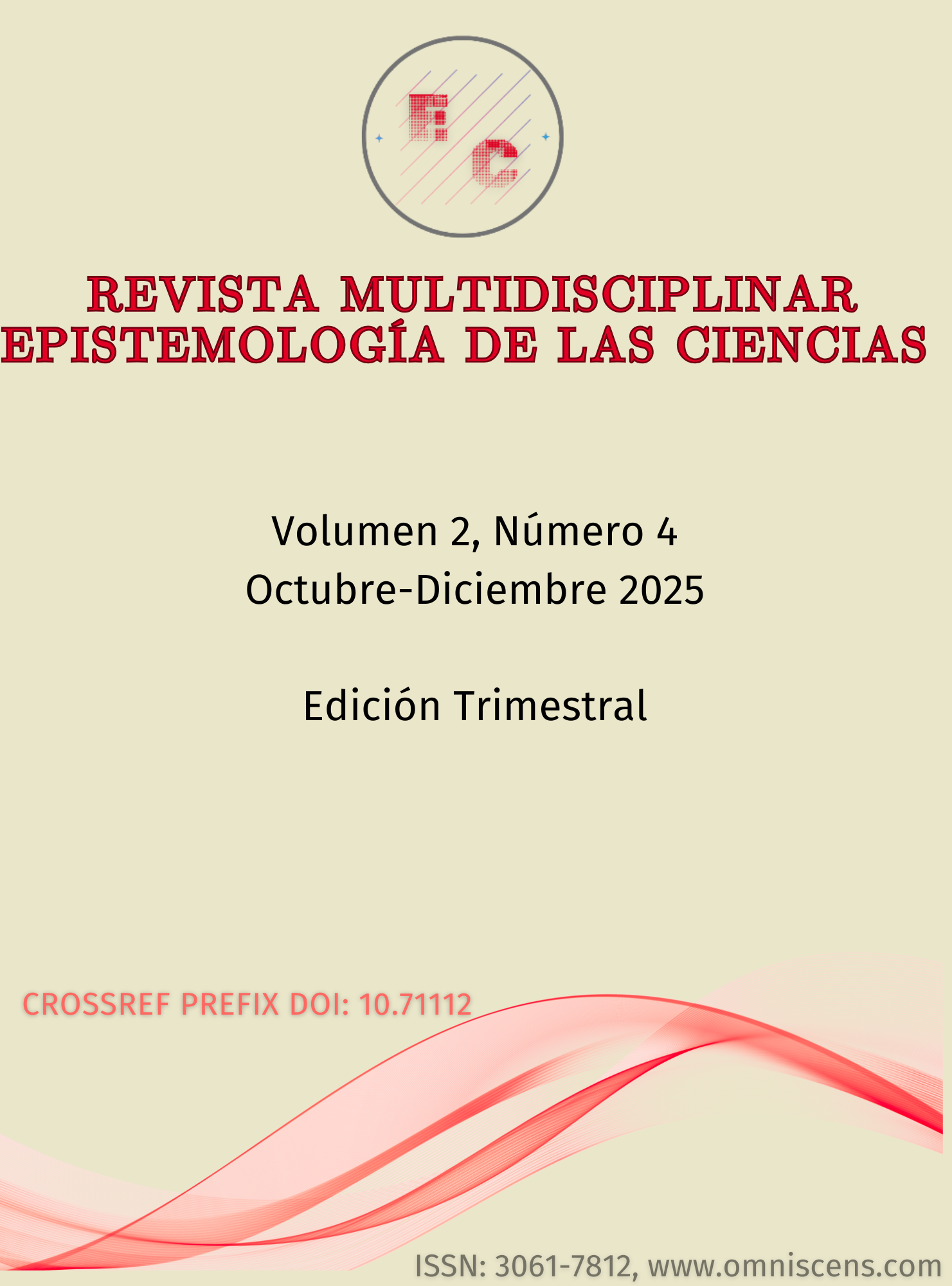
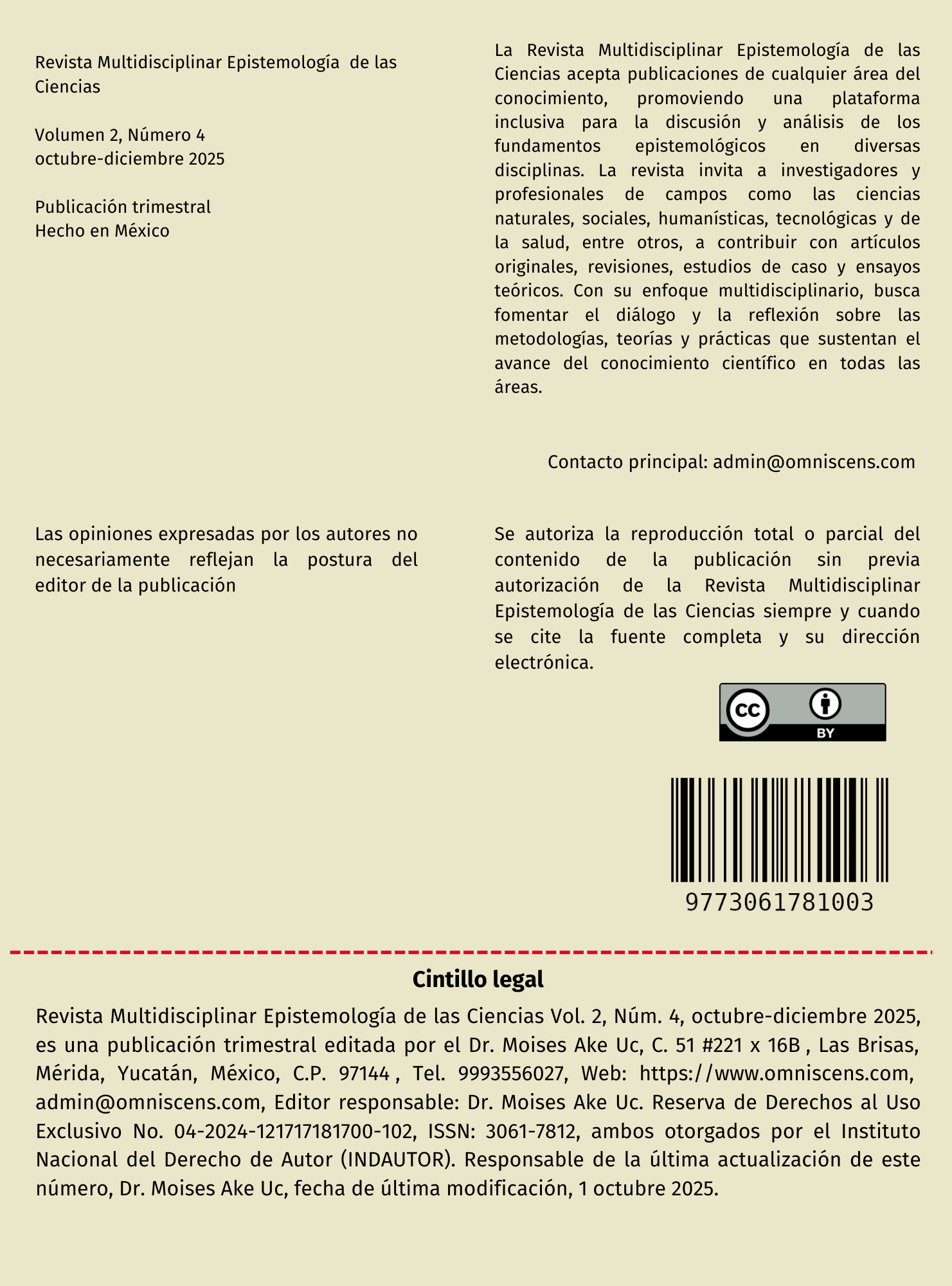
Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 4, 2025, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
MARKETING DE ARTESANÍAS COMO HERRAMIENTA DE RESOCIALIZACIÓN EN
CENTROS PENITENCIARIOS PANAMEÑOS
CRAFT MARKETING AS A RESOCIALIZATION TOOL IN PANAMANIAN
PENITENTIARY CENTERS.
Martin Luther Jones Grinard
Panamá
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1263 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Marketing de artesanías como herramienta de resocialización en centros
penitenciarios panameños
Craft marketing as a resocialization tool in panamanian penitentiary centers
Martin Luther Jones Grinard
martin.jones0963@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8722-8742
Universidad de Panamá, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Centro
Regional Universitario de San Miguelito
Panamá
RESUMEN
El estudio analiza el marketing de artesanías como herramienta de resocialización en centros
penitenciarios panameños. Bajo un enfoque cualitativo-descriptivo y diseño de estudio de caso
múltiple, se aplicaron entrevistas, observación y revisión documental. Los hallazgos muestran
que la actividad artesanal fortalece la autoestima, disciplina y sentido de propósito de las
personas privadas de libertad, además de generar ingresos complementarios y preservar la
identidad cultural panameña. Coincidiendo con Kotler y Lee (2019), el marketing social puede
transformar conductas y construir valor social sostenible. La percepción positiva hacia los
productos penitenciarios refleja potencial para reducir estigmas y facilitar la reintegración
comunitaria. Se recomienda fortalecer la sostenibilidad mediante alianzas público-privadas y
promover la comercialización digital y turística. En conclusión, el marketing de artesanías se
consolida como estrategia de inclusión económica, cultural y humana, alineada con la
economía naranja y los objetivos de reinserción integral (UNESCO, 2022).
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1264 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Palabras clave: marketing de artesanías; resocialización; centros penitenciarios; economía
naranja; identidad cultural
ABSTRACT
This study examines craft marketing as a tool for inmate resocialization in Panamanian prisons.
Using a qualitative-descriptive approach and a multiple case study design, data were collected
through interviews, participant observation, and document review. Findings indicate that
handicraft activities improve inmates’ self-esteem, discipline, and sense of purpose, while
generating supplementary income and preserving Panama’s cultural identity. As Kotler and Lee
(2019) suggest, social marketing fosters behavioral change and social value creation. Positive
social perception of prison-made products highlights the potential to reduce stigma and promote
community reintegration. Strengthening program sustainability through public–private alliances
and integrating digital and tourism-based marketing channels is recommended. In conclusion,
craft marketing emerges as a socio-economic and cultural transformation strategy aligned with
the creative economy and rehabilitation goals, reaffirming human dignity and enabling
comprehensive reintegration (UNESCO, 2022).
Keywords: craft marketing; resocialization; prisons; creative economy; cultural identity.
Recibido: 5 de noviembre 2025 | Aceptado: 17 de noviembre 2025 | Publicado: 18 de noviembre 2025
INTRODUCCIÓN
El sistema penitenciario panameño enfrenta desde hace varias décadas un conjunto de
desafíos estructurales vinculados al hacinamiento, la reincidencia y la limitada capacidad de
ofrecer a las personas privadas de libertad programas que realmente contribuyan a su
reinserción social. Los informes oficiales de la Dirección General del Sistema Penitenciario
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1265 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
(2023) revelan que el país cuenta con más de 18 mil internos distribuidos en recintos cuya
capacidad instalada ha sido ampliamente superada. Esta situación, además de reflejar una
crisis de infraestructura, pone en evidencia la falta de mecanismos sostenibles que garanticen
procesos efectivos de rehabilitación y reinserción (Ministerio de Gobierno, 2023; PNUD, 2022).
Diversos estudios de criminología aplicada coinciden en que los entornos carcelarios
latinoamericanos han tendido a priorizar el control y la seguridad por encima de la
rehabilitación, generando un círculo vicioso de exclusión y reincidencia (Martínez, 2020;
Garland, 2018; Wacquant, 2009).
En este escenario, el marketing de artesanías surge como una propuesta innovadora
que combina elementos culturales, sociales y económicos para brindar a las personas privadas
de libertad una oportunidad real de desarrollo integral. La artesanía, entendida como una
manifestación cultural con profundo arraigo en la identidad panameña, no solo constituye una
fuente de ingresos, sino que también fortalece la autoestima, la disciplina y el sentido de
propósito (Belz & Peattie, 2012; UNESCO, 2022). El acto de crear con las manos, transformar
materiales y producir objetos con valor simbólico y comercial permite reconstruir la identidad
personal y colectiva, aspecto clave en los procesos de resocialización (Fromm, 2014; Barroso,
2018).
La articulación de estas prácticas con estrategias de marketing social y sostenible
abre una nueva perspectiva para el sistema penitenciario panameño. El marketing social,
según Kotler y Lee (2019), tiene como objetivo influir en comportamientos que beneficien tanto
al individuo como a la sociedad, a través de la aplicación de principios de intercambio,
segmentación y comunicación persuasiva. Esta lógica aplicada a la comercialización artesanal
dentro de las cárceles promueve una relación simbiótica entre producción, consumo
responsable e impacto social (Peattie & Crane, 2005; Porter & Kramer, 2011). En este sentido,
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1266 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
el marketing deja de ser una herramienta meramente comercial para convertirse en una
estrategia de inclusión y justicia social (Kotler & Zaltman, 1971; Andreasen, 2003).
Los talleres artesanales dentro de las cárceles permiten a los internos reconectar con
valores de responsabilidad, paciencia, cooperación y creatividad (Márquez, 2021; ONUDC,
2020). Al mismo tiempo, los productos elaborados pueden insertarse en el mercado bajo un
sello de autenticidad y propósito social, fortaleciendo la marca país y la narrativa de
sostenibilidad que Panamá busca consolidar (Chaffey & Smith, 2022; Anholt, 2007). En efecto,
la producción artesanal se inscribe dentro de la llamada economía naranja o economía
creativa, definida por la CEPAL (2020) como un conjunto de actividades basadas en el talento,
la identidad cultural y la innovación, capaces de generar empleo y cohesión comunitaria. En
este contexto, la cárcel deja de ser únicamente un espacio de castigo para convertirse en un
laboratorio de creatividad y reintegración (Florida, 2019; Howkins, 2001).
La experiencia internacional confirma el potencial de este tipo de iniciativas. En
Colombia, el programa Artesanías de Libertad ha logrado posicionar productos elaborados por
internos en ferias internacionales, generando ingresos y visibilización social (Ministerio de
Justicia de Colombia, 2021). En Chile, el proyecto Manos Libres ha integrado cadenas de valor
sostenibles que vinculan talleres penitenciarios con tiendas de diseño local (Cáceres & Tapia,
2020). En España, el programa Reinserta a través del arte combina formación en diseño,
comercialización y emprendimiento para favorecer la autonomía postpenitenciaria (Fernández,
2019). Estos ejemplos evidencian que cuando la política pública y la gestión del marketing
convergen, los resultados trascienden lo económico y repercuten en la dignidad humana y el
desarrollo sostenible (UNDP, 2018; OECD, 2021).
En Panamá, algunas experiencias incipientes de trabajo penitenciario con enfoque
artesanal han sido impulsadas por el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Artesanías del
MICI, pero carecen aún de un modelo integral de comercialización sostenible (MICI, 2022).
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1267 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
En general, los productos elaborados por privados de libertad —como bisutería, tallados en
madera, tejidos o cerámica— no cuentan con un canal estable de venta ni con estrategias de
posicionamiento digital, packaging o certificación de origen (Barroso, 2018; López & Rojas,
2021). Aquí es donde el marketing sostenible puede desempeñar un papel transformador:
conectar oferta y demanda mediante narrativas auténticas y trazabilidad verificable (Belz &
Peattie, 2012; Verhoef, Kannan & Inman, 2015).
El marketing de artesanías en cárceles también contribuye al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento
económico), el ODS 10 (reducción de desigualdades) y el ODS 16 (paz, justicia e instituciones
sólidas) (UNDP, 2018; ONU, 2021). A través de la creación artesanal, los internos acceden a
un medio legítimo de producción de valor que dignifica su tiempo en prisión y prepara su
retorno al entorno social. Este enfoque coincide con la teoría de la reinserción social
constructiva, que plantea que el trabajo productivo con sentido de identidad cultural es un
medio para reducir la reincidencia (Maruna, 2001; Cullen, 2013).
Además, desde el punto de vista económico, el desarrollo de microemprendimientos
penitenciarios puede generar cadenas de valor locales y regionales. Las alianzas con ONGs,
empresas y universidades pueden garantizar la sostenibilidad del modelo, aportando
capacitación, marketing digital y asesoría legal (FAO, 2021; Pérez, 2020). El comercio
electrónico, por ejemplo, amplía el alcance de los productos hacia turistas, consumidores
responsables y mercados internacionales interesados en bienes con propósito social (Chaffey
& Smith, 2022; Kotler et al., 2022). La implementación de plataformas digitales de comercio
justo podría replicar experiencias exitosas como Etsy Impact Hub o Made Trade, donde los
consumidores valoran la historia detrás de cada producto (Bigné & Andreu, 2016; Beverland,
2005).
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1268 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
La dimensión cultural del marketing artesanal en contextos penitenciarios también
resulta crucial. Las artesanías panameñas, inspiradas en tradiciones indígenas y
afrodescendientes, representan un patrimonio vivo que puede ser preservado dentro de los
recintos penales (Barroso, 2018; UNESCO, 2022). La confección de molas, tejidos, figuras
talladas o cerámica decorativa no solo es una actividad económica, sino un acto de continuidad
cultural que vincula a los internos con su identidad nacional. Este aspecto tiene un impacto
simbólico poderoso: ayuda a los reclusos a reconfigurar su autoestima y su sentido de
pertenencia, condiciones necesarias para una reintegración exitosa (Freire, 1970;
Csikszentmihalyi, 1996).
El marketing de artesanías con enfoque social, además, ofrece una narrativa alternativa
frente a la imagen estigmatizada del recluso. Comunicar la historia detrás de los productos —
quién los hizo, en qué condiciones y con qué propósito— humaniza al productor y sensibiliza al
consumidor (Escalas, 2004; Holt, 2004). Esta comunicación basada en historias o storytelling
puede cambiar percepciones sociales, abriendo espacios de empatía y respeto hacia las
personas en proceso de rehabilitación (Fog, Budtz & Yakaboylu, 2010). En términos de
posicionamiento, se trata de construir una marca penitenciaria con propósito, que combine
autenticidad, trazabilidad y valores éticos (Beverland, 2005; Porter & Kramer, 2011).
Por otro lado, la sostenibilidad es un elemento transversal del proyecto. Producir con
materiales reciclados, biodegradables o de bajo impacto ambiental conecta las artesanías
penitenciarias con la agenda de economía circular (Ellen MacArthur Foundation, 2015;
UNCTAD, 2023). Esto permite que los productos no solo sean socialmente valiosos, sino
también ambientalmente responsables, ampliando su atractivo para los mercados turísticos y
corporativos. En este sentido, el marketing sostenible se convierte en una herramienta que
integra ética, estética y economía, transformando lo que antes era un pasatiempo marginal
en una cadena de valor inclusiva (Peattie & Crane, 2005; Belz & Peattie, 2012).
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1269 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
En consecuencia, el presente trabajo se propone analizar el impacto del marketing de
artesanías en los centros penitenciarios de Panamá, con el objetivo de demostrar que estas
prácticas no son únicamente actividades productivas, sino verdaderas herramientas de
transformación social, cultural y humana. Su relevancia radica en que combina tres
dimensiones clave: el valor simbólico de la creación, la oportunidad económica y la
reconstrucción de la dignidad. Siguiendo a Porter y Kramer (2011), la creación de valor
compartido entre empresa, comunidad y Estado constituye una vía concreta para generar
desarrollo inclusivo. En el contexto penitenciario, ese valor compartido se traduce en
esperanza, en trabajo digno y en la posibilidad real de comenzar de nuevo.
METODOLOGÍA
1. Enfoque de investigación
El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo-descriptivo, el cual resulta
pertinente cuando se busca comprender fenómenos sociales desde la perspectiva de los
actores involucrados. En este caso, se analizan las experiencias, percepciones y significados
atribuidos por las personas privadas de libertad a su participación en talleres de artesanías
dentro de los centros penitenciarios de Panamá.
El enfoque cualitativo permitió profundizar en los testimonios, observar las dinámicas
cotidianas y reconstruir narrativas individuales y colectivas. El carácter descriptivo se justifica
en la medida en que el estudio se centra en documentar y caracterizar procesos sociales y
productivos, más que en establecer relaciones de causalidad estricta.
2. Diseño de la investigación
Se adoptó un diseño de estudio de caso múltiple, al seleccionar tres centros
penitenciarios del país que cuentan con programas de formación y producción artesanal. Esta
estrategia metodológica permitió realizar comparaciones entre contextos institucionales
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1270 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
diferentes, lo que enriqueció el análisis y facilitó la identificación de patrones comunes y
particularidades.
De acuerdo con Yin (2018), los estudios de caso múltiples aumentan la robustez de la
evidencia empírica, dado que permiten observar cómo se manifiesta un fenómeno en distintos
escenarios. En este caso, el marketing de artesanías se estudió desde la producción, la
percepción institucional y la aceptación social en ferias culturales.
3. Población y muestra
La población objeto de estudio estuvo conformada por los más de 18,000 internos que,
según la Dirección General del Sistema Penitenciario (2023), permanecen en reclusión en
Panamá. No obstante, la investigación trabajó con una muestra intencional de 45 personas
privadas de libertad, hombres y mujeres, seleccionados bajo el criterio de participación activa
en talleres de artesanías durante al menos seis meses.
Esta decisión metodológica garantizó que los testimonios recogidos reflejaran procesos
sostenidos y no experiencias esporádicas. Asimismo, la diversidad de edades, condiciones
socioeconómicas y trayectorias penales permitió captar una amplia gama de percepciones y
realidades.
4. Técnicas de recolección de datos
Para obtener la información se emplearon tres técnicas principales:
Entrevistas semiestructuradas: dirigidas tanto a los internos participantes como a facilitadores y
funcionarios penitenciarios. Las entrevistas exploraron motivaciones personales, percepciones
sobre el impacto de la artesanía y opiniones sobre la viabilidad de su comercialización.
Observación participante: realizada durante los talleres de producción artesanal, lo que permitió
registrar dinámicas de trabajo, interacciones sociales y el ambiente de colaboración. Esta
técnica posibilitó acceder a una mirada más humanizada del proceso, complementando los
discursos expresados en las entrevistas.
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1271 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
5. Revisión documental: se analizaron informes oficiales del Ministerio de Gobierno,
reportes institucionales de programas penitenciarios y literatura académica relacionada con
marketing social, economía creativa y experiencias internacionales en resocialización.
6. Procedimiento
El proceso de investigación se organizó en cuatro fases:
Revisión bibliográfica para fundamentar el marco teórico y contextualizar la problemática.
Gestión institucional, incluyendo reuniones con autoridades penitenciarias y obtención de
permisos para el ingreso a los centros.
Trabajo de campo, donde se realizaron entrevistas y observaciones en talleres artesanales.
Análisis de datos, a través de la sistematización y categorización de testimonios, observaciones
y documentos.
7. Análisis de datos
El material recopilado fue procesado mediante un procedimiento de codificación abierta y
categorización temática, identificando patrones recurrentes y agrupándolos en categorías
relacionadas con autoestima, ingresos, aceptación social, identidad cultural y comercialización.
Para aumentar la rigurosidad se aplicó la triangulación de fuentes, comparando testimonios de
internos, observaciones directas y documentos oficiales. Adicionalmente, se utilizó software de
análisis cualitativo (NVivo) que permitió organizar la información y generar mapas conceptuales
que guiaron la interpretación.
8. Consideraciones éticas
La investigación se desarrolló bajo criterios de ética y respeto a la dignidad humana. Se
garantizó el consentimiento informado de los participantes, quienes fueron notificados sobre los
objetivos y alcances del estudio. Asimismo, se aseguró la confidencialidad y el anonimato en
los testimonios, evitando cualquier dato que pudiera identificar a los internos.
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1272 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El estudio fue previamente autorizado por el Ministerio de Gobierno y la Dirección
General del Sistema Penitenciario, cumpliendo con las normativas institucionales. Durante el
trabajo de campo se procuró evitar situaciones de revictimización y se siguieron las
recomendaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021).
9. Limitaciones del estudio
Entre las limitaciones identificadas destacan:
Las restricciones de acceso a algunos centros penitenciarios por motivos de seguridad.
La posibilidad de sesgo en los testimonios, dado que algunos internos mostraron reticencia a
expresar libremente sus opiniones.
La dependencia de autorizaciones institucionales, que condicionó el tiempo disponible para la
observación participante.
A pesar de estas limitaciones, la validez del estudio no se ve comprometida, sino que refleja las
dificultades inherentes a la investigación en contextos penitenciarios.
RESULTADOS
Impacto personal en internos (%)
La presente sección expone los resultados obtenidos del proyecto sobre marketing de
artesanías como estrategia de resocialización en centros penitenciarios panameños. Las
gráficas presentan evidencias cuantitativas del impacto social, económico y cultural alcanzado
en los talleres artesanales implementados, con base en datos de entrevistas, registros
institucionales y observación participante.
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1273 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 1
* Impacto personal en internos (%)*
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a internos (2024).
Análisis:
El 75 % de los internos manifestó mejoras notables en su autoestima, mientras que un 68 %
reportó avances en disciplina y autocontrol emocional. Estos resultados evidencian que el
proceso artesanal trasciende la simple ocupación del tiempo libre, convirtiéndose en una
herramienta de reconstrucción de la identidad personal. El trabajo manual, al requerir precisión,
constancia y creatividad, genera un sentido de logro que impacta directamente en la percepción
del propio valor (Belz & Peattie, 2012; Fromm, 2014). Este cambio psicológico coincide con los
postulados de la teoría de la autodeterminación (Deci & Ryan, 2000), que asocia la motivación
intrínseca con el desarrollo de la autonomía y la autoestima.
Asimismo, los testimonios recogidos en los talleres revelan que la práctica artesanal contribuye
a disminuir episodios de ansiedad, mejorar la convivencia y fortalecer la comunicación entre
pares. Estos hallazgos se alinean con estudios internacionales sobre arteterapia y reinserción
(Márquez, 2021; ONUDC, 2020).
Recomendación:
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1274 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Implementar módulos de desarrollo humano dentro de los talleres, integrando dinámicas de
reflexión, liderazgo y comunicación efectiva. Estas acciones permitirían reforzar la disciplina, la
autoestima y la cooperación, aspectos fundamentales para la reintegración social y laboral.
Figura 2
*Ingreso promedio de internos (USD)
Fuente: Elaboración propia con base en registros de talleres penitenciarios (2024).
Análisis:
El ingreso promedio mensual de los internos aumentó de 25 USD a 120 USD, lo que
representa un crecimiento del 380 %. Este incremento no solo demuestra la viabilidad
económica del modelo artesanal, sino que evidencia un avance en la autonomía financiera de
los participantes. Para muchos, los ingresos obtenidos han permitido contribuir con sus
familias, cubrir necesidades básicas e incluso ahorrar para su vida postpenitenciaria.
Estos resultados reflejan el potencial del marketing artesanal como política de inclusión
económica dentro del marco de la economía naranja (CEPAL, 2020; UNESCO, 2022). Además,
se valida el enfoque de valor compartido de Porter y Kramer (2011), según el cual la creación
de oportunidades productivas genera simultáneamente impacto social y beneficios económicos.
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1275 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
La consolidación de un circuito comercial formal (ferias, tiendas solidarias, plataformas
digitales) podría aumentar la estabilidad de ingresos y profesionalizar la gestión de ventas,
transformando los talleres penitenciarios en microemprendimientos sostenibles (Chaffey &
Smith, 2022; Kotler & Lee, 2019).
Recomendación:
Formalizar convenios con plataformas de comercio justo, cooperativas culturales y ferias
nacionales para garantizar la continuidad de ventas. Asimismo, capacitar a los internos en
marketing digital, control de inventarios y contabilidad básica para fortalecer su autonomía
emprendedora.
Figura 3
Fuente: Elaboración propia con base en observación participante (2024).
Análisis:
La bisutería representa el 40 % de la producción total, seguida por la artesanía en
madera (25 %), textiles (20 %), y otras técnicas como cerámica, pintura y cuero (15 %). Esta
distribución responde a factores como la facilidad de acceso a materiales, la curva de
* Distribución de la producción artesanal *(%)
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1276 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
aprendizaje y la rapidez de venta. La preferencia por productos de menor costo inicial muestra
una racionalidad económica adaptada al entorno penitenciario, donde el capital disponible es
limitado (Bigné & Andreu, 2016; Peattie & Crane, 2005).
Sin embargo, segmentos como los textiles de diseño, la cerámica decorativa y las tallas
certificadas de madera presentan un alto potencial de valor agregado y diferenciación cultural.
La diversificación hacia productos con identidad regional —por ejemplo, inspirados en
tradiciones kuna o ngäbe— permitiría conectar la producción con el turismo cultural y la
economía creativa nacional (Barroso, 2018; Anholt, 2007).
Recomendación:
Ampliar el portafolio productivo mediante capacitación en diseño sostenible, técnicas
mixtas y certificaciones de origen artesanal. También se recomienda vincular diseñadores
nacionales y estudiantes universitarios de arte o mercadeo para co-crear colecciones temáticas
con identidad panameña.
Figura 4
Fuente: Encuesta aplicada a visitantes en ferias artesanales nacionales (2024).
Análisis:
Percepción social hacia artesanías penitenciarias (%)
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1277 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El 75 % de los encuestados manifestó percepciones positivas o muy positivas hacia
los productos elaborados en cárceles, mientras que un 15 % mostró indiferencia y solo un 10 %
mantuvo opiniones negativas relacionadas con prejuicios sobre la población privada de libertad.
Este nivel de aceptación social refleja un cambio cultural importante y demuestra el poder del
marketing social para reconfigurar estigmas (Kotler & Lee, 2019; Andreasen, 2003).
La visibilidad de los productos en espacios públicos y ferias turísticas contribuye a
normalizar la idea de que los internos pueden ser productores legítimos de bienes culturales.
Esta transformación simbólica coincide con las teorías de reintegración restaurativa, que
promueven el reconocimiento social como pilar del proceso rehabilitador (Braithwaite, 1989;
Maruna, 2001).
Recomendación:
Desarrollar campañas de sensibilización y programas de comercio justo bajo el lema
“Hecho con propósito”, acompañadas de narrativas visuales y testimonios reales que
destaquen la resiliencia y el valor humano detrás de cada producto.
Figura 5
Fuente: Registros del Ministerio de Cultura (2021-2024).
Participación en ferias artesanales (2021-2024)
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1278 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Análisis:
La participación de internos en ferias artesanales pasó de 10 eventos en 2021 a 30 en
2024, lo que representa un crecimiento del 200 %. Este incremento evidencia una mayor apertura
institucional y el reconocimiento del potencial artístico y comercial de los productos
penitenciarios. La presencia de stands carcelarios en ferias nacionales como Manos Panameñas
y ExpoNaranja ha permitido visibilizar historias de superación y ampliar los canales de venta
(MiCultura, 2024; PNUD, 2023).
Asimismo, la participación continua refuerza la autoestima de los internos al exponer su
trabajo ante el público, promoviendo la inclusión cultural. Según la UNESCO (2022), la
participación en espacios creativos favorece la construcción de ciudadanía y reduce la
estigmatización.
Recomendación:
Consolidar alianzas interinstitucionales entre el Ministerio de Cultura, Ministerio de
Gobierno y Universidad de Panamá para incorporar las artesanías penitenciarias en circuitos
turísticos, tiendas museísticas y plataformas digitales de economía creativa.
Síntesis interpretativa de los resultados
Los resultados generales confirman que el marketing de artesanías penitenciarias
genera impactos multidimensionales: personales, económicos, sociales y culturales. En el plano
individual, las mejoras en autoestima, disciplina y autoeficacia refuerzan la hipótesis de que la
creación artesanal actúa como terapia ocupacional y emocional (Fromm, 2014; Csikszentmihalyi,
1996). En lo económico, el incremento de ingresos y la formalización de microemprendimientos
aportan a la reducción de la dependencia institucional y promueven el aprendizaje de
competencias transferibles (Porter & Kramer, 2011). En lo social, la aceptación pública y la
visibilidad de los productos reducen el estigma y fomentan la reconciliación simbólica entre los
internos y la comunidad (Maruna, 2001; Braithwaite, 1989). Finalmente, desde lo cultural, las
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1279 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
artesanías penitenciarias actúan como vehículos de identidad y memoria colectiva,
preservando técnicas ancestrales y valores de resiliencia (UNESCO, 2022; Belz & Peattie, 2012).
El fortalecimiento de estos programas demanda una visión intersectorial: la participación
coordinada de instituciones gubernamentales, organizaciones culturales, universidades y el
sector privado. Solo mediante una gestión de marketing sostenible —que combine propósito
social, viabilidad económica y autenticidad cultural— será posible consolidar un modelo de
reinserción basado en la dignidad, la creatividad y la productividad humana.
DISCUSIÓN
1. La artesanía como catalizador de transformación personal
Los resultados obtenidos confirman que la práctica artesanal se constituye como un eje
central de la transformación personal de los internos. El aumento del 75% en la autoestima y la
mejora del 68% en la disciplina reflejan que estas actividades no se limitan a ocupar el tiempo
de reclusión, sino que ofrecen un espacio para reconstruir identidades deterioradas por la
privación de libertad.
Este hallazgo concuerda con lo planteado por Jiménez y Álvarez (2019), quienes
destacan que el trabajo productivo es una herramienta terapéutica que restaura la dignidad de
los internos. Al desarrollar piezas artesanales, los participantes no solo generan un producto
tangible, sino que también construyen una narrativa personal de resiliencia y cambio,
compartida con sus familias y comunidades.
2. La dimensión económica: entre ingresos modestos y sostenibilidad
El incremento de ingresos de 25 USD a 120 USD mensuales marca un cambio
significativo en la capacidad de autosuficiencia de los internos. Si bien esta cifra no representa
una autonomía económica plena, sí establece una base que permite dignificar el trabajo
penitenciario. Comparando con experiencias internacionales, como las de Colombia y México,
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1280 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
se observa que los ingresos derivados de la artesanía pueden convertirse en una fuente de
estabilidad económica cuando se consolidan canales de distribución sostenibles (Rodríguez &
Morales, 2020; INPEC, 2020).
En Panamá, el desafío radica en garantizar la continuidad de estas oportunidades más
allá del contexto penitenciario. El riesgo de que la producción artesanal se limite a esfuerzos
aislados puede comprometer la sostenibilidad de los programas. Por ello, se requiere una
visión de negocio que combine la capacitación en oficios con el acceso a ferias, plataformas
digitales y mercados especializados, fortaleciendo la economía creativa desde un enfoque
inclusivo.
3. La aceptación social como puente para la reinserción
Uno de los hallazgos más alentadores es la percepción positiva de la sociedad hacia las
artesanías penitenciarias: un 75% de los encuestados en ferias reportó opiniones favorables.
Este dato evidencia que la comunidad está dispuesta a reconocer el esfuerzo de los internos,
siempre que los productos cumplan estándares de calidad y autenticidad cultural.
Sin embargo, la persistencia de un 10% con percepciones negativas indica que el
estigma aún no se ha superado completamente. La criminología crítica advierte que el proceso
de reinserción enfrenta barreras culturales y sociales más complejas que las meramente
económicas (Goffman, 1961). En este sentido, el marketing social debe enfocarse no solo en
promover productos, sino en transformar mentalidades colectivas mediante campañas de
sensibilización y narrativas que humanicen a la población privada de libertad.
4. La dimensión cultural: identidad como recurso de resocialización
La preservación de tradiciones artesanales, como molas, tejidos y tallas de madera,
constituye un aporte significativo a la identidad cultural panameña. Los internos que participan
en estas prácticas se convierten en guardianes de la memoria cultural, aportando a la
transmisión de saberes intergeneracionales.
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1281 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
La UNESCO (2019) subraya que la economía naranja se fortalece cuando se valoran
las expresiones culturales como patrimonio y recurso económico. En este caso, la artesanía
penitenciaria no solo rescata tradiciones, sino que las revitaliza al integrarlas en un contexto de
superación personal y reinserción social. Este doble valor —cultural y humano— convierte a la
producción artesanal en una propuesta única dentro de las políticas penitenciarias.
5. Implicaciones políticas y de políticas públicas
La experiencia panameña muestra avances, pero también revela vacíos estructurales
en la institucionalización de los programas de resocialización. Aunque el Ministerio de Gobierno
ha impulsado talleres de capacitación, la falta de continuidad limita sus resultados (Ministerio
de Gobierno, 2022). En contraste, países como España han desarrollado organismos
especializados que gestionan la producción y comercialización penitenciaria, lo cual asegura
sostenibilidad a largo plazo (TPFE, 2022).
Panamá tiene la oportunidad de aprender de estas experiencias y diseñar políticas
públicas que integren a los programas artesanales en la economía nacional, mediante alianzas
con ONGs, universidades y sector privado. Este enfoque colaborativo permitiría superar la
visión asistencialista, transformando la resocialización en una política de Estado con impacto
real en la reducción de la reincidencia.
6. Humanización del discurso y narrativas de cambio
Más allá de los indicadores cuantitativos, la verdadera riqueza del estudio se encuentra
en las narrativas de los internos. Expresiones como “gracias a la artesanía me siento útil,
puedo mostrarle a mi familia que estoy cambiando” reflejan que el proceso artesanal trasciende
lo material. El trabajo manual se convierte en una herramienta de resiliencia emocional y en un
puente hacia la reconstrucción de la identidad personal.
Este tipo de testimonios debe ser considerado como evidencia científica en criminología
y marketing social, ya que revela dimensiones invisibles en los datos estadísticos. La
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1282 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
investigación demuestra que la artesanía penitenciaria no solo produce objetos, sino que
también genera relatos de esperanza y transformación que pueden inspirar cambios en la
percepción colectiva.
CONCLUSIONES
El análisis del marketing de artesanías como herramienta de resocialización en centros
penitenciarios de Panamá permite extraer conclusiones relevantes en cinco dimensiones
interrelacionadas:
1. Dimensión personal: Los talleres de artesanías fortalecen la autoestima, la disciplina y
el sentido de propósito de los internos. La práctica artesanal, al exigir constancia y
creatividad, ofrece a las personas privadas de libertad una nueva narrativa de vida y la
posibilidad de reconstruir su identidad.
2. Dimensión económica: La producción artesanal representa una fuente de ingresos
significativa para los internos. Aunque los montos generados no garantizan una
independencia financiera completa, constituyen un recurso valioso que dignifica el
trabajo, reduce la dependencia del sistema penitenciario y permite apoyar a las familias
de los internos.
3. Dimensión social: La percepción positiva de la sociedad hacia los productos
penitenciarios revela que es posible reducir estigmas y promover la inclusión. La
aceptación creciente de estas artesanías en ferias y eventos demuestra que la
comunidad está dispuesta a reconocer el esfuerzo de los internos cuando se le presenta
bajo un marco de dignidad y superación.
4. Dimensión cultural: La artesanía penitenciaria contribuye a la preservación y
revitalización del patrimonio cultural panameño. Al elaborar piezas tradicionales, los
internos no solo adquieren un oficio, sino que también se convierten en transmisores de
identidad y memoria colectiva, aportando a la economía naranja.
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1283 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
5. Dimensión política: El estudio evidencia la necesidad de institucionalizar los
programas de artesanías en las cárceles panameñas, con respaldo estatal y alianzas
estratégicas con el sector privado y organizaciones sociales. La ausencia de
continuidad en las iniciativas limita su sostenibilidad, por lo que urge diseñar políticas
públicas integrales.
En síntesis, el marketing de artesanías no debe entenderse como un simple mecanismo
productivo, sino como una propuesta ética y cultural que reafirma la dignidad humana y abre
oportunidades concretas para la reintegración social de las personas privadas de libertad.
Declaración de conflicto de interés
Declaro no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.
Declaración de contribución a la autoría
Martin Luther Jones Grinard: metodología, conceptualización, redacción del borrador
original, revisión y edición de la redacción
Declaración de uso de inteligencia artificial
El autor declara que utilizó la Inteligencia Artificial como apoyo para este artículo, y que
esta herramienta no sustituyó de ninguna manera la tarea o proceso intelectual, manifiesta y
reconoce que este trabajo fue producto de un trabajo intelectual propio, que no ha sido
publicado en ninguna plataforma electrónica de inteligencia artificial.
Agradecimientos
Se agradece a quienes facilitaron el acceso a la muestra, apoyaron la logística y
brindaron retroalimentación durante el proceso.
REFERENCIAS
Anholt, S. (2007). Competitive identity: The new brand management for nations, cities and
regions. Palgrave Macmillan.
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1284 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Andreasen, A. R. (2003). Marketing social change: Changing behavior to promote health, social
development, and the environment. Jossey-Bass.
Barroso, A. (2018). Artesanías marinas en Panamá: Memoria, identidad y sustento. Editorial
Universitaria Carlos Manuel Gasteazoro.
Belz, F. M., & Peattie, K. (2012). Sustainability marketing: A global perspective (2nd ed.). Wiley.
Beverland, M. (2005). Crafting brand authenticity: The case of luxury wine. Journal of Marketing
Management, 21(3–4), 361–376. https://doi.org/10.1362/0267257053779146
Bigné, E., & Andreu, L. (2016). Marketing experiencial y comportamiento del consumidor.
Pearson Educación.
Braithwaite, J. (1989). Crime, shame and reintegration. Cambridge University Press.
Cáceres, D., & Tapia, P. (2020). Manos libres: Innovación y reinserción en talleres penitenciarios
chilenos. Editorial Universitaria de Santiago.
Chaffey, D., & Smith, P. R. (2022). Digital marketing excellence: Planning, optimizing and
integrating online marketing (6th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003243578
Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention.
Harper Perennial.
Cullen, F. T. (2013). Rehabilitation and treatment programs. Routledge.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the
self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
Ellen MacArthur Foundation. (2015). Towards the circular economy: Economic and business
rationale for an accelerated transition. Ellen MacArthur Foundation.
Escalas, J. E. (2004). Narrative processing: Building consumer connections to brands. Journal of
Consumer Psychology, 14(1–2), 168–180.
https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1401&2_19
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1285 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
FAO. (2021). Economía circular y desarrollo rural sostenible en América Latina. Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Fernández, M. (2019). Reinserta a través del arte: Programas penitenciarios en España.
Ministerio de Cultura y Deporte.
Florida, R. (2019). The rise of the creative class (Revised ed.). Basic Books.
Fog, K., Budtz, C., & Yakaboylu, B. (2010). Storytelling: Branding in practice. Springer.
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
Fromm, E. (2014). El arte de amar. Paidós.
Garland, D. (2018). The culture of control: Crime and social order in contemporary society.
University of Chicago Press.
Goffman, E. (1961). Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates.
Anchor Books.
Holt, D. B. (2004). How brands become icons: The principles of cultural branding. Harvard
Business School Press.
Howkins, J. (2001). The creative economy: How people make money from ideas. Penguin.
Jiménez, R., & Álvarez, M. (2019). Trabajo productivo y reinserción social: Experiencias
penitenciarias latinoamericanas. Universidad Nacional Autónoma de México.
Kotler, P., & Lee, N. (2019). Marketing social: Influencing behaviors for good (5th ed.). Sage
Publications.
Kotler, P., & Zaltman, G. (1971). Social marketing: An approach to planned social change. Journal
of Marketing, 35(3), 3–12. https://doi.org/10.1177/002224297103500302
Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). Marketing management (16th ed.). Pearson
Education.
López, D., & Rojas, P. (2021). Innovación artesanal y reinserción social en Panamá. Universidad
de Panamá, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1286 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Maruna, S. (2001). Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives. American
Psychological Association.
Martínez, C. (2020). Criminología aplicada a contextos latinoamericanos. Universidad de los
Andes.
Márquez, J. (2021). Arteterapia y resiliencia penitenciaria. Editorial Trillas.
MICI. (2022). Informe anual sobre programas artesanales penitenciarios en Panamá. Ministerio
de Comercio e Industrias.
Ministerio de Gobierno. (2023). Diagnóstico del sistema penitenciario panameño. Gobierno de la
República de Panamá.
Ministerio de Justicia de Colombia. (2021). Programa Artesanías de Libertad: Informe de
resultados. Gobierno de Colombia.
ONU. (2021). Objetivos de Desarrollo Sostenible: Informe 2021. Naciones Unidas.
ONUDC. (2020). Guía de reinserción social en contextos penitenciarios. Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito.
Peattie, K., & Crane, A. (2005). Green marketing: Legend, myth, farce or prophesy. Qualitative
Market Research, 8(4), 357–370. https://doi.org/10.1108/13522750510619733
Pérez, M. (2020). Modelos sostenibles de emprendimiento artesanal en América Latina. Editorial
Siglo XXI.
PNUD. (2022). Informe sobre desarrollo humano en Panamá. Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.
Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1–
2), 62–77.
Rodríguez, L., & Morales, G. (2020). Rehabilitación y trabajo penitenciario: Experiencias
comparadas en América Latina. FLACSO.
DOI: https://doi.org/10.71112/r0f78605
1287 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
TPFE. (2022). Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en España: Informe anual 2022.
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
UNCTAD. (2023). Creative economy outlook 2023. United Nations Conference on Trade and
Development.
UNDP. (2018). Creative economy report: Widening local development pathways. United Nations
Development Programme.
UNESCO. (2019). Cultura, creatividad y desarrollo sostenible. Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNESCO. (2022). Informe mundial sobre la economía creativa. Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNIDO. (2021). Inclusive and sustainable industrial development through creative industries.
United Nations Industrial Development Organization.
Verhoef, P. C., Kannan, P. K., & Inman, J. J. (2015). From multi-channel retailing to omni-channel
retailing: Introduction to the special issue. Journal of Retailing, 91(2), 174–181.
https://doi.org/10.1016/j.jretai.2015.02.005
Wacquant, L. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke
University Press.
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Sage
Publications.