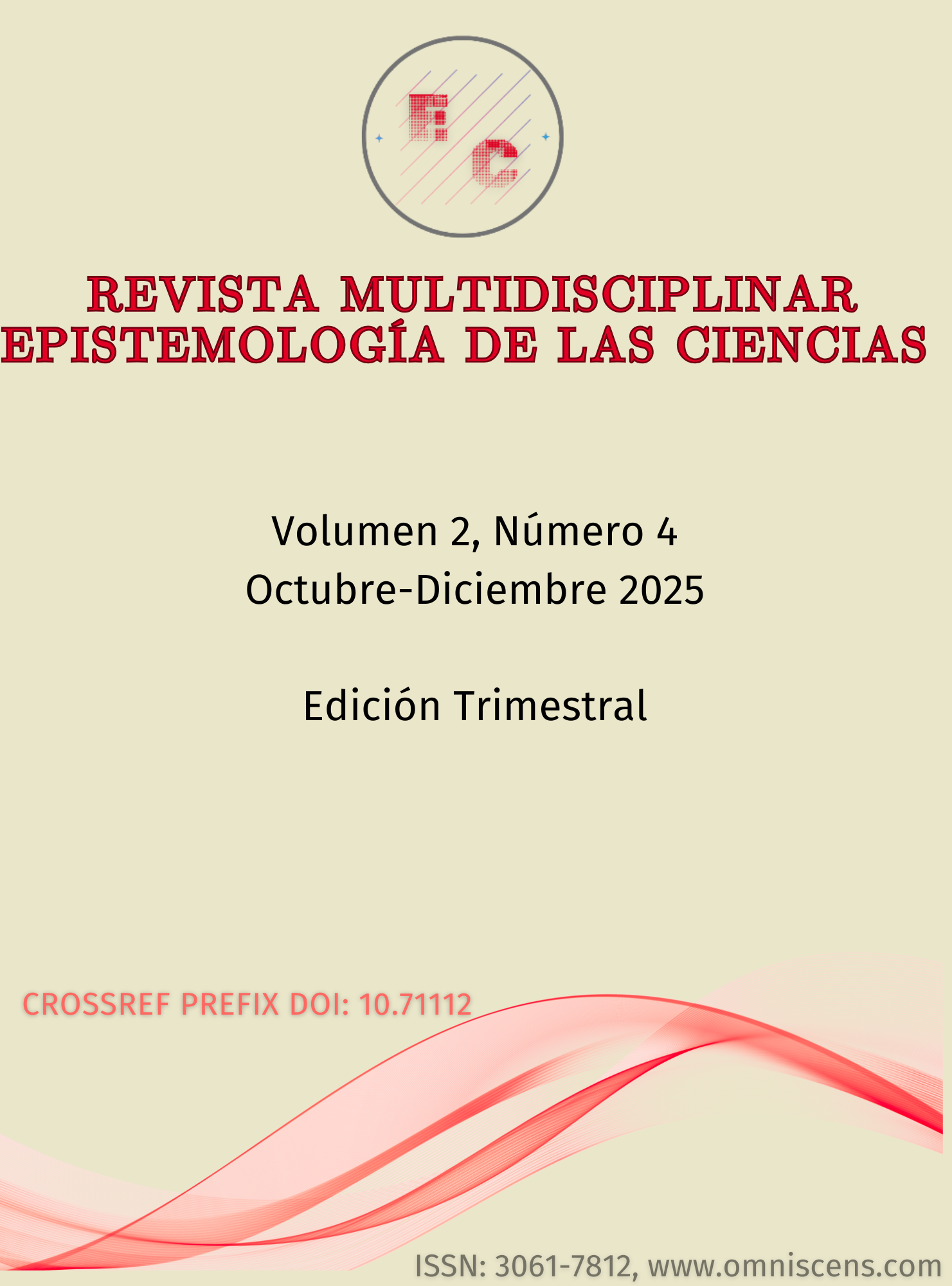
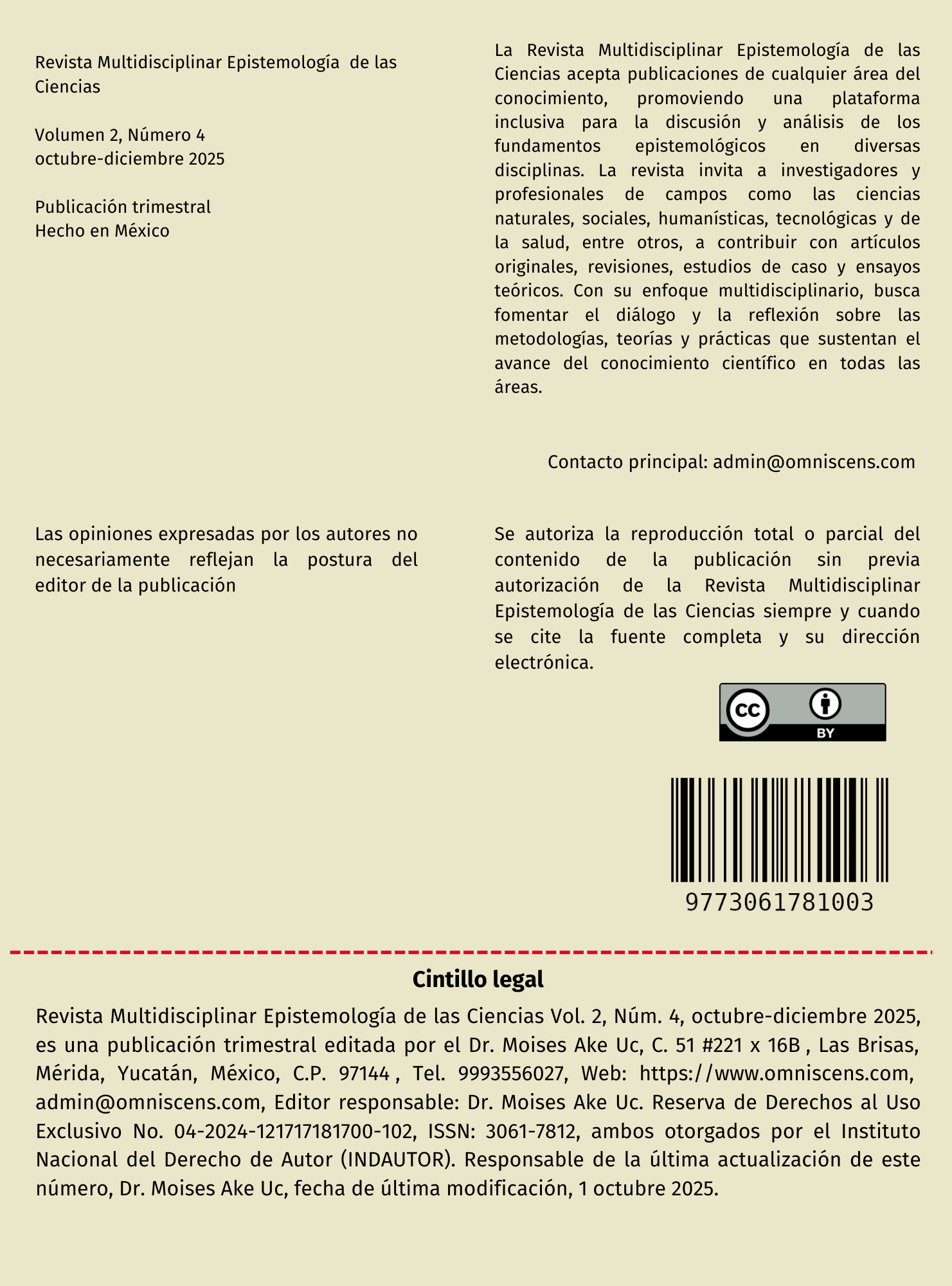
Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 4, 2025. octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
SUBJETIVIDAD Y ABORDAJE DE LA DESERCIÓN ESCOLAR: UNA
ARTICULACIÓN ENTRE EL REALISMO MORFOGENÉTICO Y LA SUBJETIVIDAD
HISTÓRICO-CULTURAL
SUBJECTIVITY AND SCHOOL DROPOUT: AN ARTICULATION BETWEEN
MORPHOGENETIC REALISM AND THE HISTORICAL-CULTURAL THEORY OF
SUBJECTIVITY
Juan Carlos O´Farril-Jiménez
México
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1191 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Subjetividad y abordaje de la deserción escolar: una articulación entre el
realismo morfogenético y la subjetividad histórico-cultural
Subjectivity and school dropout: an articulation between morphogenetic realism
and the historical-cultural theory of subjectivity
Juan Carlos O´Farril-Jiménez
Juan.ofarrill@uacj.mx
https://orcid.org/0000-0003-2389-7466
Universidad Nacional de Ciudad Juárez
México
RESUMEN
El ensayo aborda la deserción escolar desde una perspectiva crítica que articula el realismo
morfogenético de Margaret Archer y la teoría histórico-cultural de la subjetividad de Fernando
González Rey. Frente a los modelos clásicos que explican el abandono por factores
económicos, familiares o institucionales —y que tienden a reducir al educando a sus
condiciones estructurales— se propone una visión procesual que reconoce el poder causal
tanto de las estructuras como de los agentes. A partir del dualismo analítico de Archer, se
distinguen los tiempos estructurales y las respuestas subjetivas, pero se advierte que la
reflexividad resulta insuficiente para captar la complejidad del fenómeno. Por ello, se incorpora
el enfoque de González Rey, que introduce las categorías de sentido y configuración
subjetivos, integrando lo emocional, lo simbólico y lo histórico para comprender cómo los
sujetos viven y resignifican sus condiciones en el proceso de deserción escolar.
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1192 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Palabras clave: Subjetividad; deserción escolar; realismo morfogenético; teoría histórico-
cultural; determinación estructural
ABSTRACT
This essay examines school dropout from a critical perspective that integrates Margaret
Archer’s morphogenetic realism and Fernando González Rey’s historical-cultural theory of
subjectivity. Traditional models explain dropout through economic, institutional, or individual
factors, often reducing students to their structural conditions. In contrast, this paper proposes a
process-oriented approach that recognizes the causal power of both structures and agents,
applying Archer’s analytical dualism to differentiate structural contexts from subjective
responses. Yet, reflexivity as an emergent property of agents is seen as insufficient to grasp the
complexity of school abandonment. Therefore, González Rey’s perspective is incorporated,
introducing the categories of subjective sense and configuration, which integrate emotional,
symbolic, and historical dimensions in the constitution of subjectivity. This framework enables a
deeper understanding of how structural conditions are lived and re-signified by students,
offering a basis to assess public policies and the singular processes shaping dropout
subjectivities.
Keywords: subjectivity; school dropout; morphogenetic realism; historical-cultural theory;
structural determination
Recibido: 3 de noviembre 2025 | Aceptado: 16 de noviembre 2025 | Publicado: 17 de noviembre 2025
INTRODUCCIÓN
El tema del sujeto y la subjetividad posee una amplia tradición de estudio en la filosofía y
en las ciencias sociales (Añón, 2009). No obstante, las críticas dirigidas a la concepción
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1193 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
tradicional del sujeto provocaron que este desapareciera casi por completo de algunas
disciplinas científicas (González Rey, 2002). Dicha concepción lo presenta como “un individuo
completamente dotado de conciencia, como una entidad autónoma y estable, como la fuente
independiente y auténtica de la acción y el sentido” (Aquino, 2013, p. 261).
Este sujeto —denominado con frecuencia como cartesiano— encuentra su cualidad
esencial en el “cogito ergo sum”. Un ejemplo paradigmático del rechazo a esta concepción
puede hallarse en el conductismo, que, durante décadas, constituyó la única psicología
reconocida como científica en muchos círculos académicos. Esta perspectiva anuló la
existencia del sujeto y redujo la psicología al estudio de relaciones estímulo-respuesta
(González Rey, 2013).
En contraste, en disciplinas como la sociología y la antropología, la llamada “muerte del
sujeto” —enunciada por Foucault, quien lo concibe como un efecto del discurso— no impidió
que la subjetividad se convirtiera, a partir de la década de 1960, en un concepto central para el
análisis de diversos fenómenos sociales (Aquino, 2013). A pesar de que en las ciencias
sociales la noción de subjetividad ha estado muchas veces definida de forma general y poco
precisa (González Rey, 2012), los trabajos del propio Foucault, de Félix Guattari, los estudios
culturales y las discusiones en torno a la estructura y la agencia en autores como Bourdieu,
Giddens, Touraine y Archer reconocen el sinsentido de un acto sin sujeto (Aedo, 2017; Aquino,
2013).
Incluso el conductismo terminó abriéndose a la inclusión de un sujeto, aunque reducido,
dentro del cognitivismo. Esta nueva psicología introdujo modelos basados en el procesamiento
de la información y analogías computacionales, los cuales, aunque más complejos, no lograron
trascender del todo el esquema estímulo-respuesta. Sin embargo, en muchos problemas
contemporáneos de las ciencias sociales, todavía predomina una lógica determinista, en la que
el acto des-subjetivado parece tener cabida (González Rey, 2012).
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1194 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Según el realismo morfogenético, esto se debe a la falta de una concepción estratificada
de la realidad. En el afán por escapar del conflacionismo ascendente —que subordina las
estructuras sociales a las propiedades emergentes del sujeto— se termina cayendo en un
conflacionismo descendente, en el cual los individuos, desprovistos de subjetividad, son
anulados en nombre de las estructuras (Archer, 2009).
Uno de los fenómenos donde esto resulta especialmente visible es en el estudio de la
deserción escolar. Se trata de una problemática de gran actualidad cuyas cifras alarmantes se
replican tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. Sin embargo, al
interior de cada país, la deserción se concentra en los sectores más desfavorecidos (National
Center for Education Statistics, 2016).
Este ensayo tiene como objetivo principal mostrar la ausencia de una concepción de
subjetividad en las modelizaciones actuales de este fenómeno. Para ello, se analizarán las
implicaciones de adoptar una concepción estratificada de la realidad, que, a partir del dualismo
analítico defendido por el realismo morfogenético, permita superar los distintos tipos de
conflacionismo. Finalmente, se propone la teoría histórico-cultural de la subjetividad como una
alternativa teórica coherente con esta visión estratificada. Esta permite explicar el acto de
desertar como resultado de una configuración subjetiva en la que se expresan tanto las
contradicciones institucionales del sistema educativo como las relaciones estructurales que
usualmente se señalan como determinantes del abandono escolar.
DESARROLLO
La deserción escolar, los determinantes y la ausencia de la subjetividad.
Abandonar la escuela es un acto que implica una decisión personal, aunque influida por
múltiples factores externos. En este sentido, ciertos elementos ajenos al educando determinan,
a menudo sin que él sea consciente, su decisión de abandonar la institución educativa. A su
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1195 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
vez, estas determinaciones cobran sentido en una persona concreta que interrumpe su
actividad escolar (Gutiérrez Restrepo et al., 2011). Si bien los factores que inciden en la
deserción están cada vez mejor identificados (Cui, 2014), aún resulta necesario profundizar en
cómo dichos determinantes se internalizan y configuran la subjetividad del desertor.
Tanto la tradición latinoamericana en el estudio de los factores de riesgo asociados a la
deserción escolar (Espíndola & León, 2002), como diversos estudios realizados en México con
instrumentos aplicados a gran escala (Miranda, 2018), coinciden en que las causas
fundamentales se agrupan en cuatro ámbitos: lo económico, lo institucional, lo familiar y lo
individual.
En los aspectos económicos y familiares, se destaca el carácter clasista del fenómeno.
Quienes abandonan la escuela suelen ser estudiantes de bajos recursos que deben
incorporarse prematuramente al mercado laboral, afectando así su tiempo disponible para el
estudio. Además, provienen frecuentemente de familias con baja acumulación de capital
cultural (Dávila, Ghiardo & Medrano, 2008).
Por su parte, lo institucional involucra variables como la oferta educativa, la calidad de
los servicios, las prácticas pedagógicas inadecuadas, deficiencias en la infraestructura, y la
incompatibilidad entre la cultura juvenil y la escolar. En tanto, lo individual pondera factores
motivacionales, embarazo adolescente, violencia o consumo de sustancias (Weiss, 2015).
Sin embargo, conocer estos factores resulta insuficiente si se desea comprender el
proceso mediante el cual estas múltiples determinaciones se integran en la subjetividad del
educando que decide abandonar la escuela.
Los modelos predominantes para explicar la deserción se han basado
fundamentalmente en tres enfoques: el del riesgo social, el de la des-subjetivación y el de la
falta de integración (Miranda, 2018).
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1196 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El enfoque del riesgo social subraya que la exposición a determinadas situaciones —
derivadas o no de los factores mencionados— incrementa la probabilidad de daño y reduce la
educabilidad de los estudiantes (Hammond, Linton, Smink & Drew, 2007). Desde esta
perspectiva, la deserción escolar es el resultado final de un proceso (individual y colectivo) que
construye la noción de fracaso escolar, aumentando así significativamente las probabilidades
de abandono (Castro & Rivas, 2006, p. 38).
En contraste, el modelo de des-subjetivación centra su atención en los procesos dentro
de la escuela que conforman un sujeto particular mediante la socialización. Estos procesos
benefician a ciertos educandos, pero marginan a otros, estableciendo barreras insalvables
basadas en la clase social, el origen étnico o geográfico (Dubet & Martuccelli, 1998).
El enfoque de la falta de integración enfatiza la capacidad del estudiante para participar
e integrarse a la cultura escolar. Inspirado en la teoría del suicidio de Durkheim, propone un
paralelismo donde la deserción escolar es entendida como un “suicidio escolar” provocado por
la ausencia de integración (Tinto, 1975, 1989).
Si bien estos modelos procesuales van más allá de una mera sumatoria de factores,
ninguno identifica claramente cómo los determinantes externos son mediados y resignificados
por el sujeto. Por ejemplo, el enfoque de riesgo social habla de un daño sobre alguien, pero no
explica cómo ese daño se traduce en una subjetividad capaz de concebir y ejecutar la
deserción. Este proceso se presume con una única dirección causal —los factores externos—
sin considerar la actividad subjetiva del educando.
Aunque los enfoques de des-subjetivación e integración introducen una perspectiva
interactiva, aún dependen en gran medida de condiciones externas —clase social, etnia o
capacidad de integración— que determinan al sujeto. Así, el educando es cosificado, reducido
a su origen o a su aptitud para integrarse, sin reconocerlo plenamente como sujeto activo. Es
decir, aunque reconocen la interacción entre individuo y contexto, continúan siendo modelos
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1197 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
aditivos: describen las determinaciones y el acto final, pero no explican cómo estos
determinantes adquieren sentido particular en el educando concreto que abandona la escuela.
Lo que subyace a estas limitaciones es un fenómeno denominado fusión, en el que las
estructuras se diluyen en los individuos que las habitan o, por el contrario, estos son anulados
por completo (Archer, 2009). Para superar este problema, Archer plantea la necesidad de
separar temporalmente los poderes causales de la estructura y los poderes causales de los
agentes, entendiendo que ambos operan, pero en diferentes momentos y lógicas. Esta
separación metodológica es posible gracias al Dualismo Analítico, núcleo del realismo
morfogenético, que será abordado en la siguiente sección.
El realismo morfogenético y la importancia del dualismo analítico.
El realismo morfogenético surge como un enfoque que intenta explicar la relación entre
estructura y agencia, superando las posturas clásicas del individualismo y el colectivismo
metodológico en la sociología (Aedo, 2012). Esta teoría de la acción social, heredera de la
ontología realista (Bhaskar, 1989), se centra en los procesos morfogenéticos, es decir, en los
cambios estructurales que se producen sin anular los poderes causales tanto de las estructuras
sociales como de los agentes.
La pertinencia de este enfoque para el análisis de la deserción escolar radica en que los
desertores pueden considerarse lo que Archer (2009) denomina agentes primarios. Archer
distingue dos tipos de agentes: los corporativos y los primarios. Ambos son colectividades
cuyos integrantes comparten un nivel similar de acceso a recursos y opciones vitales respecto
a las instituciones más relevantes. Sin embargo, los agentes corporativos son conscientes de
esta condición y se articulan para defender intereses colectivos de cambio o conservación. Por
el contrario, los agentes primarios no poseen esta conciencia ni articulación, aunque sus
acciones generan efectos sociales significativos (Archer, 2000).
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1198 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Los desertores escolares pueden ubicarse en esta categoría de agentes primarios, pues
suelen compartir condiciones como bajos ingresos, asistencia a escuelas públicas, fracaso
académico y, en consecuencia, un destino marcado por empleos poco remunerados o
actividades delictivas. Sin que exista una coordinación explícita, su acción colectiva reproduce
patrones sociales no deseados, como la persistencia de la pobreza, el incremento del gasto
público en asistencia social y el estancamiento del desarrollo económico (Espíndola & León,
2002).
El realismo morfogenético considera que tanto el individualismo como el colectivismo
metodológico son parcialmente ciertos. Reconocen poderes causales en la realidad, pero
exageran uno a expensas del otro, anulándolo dialécticamente. La solución a esta tensión se
encuentra en la relación de “juego mutuo” entre ambos elementos, mediada por la variable
tiempo (Aedo, 2012).
Este enfoque analiza la causalidad en tres momentos temporales. En un tiempo 1, las
estructuras ejercen su poder causal al constituir las condiciones previas que anteceden a los
agentes presentes, siendo a su vez producto de la acción de agentes en un pasado. En un
tiempo 2, se produce la interacción entre agentes y estructuras, que da lugar a un tiempo 3,
donde la estructura puede transformarse (morfogénesis) o mantenerse estable (morfoestasis)
(Aedo, 2017).
Los poderes causales de las estructuras se manifiestan mediante la imposición de
ciertos elementos a los agentes:
• Ubicación involuntaria: la posición social que ocupan los individuos no es producto de
una elección libre, sino una condición impuesta.
• Intereses creados: la necesidad de sostener o transformar las condiciones sociales
vigentes.
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1199 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
• Grados de libertad y costos de oportunidad: aunque existe margen para decidir en qué
medida seguir dichos intereses, incumplirlos acarrea costos sociales y personales. Por
ello, las variaciones en la acción de individuos en la misma posición social suelen ser
limitadas.
• Guía direccional: derivada de relaciones estructurales de segundo orden que generan
lógicas situacionales (protección, eliminación, compromiso u oportunismo) según la
naturaleza de las relaciones entre estructuras (complementariedad, incompatibilidad o
compatibilidad) (Archer, 2009).
Por otro lado, los agentes poseen propiedades causales, entre las que destaca la
reflexividad o diálogo interno. Esta implica que las ventajas objetivas deben ser consideradas
subjetivamente valiosas para que los agentes actúen en consecuencia (Archer, 2007). A través
de la reflexividad, los individuos resuelven los problemas impuestos por sus condicionamientos
estructurales y elaboran proyectos, entendidos como cursos de acción que abarcan desde la
satisfacción de necesidades básicas hasta la transformación utópica de la realidad (Aedo,
2011).
Estos proyectos incorporan, en mayor o menor medida, los condicionamientos
estructurales, por lo que su causalidad en los tiempos 2 y 3 es una causalidad mediatizada
(Archer, 2009). De aquí se puede inferir que la deserción escolar es el resultado de un proceso
reflexivo donde se ponderan las ventajas y desventajas de continuar en el sistema educativo,
conduciendo a una ruptura con este.
No obstante, este análisis no agota la comprensión del proceso, ya que la reflexividad
por sí sola no alcanza a capturar la totalidad de la subjetividad del desertor. El dualismo
analítico es una herramienta valiosa para separar metodológicamente los determinantes
estructurales y la subjetividad, pero reducir la subjetividad al proyecto y a la reflexividad
privilegia solo su dimensión futura y cognitiva.
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1200 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Esto puede ser adecuado para los objetivos originales del realismo morfogenético —dar
cuenta de los cambios estructurales en una sociedad—, pero resulta insuficiente para entender
la deserción escolar desde una perspectiva procesual que incluya la historia y las experiencias
pasadas del individuo, así como el impacto de políticas públicas que, aunque dirigidas a
prevenir la deserción, a menudo tienen un éxito solo parcial.
Por ello, se requiere un análisis que trascienda el presente y futuro del desertor para
incluir también su pasado. La perspectiva histórico-cultural de la subjetividad puede aportar esa
dimensión complementaria, al concebir la subjetividad como un fenómeno multideterminado,
con sentido histórico, en donde conviven elementos cognitivos, afectivos y la capacidad de
proyección futura (González-Rey, 2002).
La subjetividad en una perspectiva histórico-cultural: el legado de Vygotsky, los sentidos
y las configuraciones subjetivas
La necesidad de una concepción del sujeto que integre las propiedades emergentes de
los agentes, como señala Archer (2009), y la cualidad generadora de las personas, propuesta
por González-Rey (2013), exige superar enfoques individualistas sobre la subjetividad. La
crítica al sujeto libre, racional y consciente ha tenido dos grandes hitos: por un lado, la negación
positivista expresada en el esquema estímulo-respuesta; por otro, la disolución del sujeto en las
prácticas discursivas a partir del giro lingüístico y la “muerte del sujeto” proclamada por
Foucault.
Muchas maneras de abordar el sujeto continúan basándose en un estructuralismo que
limita la comprensión plena de la subjetividad. Incluso el realismo morfogenético, pese a sus
aportes para evitar conflacionismos, encierra al sujeto en una noción de reflexividad demasiado
formal y abstracta (Aedo, 2017). Por ello, diversas corrientes filosóficas y sociológicas han
recurrido al psicoanálisis, principalmente Freud y Lacan, para profundizar en la dimensión
subjetiva (González-Rey, 2011; Rivera, 2017).
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1201 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Una tradición que suele ser olvidada es la soviética, en particular la obra de Lev S.
Vygotsky. Esto se debe, en parte, a la limitada disponibilidad y difusión de sus textos en
español e inglés, lo que ha provocado una recepción fragmentada y parcial (González-Rey,
2009). Sin embargo, la obra de Vygotsky es fundamental para concebir un sujeto activo que no
es individualista, sino histórica y culturalmente constituido.
La interpretación occidental más difundida de Vygotsky se ha centrado en su giro
objetivista (Van der Veer & Valsiner, 1991), que enfatiza la mediación semiótica como base del
surgimiento de las funciones psíquicas superiores, el significado como núcleo de la conciencia
y la interiorización, entendida como el proceso en que lo intrapsíquico primero fue interpsíquico
(Vygotsky, 1995). Estas visiones, básicamente estructuralistas, permanecen dentro del
paradigma causal del discurso.
No obstante, la obra de Vygotsky no debe entenderse de forma lineal. En sus escritos
anteriores a 1928 ya se advertía la importancia de las emociones como elemento generador, lo
cual es crucial para una noción de sujeto activo que no se reduce a prácticas discursivas
(González-Rey, 2009). Esta dimensión afectiva se desarrolló después de 1931 en torno a las
categorías sentido y vivencia (perezhivanie).
La categoría sentida es definida como “el agregado de todos los factores psicológicos
que aparecen en nuestra conciencia como resultado de la palabra” (Vygotsky, 1984, p. 267),
constituyendo una unidad psíquica permeable al lenguaje y a la cultura. Esto permite superar la
idea individualista del sujeto, pues el sentido es una formación dinámica y fluida con diversas
zonas de estabilidad, siendo el significado solo una de ellas en el contexto del habla (p. 276).
Por su parte, la categoría vivencia describe cómo se transforman los sujetos a través de
sus experiencias, indicando que la influencia del medio solo puede entenderse a través de
estas vivencias, pues ningún factor externo tomado aisladamente explica el desarrollo del niño
(Vygotsky, 1994, citado en González-Rey, 2013).
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1202 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El paralelismo entre esta concepción y la necesidad de comprender la subjetividad que
mediatiza la decisión de desertar escolarmente es evidente. Sin embargo, la concepción
histórico-cultural de la subjetividad que presenta Vygotsky quedó inconclusa, en parte por las
tensiones entre reflejar la integralidad del sujeto y la presión de una ciencia marxista objetivista
que enfatizaba lo cognitivo, los reflejos y la actividad. Esto llevó a que la categoría vivencia se
subordinara a la generalización intelectual, cerrando un círculo paradójico (Bozhovich, 1968).
Esta tensión fue abordada por discípulos soviéticos y cubanos de Vygotsky. En Cuba, la
recepción de esta tradición fue distinta a la occidental, debido a la particular relación entre
ambos países durante la segunda mitad del siglo XX. Entre las aportaciones más recientes
destacan las categorías sentido subjetivo y configuración subjetiva.
El sentido subjetivo difiere del sentido vygotskiano en que no se limita al lenguaje, sino
que es una producción propia del sujeto: la forma en que ocurre la vivencia. Es una unidad que
integra procesos simbólicos y emocionales que emergen simultáneamente sin que uno sea
causa del otro (González-Rey, 2010). La configuración subjetiva es un sistema autoorganizado
de sentidos subjetivos presentes en los sentimientos y significados que la experiencia vital tiene
para una persona (González-Rey, 2011). Así, la unidad básica de la subjetividad no es el
significado, como propone el estructuralismo, sino los sentidos subjetivos, donde se integran el
conocimiento de la realidad y la emocionalidad vinculada a cualquier acto o experiencia. Estos
sentidos se organizan sistémicamente en configuraciones que se expresan en toda acción.
Las configuraciones subjetivas son producto de la experiencia vital y median la
influencia del medio, pues los sentidos subjetivos que emergen en un acto no están
determinados exclusivamente por factores externos o estructuras institucionales, sino que
también son modulados por dichas configuraciones. Esto se asemeja a la reflexividad de Archer
(2009), pero añade una determinación tanto cognitiva como afectiva, y no solo racional o rol-
social, como plantea Aedo (2017).
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1203 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Desde esta perspectiva se puede modelar la deserción escolar utilizando el dualismo
analítico de Archer y la concepción histórico-cultural de la subjetividad mediante las categorías
de sentido y sentido subjetivo. En este modelo, las determinaciones económicas, el capital
cultural, el acceso a recursos o tipos de escuela son condiciones estructurales que afectan a
agentes primarios, quienes finalmente desertan. Estas causas existen independientemente de
las interacciones sociales inmediatas.
Por otro lado, la base de las propiedades emergentes de estos agentes no radica solo
en su capacidad reflexiva para elaborar proyectos, sino en las configuraciones subjetivas que
moldean dichas acciones, incluyendo elementos emocionales que exceden la lógica
meramente cognitiva.
Aedo (2011) ha mostrado evidencia empírica de que los proyectos colectivos pueden
reflejar la subjetividad de clases sociales. Estos proyectos surgen de configuraciones subjetivas
compuestas por sentidos relativos a la escuela, el trabajo, la familia y otros ámbitos. Lo que se
produce en torno a estas esferas no son meros significados conceptuales para la reflexión, sino
sentidos matizados por emociones que orientan juicios y decisiones.
No obstante, la subjetividad no es un epifenómeno arbitrario de sus determinantes.
Conocer los sentidos subjetivos y configuraciones desde la historia de vida del sujeto —la
historia analítica de la emergencia de esos sentidos y configuraciones— permite identificar qué
aspectos de la realidad han participado en su génesis (González-Rey, 2011).
Esto puede ser particularmente útil para analizar cómo las políticas públicas dirigidas a
prevenir la deserción escolar afectan a sus destinatarios. En el caso de los desertores, tales
programas fallaron, pero ¿qué sentido generaron sus acciones en ellos? ¿Qué elementos de
sus configuraciones subjetivas determinaron que los sentidos que emergieron se orientaran al
abandono en lugar de la permanencia? Estas preguntas pueden ser abordadas desde este
enfoque.
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1204 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Finalmente, el término “agente primario”, referido a individuos pertenecientes a
colectividades con similares accesos a recursos y opciones de vida, puede aplicarse tanto a
quienes están en riesgo de desertar como a quienes ya han abandonado la escuela, ampliando
así el alcance del análisis.
CONCLUSIONES
A lo largo de este ensayo se ha argumentado que los modelos tradicionales que explican
la deserción escolar, aunque aportan descripciones valiosas, suelen incurrir en fusiones
teóricas: subordinan al sujeto a las estructuras sociales o, inversamente, diluyen las estructuras
en acciones individuales, sin articular adecuadamente las propiedades causales de ambos
polos.
Ante esta limitación, el Realismo Morfogenético propone una alternativa mediante el
dualismo analítico, que permite separar temporalmente los efectos causales de estructuras y
agentes. Sin embargo, al privilegiar la reflexividad como propiedad emergente del agente, corre
el riesgo de formalizar excesivamente la manera en que las personas procesan sus
condiciones de vida, desatendiendo la dimensión afectiva y simbólica que también atraviesa la
acción.
En respuesta, este trabajo ha planteado articular el realismo morfogenético con la teoría
histórico-cultural de la subjetividad, particularmente con los desarrollos recientes de González
Rey. Desde esta perspectiva, la subjetividad no se reduce a la conciencia reflexiva ni a
procesos puramente racionales, sino que emerge en configuraciones subjetivas donde se
imbrican sentidos simbólicos y emociones, forjados en la historia de vida del sujeto.
La categoría de configuración subjetiva permite explicar cómo los determinantes
estructurales —económicos, institucionales, familiares— adquieren un sentido singular para el
educando, quien en calidad de agente primario concibe y ejecuta el acto de abandonar la
escuela. Así, la deserción escolar puede entenderse como un acto situado, expresión de la
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1205 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
configuración subjetiva de quien lo protagoniza, y no solo como efecto acumulado de
condiciones objetivas.
En suma, un abordaje comprehensivo del abandono escolar requiere conjugar el
análisis de las condiciones estructurales con la exploración de los procesos de subjetivación
que configuran el modo en que esas condiciones son vividas, interpretadas y resignificadas por
sujetos concretos.
Declaración de conflicto de interés
El autor declara no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta
investigación.
Declaración de contribución a la autoría
Juan Carlos O´Farril-Jiménez: Concibió el ensayó y llevó a cabo la redacción del
borrador original, así como la revisión y edición de la redacción.
Declaración de uso de inteligencia artificial
El autor declara utilizar la inteligencia artificial para corrección ortotipográfica de algunas
partes del ensayo. La utilización fue solo como apoyo y esta herramienta no sustituyó de
ninguna manera la tarea o proceso intelectual. Después de rigurosas revisiones con diferentes
herramientas en la que se comprobó que no existe plagio como constan en las evidencias, el
autor manifiesta y reconocen que este trabajo fue producto de un trabajo intelectual propio, que
no ha sido escrito ni publicado en ninguna plataforma electrónica o de IA.
REFERENCIAS
Aedo, A. (2011). El proyecto agencial como forma de estudio de la subjetividad de clase:
propuesta metodológica y análisis empírico. Paper presented at the Ponencia presentada
en el VI Congreso Chileno de Sociología, abril.
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1206 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Aedo, A. (2012). Agentes, estructuras y su juego mutuo: una crítica al enfoque morfogenético de
Margaret Archer. Revista Central de Sociología, 7 (7), 38-59.
https://www.centraldesociologia.cl/index.php/rcs/article/view/19
Aedo, A. (2017). Desempacando la identidad personal en el realismo morfogenético: formas de
ego, reflexividad sustantiva y proyectos de vida. Estudios sociológicos, 35(104), 407-428.
https://doi.org/10.24201/es.2017v35n104.1487
Añon, V. (2009). Subjetividad. In M. Szurmuk & R. Mckee (Eds.), Diccionario de Estudios
Culturales Latinoamericanos (pp. pp. 260-265). Ciudad México: Siglo XXI.
Aquino, A. (2013). La subjetividad a debate. Sociológica (México), 28(80), 259-278.
https://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v28n80/v28n80a9.pdf
Archer, M. (2000). Being human: The problem of agency: Cambridge University Press.
Archer, M. S. (2007). Making our way through the world: Human reflexivity and social mobility:
Cambridge University Press.
Archer, M. S. (2009). Teoría social realista: En enfoque morfogenético: Ediciones Universidad
Alberto Hurtado.
Bhaskar, R. (2014). The possibility of naturalism: A philosophical critique of the contemporary
human sciences. Routledge.
Bozhovich, L. (1968). La personalidad y su desarrollo en la edad infantil. Pueblo y Educación. La
Habana.
Cui, M. (2014). Exploring explanatory individual related factors of high school dropout: State
University of New York at Buffalo.
Dávila, O., Ghiardo, F., & Medrano, C. (2008). Adolescencia y juventud en las trayectorias de vida
Los Desheredados. Trayectorias de vida y nuevas condiciones juveniles. Valparaíso:
Ediciones CIDPA.
Dubet, F., & Martuccelli, D. (1998). En la escuela. Sociología de la experiencia escolar, 1, 9-11.
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1207 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Espíndola, E., & León, A. (2002). La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para
la agenda regional. Revista Iberoamericana de Educación (30).
https://doi.org/10.35362/rie300941
González-Rey, F. (2011). Lenguaje, sentido y subjetividad: yendo más allá del lenguaje y el
comportamiento. Estudios de Psicología, 32(3), 345-357.
https://doi.org/10.1174/021093911797898538
González-Rey, F. (2012). La subjetividad y su significación para el estudio de los procesos
políticos: sujeto, sociedad y política. In C. Piedrahita, Á. Díaz & P. Vommaro (Eds.),
Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos. Bogotá: Cooperativa
Editorial Magisterio.
González-Rey, F. (2013). La subjetividad en una perspectiva cultural-histórica: avanzando sobre
un legado inconcluso. Revista CS(11), 19-42. https://doi.org/10.18046/recs.i11.1565
González-Rey, F. L. (2002). Sujeto y subjetividad: una aproximación histórico cultural. México,
D.F: International Thomson Editores.
González-Rey, F. L. (2009). La significación de Vygotski para la consideración de lo afectivo en
la educación: las bases para la cuestión de la subjetividad. Revista Electrónica"
Actualidades Investigativas en Educación", 9.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44713052003
González-Rey, F. L. (2010). Las categorías de sentido, sentido personal y sentido subjetivo en
una perspectiva histórico-cultural: un camino hacia una nueva definición de subjetividad.
Universitas psychologica, 9(1), 241-253.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165792672010000100019&script=sci_arttext
Gutierrez Restrepo, C., Manotas, C., & Llanos, L. (2011). Factores que inciden en la deserción
escolar en las instituciones educativas estatales de básica secundaria del municipio
Baranoa, en el Departamento del Atlántico. [Trabajo de investigación como requisito para
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1208 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
optar el título de Especialista en Estudios Pedagógicos., Corporación Universitaria de La
Costa]. https://repositorio.cuc.edu.co/entities/publication/9c2ad489-d9bd-49bb-98e3-
1d01a7ba45b6
Hammond, C., Linton, D., Smink, J., & Drew, S. (2007). Dropout Risk Factors and Exemplary
Programs: A Technical Report. National Dropout Prevention Center/Network (NDPC/N).
https://eric.ed.gov/?id=ed497057
Miranda, F. (2018). Abandono escolar en educación media superior: conocimiento y aportaciones
de política pública. Sinéctica (51). https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2018)0051-010
National Center for Education Statistics. (2016). The condition of education—Elementary and
secondary education—Student effort, persistence and progress—Status dropout rates—
Indicator May (2016). https://nces.ed.gov/pubs2016/2016144.pdf
Rivera, A. (2017). Deslacanizando a Žižek El comunismo lacaniano frente al agonismo
foucaultiano. Filosofía política y Genealogías de la colonialidad, 147(1).
Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research.
Review of educational research, 45(1), 89-125.
https://doi.org/10.3102/00346543045001089
Tinto, V. (1989). Definir la deserción: una cuestión de perspectiva. Revista de educación superior,
71(18), 1-9.
Van der Veer, R., & Valsnier, J. (1991). Understanding Vygotsky: A quest for synthesis: Blackwell
Publishing.
Vygotsky. (1995). Génesis de las funciones psíquicas superiores Obras escogidas (Vol. 3, pp.
139-168).
Vygotsky, L. S. (1984). Thinking and Speech. In R. Rieber & A. S. Carton (Eds.), The collected
works of L.S.Vygotsky (Vol. 1, pp. 43-287). New York: Plenum Press.
DOI: https://doi.org/10.71112/t8hn9c24
1209 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Weiss, E. (2015). El abandono escolar en la educación media superior: dimensiones, causas y
políticas para abatirlo. In R. R. Raymundo (Ed.), Desafíos de la educación media superior
(pp. 81-160). Ciudad de México: Instituto Belisario Domínguez.