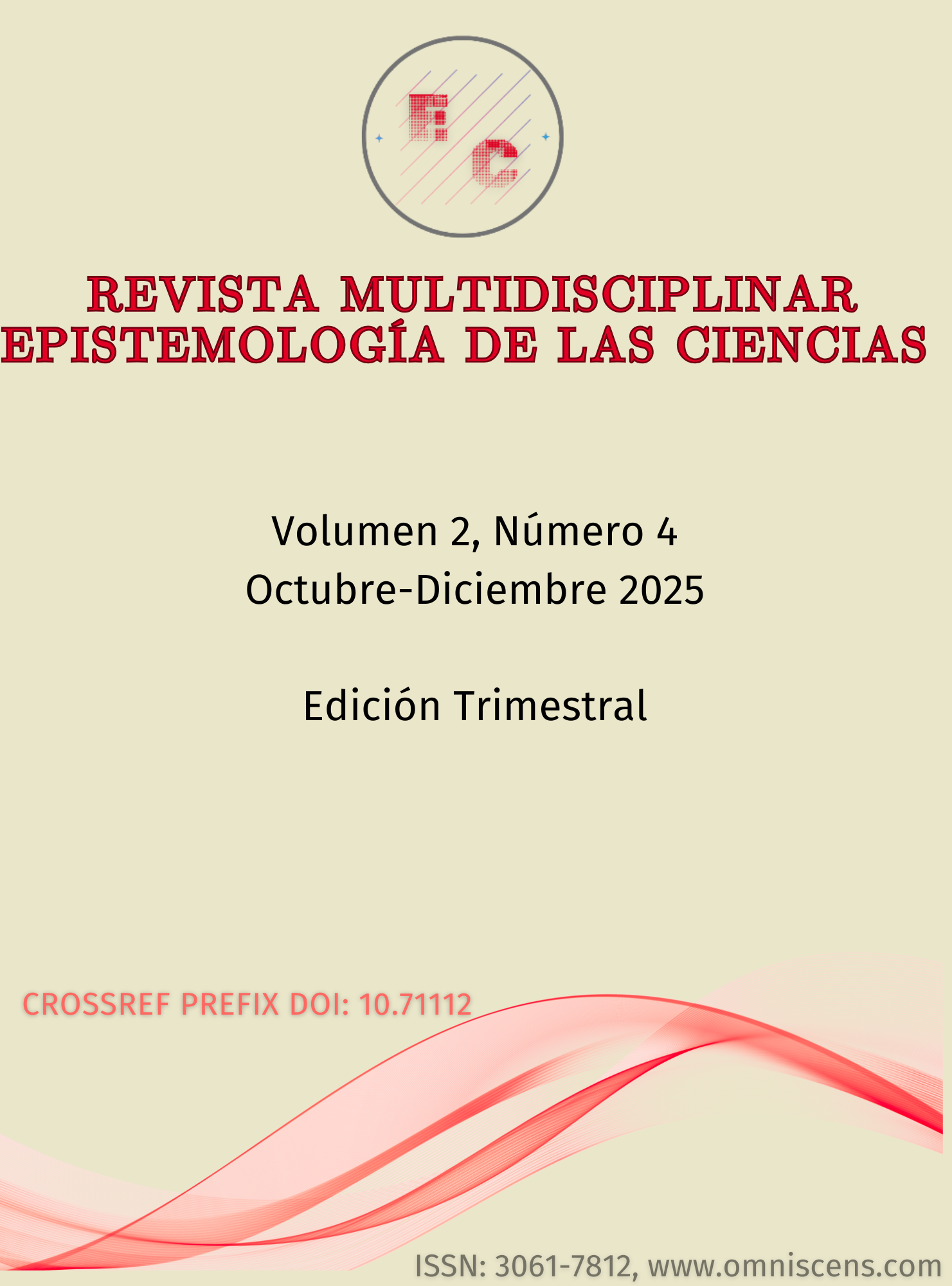
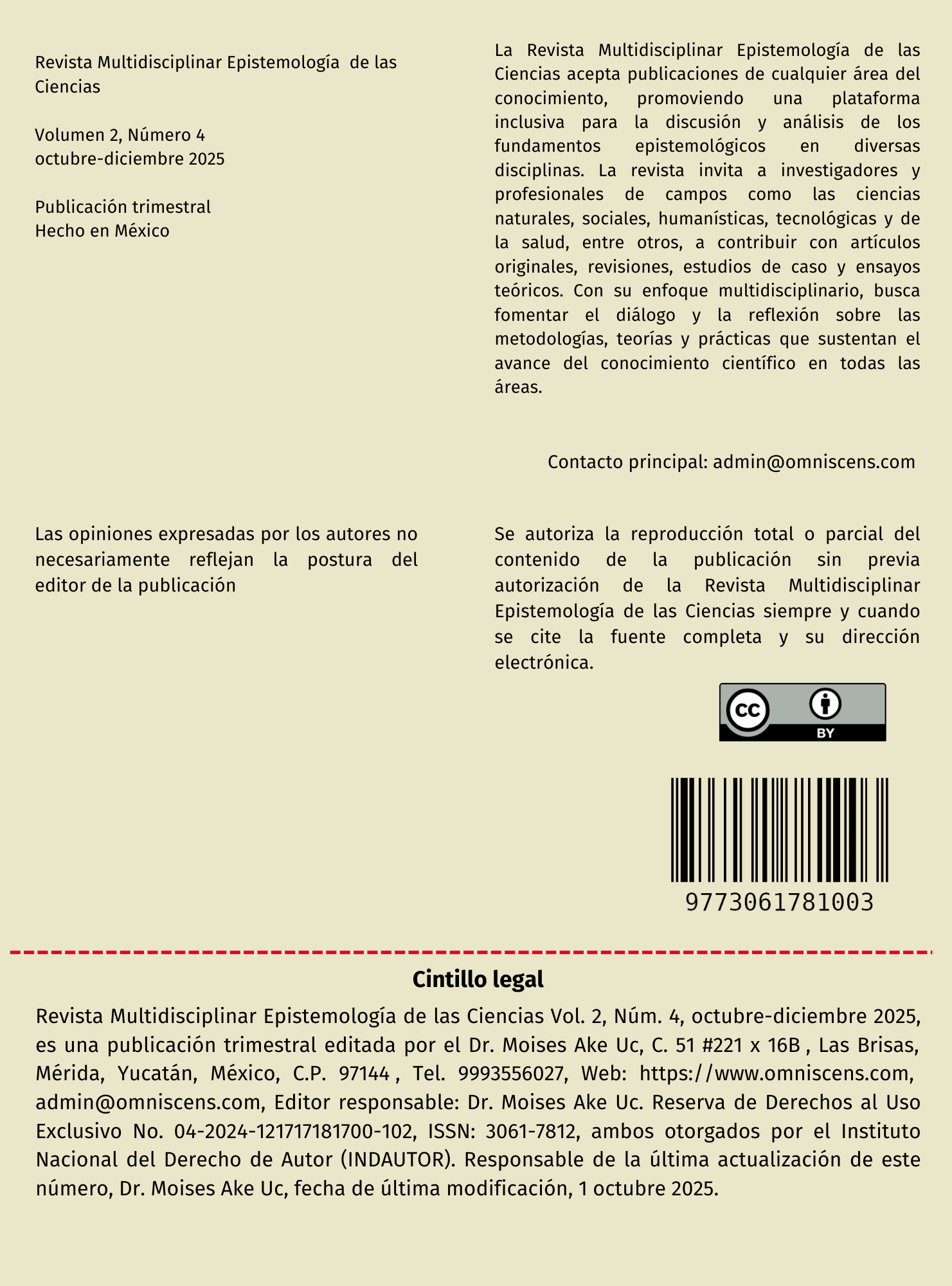
Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 4, 2025, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
SEGURIDAD HUMANA Y DESARROLLO SOCIAL: UN ENFOQUE INTEGRAL PARA
FORTALECER LA PAZ Y LA RESILIENCIA COMUNITARIA
HUMAN SECURITY AND SOCIAL DEVELOPMENT: AN INTEGRAL APPROACH TO
STRENGTHENING PEACE AND COMMUNITY RESILIENCE
Marco Hernán Cando Guashpa
Ecuador
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
919 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Seguridad humana y desarrollo social: un enfoque integral para fortalecer la paz
y la resiliencia comunitaria
Human security and social development: an integral approach to strengthening
peace and community resilience
Marco Hernán Cando Guashpa
marcohcg@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0007-7790-3055
Universidad Bolivariana del Ecuador
Ecuador
Resumen
La presente investigación analiza la seguridad humana como eje articulador del desarrollo
social contemporáneo, desde un enfoque ético, educativo y resiliente. A través de un análisis
documental y comparativo de treinta fuentes académicas y doce informes internacionales
(ONU, CEPAL, PNUD, UNESCO, OMS y Banco Mundial), se identifican los principales ejes
conceptuales y prácticos que configuran la seguridad humana en el contexto global y
latinoamericano. Los resultados revelan que la educación transformadora, la ética institucional
y la resiliencia comunitaria constituyen pilares interdependientes que fortalecen la justicia
social, la cohesión y la sostenibilidad. Asimismo, se demuestra que el desarrollo humano
sostenible solo puede consolidarse mediante una gobernanza ética, participativa y
comprometida con los derechos humanos. La investigación concluye que la seguridad humana
no se impone desde las estructuras del poder, sino que se construye colectivamente desde la
educación, la solidaridad y la responsabilidad compartida. Este enfoque ofrece un marco
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
920 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
interpretativo aplicable al diseño de políticas públicas, programas educativos y estrategias de
desarrollo sostenible orientadas al bienestar integral de las personas.
Palabras clave: desarrollo social; ética institucional; educación transformadora; resiliencia
comunitaria; seguridad humana; sostenibilidad
ABSTRACT
This research analyzes human security as a central axis of contemporary social development,
through an ethical, educational, and resilience-based perspective. Using a documentary and
comparative analysis of thirty academic sources and twelve international reports (UN, ECLAC,
UNDP, UNESCO, WHO, and World Bank), the study identifies the main conceptual and
practical dimensions shaping human security in global and Latin American contexts. The results
show that transformative education, institutional ethics, and community resilience are
interdependent pillars that strengthen social justice, cohesion, and sustainability. Moreover, the
findings demonstrate that sustainable human development can only be achieved through
ethical, participatory governance committed to human rights. The study concludes that human
security is not imposed by power structures but collectively built through education, solidarity,
and shared responsibility. This approach provides an interpretive framework applicable to the
design of public policies, educational programs, and sustainable development strategies
focused on the integral well-being of individuals.
Keywords: human security; institutional ethics; community resilience; social development;
sustainability; transformative education
Recibido: 23 de octubre 2025 | Aceptado: 5 de noviembre 2025
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
921 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
INTRODUCCIÓN
La seguridad humana no nace de la fuerza del Estado ni del poder del mercado, sino de
la confianza que una sociedad deposita en su capacidad ética, educativa y solidaria para cuidar
la vida.
En el siglo XXI, la humanidad atraviesa una etapa de transformaciones aceleradas que
desafían los modelos tradicionales de desarrollo, bienestar y seguridad. La creciente
interdependencia global, las desigualdades estructurales, las crisis ambientales y los conflictos
sociales han revelado la fragilidad de los sistemas que, durante décadas, definieron el
progreso. En este contexto, el concepto de seguridad humana surge como una respuesta
integral y humanizadora frente a los límites del paradigma economicista, colocando a la
persona —y no al Estado o al mercado— en el centro del desarrollo (PNUD, 2023; ONU, 2023).
Desde su formulación en los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
la seguridad humana se ha consolidado como un enfoque ético y multidimensional que busca
garantizar libertades esenciales, condiciones de vida dignas y oportunidades reales de
autorrealización (CEPAL, 2022). Esta visión rompe con el enfoque reduccionista de la
seguridad como defensa militar, proponiendo una noción centrada en la dignidad, la equidad y
la justicia social. En palabras de Kliksberg (2021) y Cortina (2020), el desarrollo solo puede ser
humano cuando se construye sobre principios éticos compartidos y orientados al bien común.
En lugar de medir el progreso por el crecimiento económico o el acceso a recursos, la
seguridad humana exige una transición estructural hacia el desarrollo con justicia y
sostenibilidad, donde la economía se subordine a los derechos humanos. Según la UNESCO
(2023), los desafíos actuales —como la crisis climática, la desinformación digital y la pérdida de
confianza institucional— requieren respuestas educativas y culturales que fortalezcan la
convivencia, el pensamiento crítico y la cooperación social. En esta línea, la seguridad humana
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
922 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
se concibe como un proceso educativo y ético en movimiento, que se construye desde la
comunidad y se sostiene en la responsabilidad compartida.
Diversos organismos internacionales coinciden en que la educación constituye el pilar
más sólido de la seguridad humana. Tal como propuso Delors (2021), los cuatro pilares del
aprendizaje —aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir—
representan las condiciones necesarias para una vida libre de miedo y de necesidad. La
educación, al formar ciudadanos críticos, empáticos y conscientes de su entorno, se transforma
en el eje articulador entre seguridad, desarrollo y paz (Morin, 2020; Galtung, 2021). No se trata
únicamente de transmitir conocimientos, sino de cultivar valores y actitudes que sostengan la
cohesión social y la corresponsabilidad (Fernández, 2022; Hidalgo & Sánchez, 2022).
Otro componente indispensable de la seguridad humana es la resiliencia comunitaria,
entendida como la capacidad colectiva de resistir, adaptarse y transformar la adversidad en
aprendizaje. En sociedades marcadas por la precariedad o la exclusión, las comunidades que
desarrollan mecanismos de cooperación y solidaridad son las que logran mantener su dignidad
y estabilidad (Magliocca, 2023; Suárez, 2020). La resiliencia, lejos de ser una simple respuesta
emocional, constituye una práctica política y ética que fortalece la autonomía social y la
identidad compartida (Ramírez & Torres, 2022).
A nivel institucional, el PNUD (2023) y el Banco Mundial (2024) subrayan la necesidad
de integrar la seguridad humana en las políticas públicas mediante una gobernanza ética y
participativa, capaz de garantizar justicia distributiva, equidad intergeneracional y sostenibilidad
ambiental. El Estado deja de ser un ente coercitivo y se convierte en un facilitador del bienestar
colectivo. De esta forma, la seguridad humana se erige en un marco estratégico que contribuye
directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fortaleciendo la
transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad ciudadana (León, 2023;
Vásquez, 2022; Zúñiga, 2022).
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
923 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Bajo esta perspectiva, el presente estudio se propone analizar la seguridad humana
como eje articulador del desarrollo social, desde una visión educativa, ética e institucional, que
permita comprender los vínculos entre educación transformadora, ética pública, resiliencia y
sostenibilidad. A través de una revisión crítica de informes internacionales, teorías
contemporáneas y enfoques interdisciplinarios, se busca evidenciar cómo la seguridad humana
se convierte en una práctica colectiva capaz de regenerar los lazos sociales y promover la
cultura de paz.
La seguridad humana, por tanto, no puede entenderse como una aspiración abstracta,
sino como un proyecto civilizatorio en construcción, donde el desarrollo se mide por la
capacidad de los pueblos para convivir, cuidar y crear en equidad. En este sentido, Nussbaum
(2019) advierte que la verdadera libertad no se define por la acumulación de bienes, sino por la
posibilidad de cada ser humano de ser y hacer con dignidad.
Solo cuando la educación enseña a cuidar, la ética guía las decisiones y la justicia se
vuelve costumbre, la seguridad humana deja de ser un ideal y se transforma en el modo más
humano de habitar el mundo.
Marco Teórico
Toda sociedad que aspira a la paz debe preguntarse no solo cómo se defiende, sino a
quién protege y para qué. La seguridad humana no se impone: se construye desde la ética, la
educación y la esperanza colectiva.
La comprensión contemporánea de la seguridad humana exige una mirada que supere
los enfoques fragmentados de la modernidad. Más que una política o una estrategia, se trata
de una visión ética del desarrollo humano, capaz de integrar educación, justicia social,
resiliencia y sostenibilidad como dimensiones interdependientes. Desde esta perspectiva, la
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
924 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
seguridad humana representa una revolución conceptual en la manera de pensar el bienestar
colectivo y la convivencia.
Fundamentos conceptuales de la seguridad humana
La noción de seguridad humana surge cuando la protección de las personas se concibe
como un acto de justicia y no como una manifestación de poder. Este enfoque fue introducido
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre
Desarrollo Humano (1994), marcando una ruptura epistemológica frente al paradigma centrado
exclusivamente en la defensa del Estado. A diferencia del modelo militarista, que prioriza la
soberanía territorial, esta perspectiva coloca en el centro las libertades, oportunidades y
condiciones que garantizan una vida digna, libre del miedo, la necesidad y la indiferencia
(PNUD, 2023).
Desde entonces, se ha consolidado como una categoría analítica que articula las
dimensiones económica, social, ambiental, política y cultural del bienestar humano. Según la
CEPAL (2022), su propósito esencial radica en promover cohesión social, reducir
desigualdades y fortalecer la justicia distributiva, convirtiéndose en un principio rector de la
gobernanza democrática y de las políticas orientadas al desarrollo sostenible.
En el plano ético, Kliksberg (2021) sostiene que esta forma de seguridad solo puede
alcanzarse mediante instituciones transparentes, justas y orientadas al bien común, capaces de
generar confianza ciudadana. Complementariamente, el Banco Mundial (2024) advierte que los
retos contemporáneos —como la crisis climática, las disrupciones tecnológicas y las
emergencias sanitarias— requieren modelos de cooperación internacional basados en la
solidaridad y la equidad.
Por su parte, la ONU (2023) reformula el concepto como un instrumento de acción para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al sostener que el bienestar colectivo
depende del equilibrio entre el crecimiento económico, la justicia social y el respeto por la vida
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
925 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
en todas sus formas. En este sentido, la seguridad humana trasciende el discurso teórico y se
convierte en el lenguaje ético que orienta las estrategias globales de desarrollo.
En su dimensión filosófica, puede entenderse como un contrato moral entre el Estado y
la ciudadanía, donde proteger implica reconocer la dignidad inherente a cada ser humano.
En última instancia, deja de ser una aspiración retórica para transformarse en un compromiso
político y ético: un camino que dignifica la existencia y afirma la esperanza colectiva.
Dimensiones educativas, éticas y sociales del desarrollo humano
Educar para la paz y la convivencia constituye uno de los pilares esenciales de la
seguridad humana. La educación, entendida como un proceso integral de formación moral,
cognitiva y social, ofrece las herramientas necesarias para fortalecer la responsabilidad
colectiva y el sentido ético de comunidad. En este contexto, la formación se convierte en un
espacio de construcción de ciudadanía, justicia y empatía, orientado al desarrollo humano
sostenible.
Según Delors (2021), los cuatro pilares del aprendizaje —aprender a ser, a conocer, a
hacer y a convivir— configuran la base de una educación humanista que articula conocimiento
y acción social. Esta concepción promueve una pedagogía centrada en la persona, donde el
saber no se acumula, sino que se transforma en compromiso ético y participación activa en la
vida pública. En la misma línea, Morin (2020) advierte que educar implica preparar a las
personas para enfrentar la complejidad del mundo contemporáneo, desarrollando pensamiento
crítico, conciencia planetaria y sensibilidad ante la interdependencia humana.
Desde esta perspectiva, Fernández (2022) y Hidalgo y Sánchez (2022) subrayan que
una educación desprovista de ética corre el riesgo de reproducir desigualdades y consolidar la
indiferencia social. Por ello, toda práctica pedagógica debe incorporar la dimensión moral como
principio estructurante, garantizando que la enseñanza promueva la inclusión, la cooperación y
el respeto por la diversidad.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
926 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El Nuevo Contrato Social para la Educación, propuesto por la UNESCO (2023), reafirma
esta orientación al situar la educación como herramienta de transformación cultural y de
sostenibilidad. Dicho documento enfatiza la necesidad de un aprendizaje solidario, participativo
y orientado al bien común. En él, la educación se concibe no solo como medio para el
desarrollo individual, sino como una práctica colectiva que previene la violencia estructural y
fomenta cohesión social.
Por su parte, Suárez (2020) y Magliocca (2023) sostienen que la educación y la
resiliencia se encuentran íntimamente vinculadas. Las comunidades que aprenden
colectivamente desarrollan mayor capacidad para adaptarse y superar las crisis. Esta relación
entre aprendizaje y resiliencia refleja el potencial transformador de la educación como fuerza de
reconstrucción social y emocional.
Asimismo, Ramírez y Torres (2022) destacan que la resiliencia no surge del aislamiento, sino
de la cooperación ética entre individuos que aprenden a resistir, reconstruir y avanzar de
manera solidaria.
En síntesis, educar para la seguridad humana es educar para la empatía. Cada aula
que enseña respeto, diálogo y colaboración se convierte en un microespacio de transformación
social, donde se aprende que la paz y la justicia no son ideales abstractos, sino prácticas
cotidianas que dignifican la vida y fortalecen la esperanza colectiva.
Gobernanza, ética y justicia social
Toda gobernanza auténtica se fundamenta en la ética y en la búsqueda del bien común.
En este sentido, la seguridad humana no puede comprenderse sin instituciones que actúen con
legitimidad moral, transparencia y sentido de justicia. La ética institucional no es solo un código
normativo, sino un modo de gestión pública que coloca a la persona en el centro de las
decisiones políticas y sociales.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
927 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Kliksberg (2021) y Zúñiga (2022) sostienen que la gobernanza ética es el pilar de la
estabilidad democrática, ya que fomenta la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la
confianza social. Cuando las instituciones se conducen desde la integridad, se fortalecen los
vínculos entre Estado y ciudadanía, y la acción pública adquiere coherencia con los valores que
proclama. Por el contrario, la ausencia de ética en la administración del poder genera
fragmentación social, desigualdad y pérdida de legitimidad.
De acuerdo con la CEPAL (2022) y León (2023), el fortalecimiento institucional no
puede reducirse a una modernización técnica, sino que requiere una justicia distributiva efectiva
y un acceso equitativo a las oportunidades sociales y educativas. Una gobernanza orientada
por principios éticos promueve una cultura política basada en la responsabilidad, la inclusión y
la transparencia, condiciones indispensables para la cohesión social y el desarrollo sostenible.
Desde la filosofía moral, Cortina (2020) plantea que la ética pública debe entenderse como una
disposición permanente al servicio, sustentada en la empatía y el respeto por la dignidad
humana. Cuando el poder se ejerce con equidad y con sentido de comunidad, se convierte en
una herramienta de bienestar colectivo. De lo contrario, la política se vacía de sentido y se
transforma en instrumento de control o dominación.
Asimismo, Nussbaum (2019) propone una ética cosmopolita fundada en la ciudadanía
mundial, donde el bienestar individual se reconoce como inseparable del destino común. Esta
visión encuentra respaldo en los informes de la OMS (2023) y la ONU (2023), los cuales
destacan que los desafíos contemporáneos —como la crisis climática, la desigualdad digital y
la violencia estructural— exigen una cooperación internacional sustentada en la
responsabilidad moral compartida.
Por su parte, Rodríguez (2024) y Ramírez y Torres (2022) afirman que la gobernanza
ética trasciende la administración pública, convirtiéndose en una práctica cultural que orienta la
convivencia y la justicia. La confianza ciudadana, la transparencia institucional y la educación
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
928 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
cívica se configuran como los instrumentos más sólidos para garantizar el bienestar humano
sostenible.
En este marco, la ética pública se revela como el alma de la seguridad humana. Allí
donde el poder se ejerce con justicia, el miedo desaparece; donde la política se orienta al
servicio, florece la esperanza; y donde las instituciones educan con el ejemplo, la sociedad
encuentra su equilibrio.
Así, la justicia social deja de ser una aspiración y se transforma en una práctica
cotidiana que otorga sentido a la democracia y legitimidad al desarrollo.
Resiliencia comunitaria y cohesión social
Una comunidad no se define por su capacidad para resistir el dolor, sino por su
habilidad para transformar la herida en aprendizaje compartido. La resiliencia es, en esencia, el
arte de reconstruir el mundo sin renunciar a la confianza en la dignidad humana.
Esta dimensión constituye un eje vital dentro del paradigma de la seguridad humana, pues
expresa la capacidad colectiva de adaptación, resistencia y reconstrucción frente a las crisis
que amenazan la estabilidad social.
De acuerdo con Magliocca (2023), la resiliencia comunitaria trasciende la supervivencia
y se convierte en un proceso activo de reorganización solidaria que fortalece el tejido moral y la
cohesión social. Este enfoque destaca que la resiliencia no es un acto individual, sino un
fenómeno relacional que se nutre del apoyo mutuo y de la memoria compartida.
En esa misma línea, Suárez (2020) sostiene que su construcción se origina en los vínculos
éticos de la comunidad, donde la confianza sustituye al miedo y la cooperación reemplaza la
indiferencia. La fortaleza colectiva se forja, por tanto, en la reciprocidad cotidiana y en la
convicción de que cada integrante es parte esencial del bienestar común.
Asimismo, Ramírez y Torres (2022) subrayan que la resiliencia auténtica es inseparable
de la justicia social, ya que sólo puede sostenerse cuando las personas participan activamente
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
929 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
en la toma de decisiones que afectan su futuro. La participación, entendida como ejercicio de
corresponsabilidad, transforma la vulnerabilidad en poder colectivo y consolida la cohesión
como principio ético de convivencia.
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la resiliencia se concibe
no como respuesta inmediata ante la adversidad, sino como una estrategia de sostenibilidad a
largo plazo. El Banco Mundial (2024) reconoce que las sociedades verdaderamente resilientes
son aquellas que integran educación inclusiva, gobernanza ética y participación ciudadana
como pilares de su desarrollo.
Desde esta perspectiva, la resiliencia representa la dimensión emocional y moral del
desarrollo humano, aquella donde la esperanza se convierte en una forma de resistencia y la
cooperación en una expresión de justicia.
En última instancia, la seguridad humana se afirma como una filosofía del cuidado: se
edifica en la educación que forma para convivir, se sostiene en la ética que orienta el poder y
se proyecta en cada acto de justicia que preserva la dignidad de vivir en comunidad.
METODOLOGÍA
La investigación sobre la seguridad humana no se limita a describir realidades; busca
comprender los vínculos que permiten transformar la vulnerabilidad en dignidad.
La presente investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo, descriptivo y analítico,
orientado a interpretar el fenómeno de la seguridad humana desde sus dimensiones educativa,
ética y social. Su propósito no fue cuantificar datos, sino comprender los significados y las
relaciones que emergen de los discursos teóricos, los documentos institucionales y las
perspectivas contemporáneas sobre desarrollo humano sostenible.
El diseño metodológico se apoyó en una revisión documental sistemática que permitió
identificar tendencias conceptuales, marcos teóricos y enfoques institucionales relacionados
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
930 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
con la seguridad humana en el periodo comprendido entre 2019 y 2024. Esta estrategia
metodológica garantizó la integración entre la reflexión teórica y el análisis crítico, coherente
con los objetivos planteados en el estudio.
Tipo y diseño de investigación
La investigación se clasifica como documental de carácter analítico, fundamentada en la
revisión, selección e interpretación crítica de fuentes académicas y oficiales. El diseño se apoyó
en el análisis comparativo y reflexivo de documentos internacionales, obras teóricas y estudios
recientes sobre ética pública, educación y desarrollo humano.
Este enfoque permitió reconocer la seguridad humana como un proceso dinámico y
multidimensional, en el que confluyen la equidad, la resiliencia y la justicia social.
Desde esta perspectiva, la metodología utilizada no se limitó a recopilar información, sino que
buscó construir una comprensión integral del fenómeno, integrando el pensamiento ético con la
evidencia documental.
Procedimiento de análisis
El proceso metodológico se estructuró en tres etapas complementarias:
1. Recolección de información: se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos
académicas, bibliotecas digitales e informes oficiales de organismos multilaterales como
la ONU, la UNESCO, la CEPAL, la OMS, el PNUD y el Banco Mundial.
2. Clasificación temática: las fuentes fueron organizadas según cuatro ejes de análisis —
educación transformadora, ética pública, resiliencia comunitaria y desarrollo
sostenible— que se derivan del marco teórico propuesto.
3. Sistematización e interpretación: se aplicó una lectura crítica que permitió identificar
categorías conceptuales y establecer conexiones entre los diferentes enfoques teóricos.
El análisis documental se sustentó en la triangulación teórica y conceptual, garantizando
la validez de las interpretaciones y su correspondencia con los objetivos de la investigación.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
931 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Fuentes y corpus de estudio
El corpus de estudio estuvo conformado por más de treinta referencias académicas y
doce informes internacionales emitidos por organismos de reconocida autoridad. Estas fuentes
fueron seleccionadas por su vigencia, pertinencia y respaldo institucional, lo que permitió
garantizar la solidez conceptual del estudio.
El contraste entre autores y organismos permitió identificar coincidencias sustantivas en
torno a la seguridad humana como condición ética del desarrollo. Del mismo modo, se
evidenciaron diferencias en los enfoques de implementación, especialmente entre los modelos
centrados en políticas públicas y los que priorizan la formación ciudadana y educativa.
Esta pluralidad de perspectivas enriqueció el análisis, al mostrar que la seguridad humana es
un fenómeno global que debe entenderse en diálogo con contextos locales y culturales
diversos.
Técnica de interpretación
Se aplicó la técnica de análisis de contenido temático, adecuada para investigaciones
que buscan extraer significados y categorías a partir de textos escritos.
Cada documento fue examinado de manera reflexiva, identificando conceptos clave,
coincidencias discursivas y divergencias ideológicas.
El proceso interpretativo se apoyó en la triangulación entre autores, organismos
internacionales y marcos conceptuales, lo que permitió validar los resultados y garantizar una
lectura crítica de la información.
De esta manera, se construyó un modelo interpretativo tridimensional de la seguridad
humana, integrando la educación, la ética y la resiliencia como pilares del desarrollo social
sostenible.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
932 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
RESULTADOS
Los resultados de esta investigación revelan que la seguridad humana no es una
abstracción institucional, sino una experiencia viva que se manifiesta en la educación, la ética y
la resiliencia de las comunidades.
Sistematización de los hallazgos generales
El análisis documental permitió identificar cuatro ejes estructurales que configuran la
comprensión contemporánea de la seguridad humana:
1. Educación transformadora, orientada al desarrollo de capacidades éticas, cognitivas y
críticas.
2. Ética institucional, fundamento de una gobernanza transparente y promotora de justicia
social.
3. Resiliencia comunitaria, expresión de la capacidad colectiva para adaptarse, resistir y
reconstruirse frente a las crisis.
4. Desarrollo sostenible, concebido como equilibrio entre bienestar humano y
responsabilidad ambiental.
La revisión de treinta fuentes académicas y doce informes institucionales —emitidos por
la ONU, CEPAL, PNUD, UNESCO, OMS y Banco Mundial— evidenció una tendencia global
hacia la integración de la seguridad humana en los marcos del desarrollo sostenible, superando
los enfoques reduccionistas centrados únicamente en el crecimiento económico.
Esta convergencia conceptual revela un cambio paradigmático: la seguridad ya no se define
por la defensa del Estado, sino por la capacidad de las sociedades para garantizar dignidad,
equidad y participación.
Asimismo, se observó un consenso entre los organismos multilaterales sobre la
necesidad de vincular la seguridad humana con los derechos sociales, la igualdad de
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
933 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
oportunidades y la inclusión ciudadana como ejes de legitimidad democrática.
En el plano teórico, autores como Kliksberg (2021), Cortina (2020) y Nussbaum (2019)
advierten que, sin justicia distributiva, transparencia y ética pública, los indicadores de
desarrollo pierden sentido y la seguridad se convierte en un discurso formal desprovisto de
contenido social.
En síntesis, la seguridad humana deja de ser un ideal abstracto cuando se manifiesta
como práctica colectiva basada en derechos, responsabilidades y solidaridad compartida. Solo
al integrar estas dimensiones éticas y sociales, la seguridad se transforma en un valor vivido y
no simplemente declarado.
Enfoques institucionales de la seguridad humana
La seguridad humana, al ser un concepto dinámico y multidimensional, ha sido
interpretada de diversas maneras por los organismos internacionales, de acuerdo con sus
mandatos y prioridades estratégicas. Comprender estos matices resulta esencial para
establecer un marco comparativo sólido que sustente el análisis teórico de la presente
investigación. En este sentido, se revisaron los principales informes institucionales publicados
entre 2022 y 2024, cuyos aportes permiten identificar las convergencias y diferencias en torno a
la conceptualización, los ejes de acción y los principios éticos que orientan las políticas
globales.
La Tabla 1 sintetiza estas aproximaciones, destacando los énfasis temáticos y la
contribución teórica de cada institución al fortalecimiento del paradigma contemporáneo de la
seguridad humana.
Tabla 1
Comparación de enfoques institucionales sobre la seguridad humana
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
934 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Organismo /
Autor
Definición de seguridad
humana
Énfasis principal
Referencia
PNUD (2023)
Garantizar libertades y
condiciones de vida dignas,
libres del miedo y de la
necesidad.
Enfoque integral de
derechos humanos y
desarrollo sostenible.
Informe sobre Desarrollo
Humano 2023/2024.
CEPAL
(2022)
Integrar la seguridad en
políticas sociales inclusivas,
participativas y equitativas.
Cohesión social y
justicia distributiva.
Seguridad humana y
cohesión social en
América Latina y el
Caribe.
UNESCO
(2023)
Promover la educación, la
cultura de paz y la resiliencia
social como ejes del bienestar
humano.
Educación ética y
cultura de paz.
Reimaginar juntos
nuestros futuros: Un
nuevo contrato social
para la educación.
Banco
Mundial
(2024)
Reducir vulnerabilidades
estructurales y garantizar el
acceso equitativo a servicios
esenciales.
Gobernanza social y
desarrollo inclusivo.
World Development
Report 2024: Building
Resilient Societies.
Fuente: Elaboración propia a partir de informes institucionales (2022–2024).
El análisis comparativo revela que la seguridad humana se ha consolidado como un
concepto transversal que articula las agendas del desarrollo, la equidad y la sostenibilidad.
Aunque cada organismo la aborda desde su propio mandato, todos coinciden en la necesidad
de colocar a la persona en el centro de las políticas públicas y del bienestar colectivo.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
935 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El PNUD y la CEPAL priorizan la justicia distributiva, la reducción de desigualdades y la
cohesión social como pilares de la seguridad democrática. Por su parte, la UNESCO resalta la
educación ética y la cultura de paz como fundamentos de la convivencia y la prevención
estructural de la violencia, mientras que el Banco Mundial orienta su perspectiva hacia la
resiliencia institucional y la gobernanza inclusiva.
Esta convergencia demuestra que el paradigma contemporáneo de la seguridad
humana se edifica sobre la sinergia entre derechos humanos, educación transformadora y
gobernanza ética, configurando una visión holística del desarrollo social.
En definitiva, la armonía entre instituciones y ciudadanía determina el grado real de
seguridad: cuando los derechos se enseñan, se practican y se protegen, las políticas adquieren
sentido y la dignidad se convierte en política pública.
Resultados por dimensiones de análisis
El análisis de los resultados permitió identificar cuatro dimensiones estructurales que
configuran la seguridad humana como proceso educativo, ético y social. Cada una de ellas
refleja un ámbito de intervención complementario y una forma específica de construir bienestar
colectivo.
Educación transformadora
Los hallazgos evidencian que la educación constituye el principal eje dinamizador de la
seguridad humana, al fortalecer la conciencia crítica, la cooperación y el sentido de comunidad
(Delors, 2021; Morin, 2020). Este papel trascendente convierte a la educación en una
herramienta de emancipación social capaz de prevenir conflictos y promover cohesión cultural.
Las políticas educativas orientadas hacia la cultura de paz y el aprendizaje ético contribuyen a
reducir la violencia estructural, fomentar la inclusión y consolidar una ciudadanía activa y
solidaria (UNESCO, 2023; Suárez, 2020).
De este modo, la educación deja de ser un proceso meramente instructivo para
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
936 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
convertirse en una práctica transformadora de justicia y convivencia. Educar es enseñar a
convivir: cada acto de aprendizaje ético es una forma silenciosa de construir paz.
Ética institucional
La ética pública se consolida como el pilar operativo de la seguridad humana, pues sin
instituciones justas, transparentes y participativas no es posible garantizar un bienestar
sostenible (Kliksberg, 2021).
Las fuentes revisadas coinciden en que la confianza ciudadana representa un indicador
esencial de estabilidad social, y que esta solo se alcanza mediante la rendición de cuentas, la
participación equitativa y la justicia distributiva.
Una gobernanza basada en la ética no solo regula la conducta de las instituciones, sino que
inspira el compromiso cívico y la corresponsabilidad colectiva.
Allí donde la ética se institucionaliza, la confianza se convierte en capital social y la
seguridad humana se vuelve una experiencia vivida. Donde hay ética, hay confianza; y donde
hay confianza, florece la seguridad humana.
Resiliencia comunitaria
El análisis de las experiencias teóricas y locales revela que la resiliencia comunitaria no
se limita a resistir la adversidad, sino que implica la capacidad colectiva de reconstruir con
sentido ético y solidario.
Autores como Magliocca (2023) y Ramírez y Torres (2022) demuestran que las
comunidades que cultivan la cooperación y el aprendizaje compartido desarrollan estructuras
sociales más cohesionadas y sostenibles.
La resiliencia, más que una respuesta ante la crisis, representa una práctica cultural que
une la educación con la ética del cuidado.
Es, en definitiva, el reflejo de una sociedad que transforma la vulnerabilidad en
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
937 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
oportunidad de crecimiento moral y humano. La resiliencia es el arte de resistir sin perder la
ternura.
Desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible emerge como la meta integradora de los modelos teóricos e
institucionales analizados.
Los informes del Banco Mundial (2024) y la CEPAL (2022) subrayan la necesidad de
articular la seguridad humana con la sostenibilidad ambiental, la equidad de género y la justicia
económica, reconociendo que ninguna sociedad puede ser segura si destruye el entorno del
que depende su bienestar.
Este enfoque multidimensional reafirma la interdependencia entre seguridad humana y
sostenibilidad, entendidas como dos caras de un mismo principio ético: la defensa de la vida en
todas sus formas.
De ahí que las políticas públicas deban educar para cuidar, cuidar para compartir y
compartir para proteger. Educar, cuidar y compartir son las tres formas de proteger la vida y la
dignidad.
Modelos interpretativos derivados del análisis
A partir de los resultados obtenidos, se elaboraron tres modelos interpretativos que
sintetizan las relaciones entre las dimensiones clave de la seguridad humana: educación, ética
y resiliencia. Cada modelo ofrece una visión complementaria sobre los mecanismos que
articulan el desarrollo humano sostenible.
Modelo tridimensional de la seguridad humana (Educación – Ética – Resiliencia)
El análisis de los resultados permitió construir un modelo tridimensional de la seguridad
humana, concebido como una estructura integradora en la que convergen tres dimensiones
fundamentales del bienestar colectivo: la educación transformadora, la ética institucional y la
resiliencia comunitaria.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
938 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Cada uno de estos componentes se relaciona de manera interdependiente,
configurando un sistema equilibrado que explica cómo las sociedades pueden alcanzar la
plenitud, la justicia y la sostenibilidad a través del fortalecimiento de sus capacidades morales,
educativas y sociales.
La representación gráfica que se presenta a continuación sintetiza esta interacción
dinámica, mostrando cómo la seguridad humana se consolida cuando el conocimiento educa,
la ética orienta y la resiliencia protege.
El modelo se estructura en forma de triángulo conceptual, donde cada vértice simboliza
una dimensión esencial del desarrollo humano:
1. Educación transformadora: ubicada en la base del triángulo, representa el fundamento
del cambio social. A través de la formación integral, impulsa el pensamiento crítico, la
empatía y la ciudadanía activa, convirtiéndose en el eje que sostiene la cohesión y la
paz social.
2. Ética institucional: situada en el vértice superior, actúa como principio rector de la
justicia y la gobernanza democrática. La ética orienta las decisiones, regula el ejercicio
del poder y legitima la acción pública; su ausencia genera inequidad, desconfianza y
vulnerabilidad social.
3. Resiliencia comunitaria: ubicada en el vértice lateral, refleja la capacidad colectiva de
adaptarse, resistir y reconstruirse frente a las crisis. Su fortaleza depende del
aprendizaje ético y del sentido de solidaridad que las comunidades logran desarrollar.
Cuando estas tres dimensiones interactúan de manera armónica, se genera un proceso
de retroalimentación positiva que sostiene la estabilidad y la cohesión social.
La educación forma la conciencia, la ética orienta la acción y la resiliencia mantiene viva
la esperanza; juntas configuran el equilibrio que da sentido a la seguridad humana como una
práctica social basada en la justicia, la dignidad y la cooperación solidaria.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
939 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 1
Modelo tridimensional de la seguridad humana
Elaboración propia a partir de fuentes recientes que analizan la relación entre educación,
cultura de paz y resiliencia comunitaria (UNESCO, 2023; Delors, 2021).
El triángulo simboliza la unidad dinámica entre los tres pilares fundamentales. Cada lado
representa una relación bidireccional que refuerza el equilibrio del sistema:
• Educación y ética generan ciudadanía responsable y pensamiento reflexivo.
• Ética y resiliencia consolidan instituciones confiables y sociedades solidarias.
• Educación y resiliencia fortalecen la cultura de paz y la cooperación social.
Cuando el triángulo mantiene su equilibrio interno, emerge el vértice superior de plenitud
social, en el cual la seguridad humana se traduce en justicia, dignidad y bienestar compartido.
Este equilibrio constituye la base del desarrollo humano sostenible.
La seguridad humana florece donde la educación siembra valores, la ética guía las
decisiones y la resiliencia enseña a sostener la esperanza en medio de la incertidumbre.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
940 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Modelo de relación entre educación, cultura de paz y resiliencia comunitaria
La educación se configura como un proceso cíclico que enlaza aprendizaje ético,
convivencia pacífica y cohesión social.
Este modelo, inspirado en los postulados de la UNESCO (2023) y los aportes de Delors
(2021), plantea que la cultura de paz no es un resultado espontáneo, sino una construcción
permanente basada en la práctica educativa y el fortalecimiento de las relaciones humanas.
Figura 2
Relación entre educación, cultura de paz y resiliencia comunitaria
Elaboración propia a partir de fuentes recientes que analizan la relación entre educación,
cultura de paz y resiliencia comunitaria (UNESCO, 2023; Delors, 2021).
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
941 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El gráfico representa un circuito educativo de transformación social, en el cual las tres
dimensiones —educación ética, cultura de paz y resiliencia comunitaria— se retroalimentan de
manera constante.
La educación ética fomenta valores de respeto, solidaridad y pensamiento crítico; a
partir de ella surge una cultura de paz sustentada en el diálogo, la empatía y la resolución
pacífica de los conflictos.
Esta cultura fortalece la resiliencia comunitaria, promoviendo cooperación, confianza
social y capacidad de adaptación ante contextos adversos.
El modelo reafirma que no existe seguridad humana sin educación inclusiva ni diálogo
intercultural, pues ambos constituyen los cimientos sobre los cuales se edifica la paz duradera
y la cohesión social sostenible.
La paz no se enseña con discursos; se aprende en la convivencia: cada acto educativo
es una semilla de resiliencia que florece cuando la comunidad decide aprender a vivir unida.
Modelo de gobernanza ética y desarrollo humano sostenible
El tercer modelo representa la interdependencia entre participación ciudadana, justicia
distributiva y ética institucional, elementos que constituyen los pilares del desarrollo humano
sostenible.
La gobernanza ética se concibe como el vínculo esencial entre la legitimidad del poder
público y la confianza social, de modo que la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto
a los derechos humanos se convierten en condiciones indispensables para el bienestar
colectivo.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
942 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 3
Modelo de gobernanza ética y desarrollo humano sostenible
Elaboración propia a partir de fuentes recientes que analizan un modelo de gobernanza
ética y desarrollo humano sostenible (PNUD, 2023; Kliksberg, 2021; Cortina, 2020).
El modelo ilustra un sistema vertical de interdependencia ética, donde cada nivel
fortalece y retroalimenta al otro.
En la cúspide se ubica la ética institucional, que define la transparencia, la integridad y
la responsabilidad moral de las entidades públicas.
Cuando esta ética se consolida, promueve justicia distributiva y participación ciudadana
efectiva, basada en el diálogo y la corresponsabilidad.
El ciclo se completa cuando la participación fortalece la ética institucional mediante la vigilancia
ciudadana, cerrando un proceso circular de gobernanza ética sostenible.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
943 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
De este modo, la confianza social y el bienestar colectivo surgen como productos
directos de una institucionalidad justa, transparente y coherente con los valores que promueve.
Los modelos solo cobran sentido cuando se viven: la ética que se enseña en la escuela debe
reflejarse en la justicia que se ejerce desde el Estado.
Síntesis general de los resultados
El estudio confirma que la seguridad humana constituye un proceso multidimensional,
ético y educativo, que se fortalece en la medida en que las sociedades desarrollan resiliencia
colectiva y compromiso comunitario.
Los hallazgos reflejan una convergencia teórica y práctica entre las dimensiones
analizadas —educación, ética, resiliencia y sostenibilidad—, las cuales configuran un sistema
interdependiente orientado al bienestar integral.
En términos estructurales, los resultados integran evidencia empírica y teórica en un
marco coherente de interpretación social:
• La educación se erige como el eje de prevención y transformación social, al generar
pensamiento crítico, participación activa y corresponsabilidad ciudadana.
• La ética institucional actúa como garante de transparencia, justicia y confianza pública,
consolidando la legitimidad de las instituciones.
• La resiliencia comunitaria sostiene la estabilidad emocional y social, fortaleciendo los
lazos de cooperación y solidaridad en contextos de vulnerabilidad.
• El desarrollo sostenible define el horizonte de bienestar común, articulando los valores
humanos con la gestión responsable de los recursos naturales y sociales.
La comprensión integral de la seguridad humana exige reconocer los factores globales
de amenaza que condicionan el bienestar de las personas. Las crisis climáticas, los conflictos
armados, las desigualdades persistentes y la desinformación digital delinean un panorama de
vulnerabilidad estructural que afecta tanto a las instituciones como a las comunidades. Estas
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
944 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
amenazas no solo comprometen la estabilidad política y económica, sino que también
erosionan la confianza social y la cohesión colectiva.
A partir del análisis de fuentes internacionales y regionales, la Figura 4 sintetiza las
principales amenazas contemporáneas que inciden sobre la seguridad humana y plantea una
lectura sistémica en la que la educación, la ética, la resiliencia y la gobernanza se articulan
como pilares de respuesta ante los riesgos globales.
Figura 4
Amenazas globales y vulnerabilidades contemporáneas en la seguridad humana
Elaboración propia con base en fuentes recientes que analizan la multidimensionalidad
de las amenazas contemporáneas (PNUD, 2023; UNESCO, 2023; CEPAL, 2022; Banco
Mundial, 2024).
La figura ilustra la interacción dinámica entre amenazas globales, vulnerabilidades
estructurales y estrategias de respuesta social.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
945 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Las amenazas —como los conflictos armados, la crisis climática, la desigualdad económica, la
inseguridad alimentaria y la desinformación digital— impactan de manera directa en la
estabilidad y la calidad de vida de las personas.
Estas condiciones se traducen en vulnerabilidades humanas que se manifiestan en la
pérdida de cohesión social, el debilitamiento institucional, la brecha digital y la desafección
política.
Frente a este escenario, el modelo propone una respuesta integral basada en cuatro
pilares: educación transformadora, ética institucional, resiliencia comunitaria y gobernanza
sostenible.
Este enfoque permite pasar de una visión reactiva a una perspectiva preventiva, donde
la seguridad humana se concibe como un proceso de fortalecimiento social y no solo de
mitigación de riesgos.
En consecuencia, la seguridad humana se entiende como una construcción sistémica
que integra aprendizaje, justicia, participación y sostenibilidad, garantizando la posibilidad de
una convivencia pacífica y equitativa frente a las incertidumbres del siglo XXI.
Reconocer las amenazas no implica resignarse a ellas: representa el punto de partida para
convertir la vulnerabilidad en fortaleza y la incertidumbre en oportunidad colectiva.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos confirman que la seguridad humana no constituye una
categoría estática, sino un proceso dinámico y relacional, en el que convergen la educación, la
ética y la resiliencia como ejes estructurantes del desarrollo sostenible.
Más que un concepto técnico, se trata de un paradigma que vincula la protección de la
vida con la justicia social y la dignidad moral, configurando un modelo integral de bienestar.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
946 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
La lectura comparativa de los marcos institucionales y enfoques teóricos analizados demuestra
que el bienestar humano solo es alcanzable cuando las sociedades logran equilibrar el
progreso material con la equidad y la corresponsabilidad ética.
En esta línea, el PNUD (2023) y la CEPAL (2022) destacan que la seguridad humana
trasciende la función protectora del Estado, orientándose hacia la expansión de libertades y
capacidades humanas, en concordancia con los postulados de Sen (1999) y Nussbaum (2019)
sobre la centralidad del desarrollo de capacidades como fundamento de la libertad.
Esta convergencia teórica se refleja en los hallazgos empíricos de la investigación,
donde la educación transformadora, la ética institucional y la resiliencia comunitaria emergen
como dimensiones complementarias que explican la estabilidad social y la cohesión
democrática.
La educación fomenta el pensamiento crítico y la participación; la ética garantiza la
transparencia y la justicia; y la resiliencia fortalece la confianza y la esperanza social.
Juntas, configuran un sistema de retroalimentación positiva que sostiene la gobernanza ética y
promueve una cultura de paz.
Asimismo, el análisis revela que las políticas de seguridad humana adquieren
efectividad real cuando se integran en estrategias educativas y de desarrollo sostenible, en
lugar de limitarse a enfoques asistenciales o de control social. En este sentido, la educación
deja de ser un subsistema aislado y se convierte en un instrumento político de transformación
moral, mientras que la ética pública redefine la función del Estado como garante del bien
común.
Finalmente, los resultados invitan a repensar la seguridad humana no solo como una
meta de desarrollo, sino como un proyecto civilizatorio basado en la cooperación, la
corresponsabilidad y la justicia intergeneracional.
El verdadero desafío no es proteger del miedo, sino construir condiciones de
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
947 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
esperanza: una sociedad segura es aquella donde la educación siembra conciencia, la ética
orienta la acción y la resiliencia sostiene la dignidad colectiva.
Los resultados obtenidos confirman que la seguridad humana no es una categoría
estática, sino un proceso dinámico y relacional donde convergen la educación, la ética y la
resiliencia como ejes estructurantes del desarrollo sostenible. Más que una política, la
seguridad humana representa un proyecto civilizatorio, en el que el bienestar se concibe como
la armonía entre el conocimiento, la justicia y la dignidad.
Educación como eje de transformación social
Los datos analizados ratifican la premisa de que la educación constituye el pilar
fundamental de la seguridad humana, no solo por su dimensión cognitiva, sino por su poder de
transformación ética y emocional.
Según Delors (2021) y Morin (2020), educar implica formar seres humanos capaces de
convivir en la diferencia, comprender la interdependencia global y actuar con responsabilidad
hacia la vida.
En los resultados, esta función educativa se manifiesta en la capacidad de generar
pensamiento crítico y empatía social, condiciones indispensables para prevenir la violencia
estructural y construir una cultura de paz (UNESCO, 2023).
La coincidencia entre los postulados teóricos y los hallazgos empíricos evidencia que
educar para la seguridad humana significa enseñar a ser y a convivir, más que a competir o
acumular información. Cada aula que fomenta la cooperación y el respeto se convierte, en sí
misma, en una barrera preventiva frente a las amenazas sociales contemporáneas.
Ética institucional y legitimidad social
La investigación confirma la tesis de Kliksberg (2021) y Cortina (2020): sin ética pública,
la seguridad humana se vuelve una retórica sin sustento.
Los resultados evidencian que la legitimidad de las instituciones no depende
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
948 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
únicamente de su capacidad técnica o económica, sino de su coherencia moral, transparencia
y apertura participativa.
Tanto la CEPAL (2022) como el Banco Mundial (2024) coinciden en que la gobernanza
democrática requiere una cultura de rendición de cuentas y participación ciudadana informada.
Cuando estas condiciones no se cumplen, la ciudadanía pierde confianza, la cohesión social se
erosiona y el desarrollo se vuelve insostenible.
La ética institucional, en cambio, actúa como la forma más avanzada de prevención del
riesgo social, al garantizar justicia distributiva y equidad.
De esta forma, la relación entre ética y confianza observada en los modelos de análisis
demuestra que la seguridad humana florece allí donde la gestión pública se guía por principios
y no por intereses. La ética no es un ornamento normativo, sino el cimiento de la
gobernabilidad sostenible.
Resiliencia comunitaria como respuesta a la incertidumbre
La resiliencia, interpretada desde los aportes de Magliocca (2023) y Ramírez y Torres
(2022), trasciende la noción de resistencia pasiva y se convierte en una estrategia activa de
reconstrucción social.
Los resultados muestran que las comunidades con mayor capital educativo y ético
desarrollan una mayor capacidad adaptativa frente a las crisis.
La resiliencia comunitaria no surge del aislamiento, sino de la cooperación solidaria y
del aprendizaje compartido. En contextos de vulnerabilidad, característicos de muchas regiones
latinoamericanas, la resiliencia adquiere un valor ético y político, pues representa la voluntad
colectiva de seguir educando, cuidando y creando futuro incluso en la adversidad.
Esta perspectiva se alinea con el Nuevo Contrato Social para la Educación (UNESCO,
2023), que propone reconstruir los sistemas educativos sobre la base de la empatía, la equidad
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
949 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
y el bien común. Así, la resiliencia se revela como la expresión viva de la seguridad humana,
una práctica social que permite resistir sin fragmentarse y avanzar sin perder la esperanza.
Gobernanza ética y desarrollo sostenible
Los modelos interpretativos elaborados confirman que la gobernanza ética constituye la
dimensión articuladora que integra educación, resiliencia y justicia distributiva dentro de un
mismo sistema de valores.
El PNUD (2023) plantea que la seguridad humana solo puede sostenerse en entornos
institucionales que protejan los derechos humanos y promuevan la participación ciudadana.
Los hallazgos sugieren que el desarrollo sostenible no depende exclusivamente del crecimiento
económico, sino del equilibrio entre bienestar humano y responsabilidad ambiental.
La educación, la ética y la resiliencia conforman los pilares que permiten gestionar las
crisis sin sacrificar la dignidad ni los derechos.
De este modo, el desarrollo humano sostenible se redefine como un proceso moral y
político, sustentado en estados éticos, comunidades participativas y sistemas educativos
comprometidos con la justicia social. Donde la ética guía la acción y la educación alimenta la
conciencia, la sostenibilidad deja de ser una meta distante y se convierte en una forma de vida.
Integración teórica y desafíos contemporáneos
La comparación entre teoría y resultados demuestra que la seguridad humana es una
categoría transdisciplinaria, que articula saberes pedagógicos, éticos, políticos y ambientales.
Los organismos internacionales coinciden en que los desafíos del siglo XXI —crisis climática,
desigualdad, desinformación y fragilidad institucional— requieren respuestas educativas y
éticas, más que tecnocráticas o coercitivas (ONU, 2023; Banco Mundial, 2024).
Los hallazgos respaldan esta afirmación: la seguridad humana se fortalece en la medida
en que los sistemas educativos incorporan el aprendizaje ético y la resiliencia social como
competencias centrales. El desafío contemporáneo consiste, por tanto, en pasar de los
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
950 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
discursos de protección a las prácticas de formación orientadas a la paz, la equidad y la
sostenibilidad.
Educar para la seguridad humana es enseñar a vivir con dignidad. Y toda sociedad que
elige la dignidad, elige también la paz.
CONCLUSIONES
Concluir no significa cerrar, sino abrir nuevas posibilidades de comprensión: las
conclusiones son el punto en que el conocimiento se transforma en compromiso.
El estudio permitió comprender que la seguridad humana es mucho más que una categoría
política o económica; constituye un proyecto ético y educativo de civilización, sustentado en la
interacción equilibrada entre educación transformadora, ética institucional, resiliencia
comunitaria y desarrollo sostenible.
A partir de los hallazgos teóricos y documentales, se desprenden las siguientes
conclusiones centrales:
1. La seguridad humana es una construcción ética y social antes que un objetivo técnico.- Los
resultados demuestran que ningún indicador económico puede garantizar la seguridad humana
sin la presencia de valores éticos que orienten las decisiones públicas y la convivencia social.
El desarrollo sostenible, entendido desde la ética y los derechos humanos, es el resultado de
sociedades que priorizan la dignidad sobre la rentabilidad y la cooperación sobre la
competencia.
Esto confirma que la seguridad humana solo florece en contextos donde la justicia
distributiva y la equidad se convierten en políticas reales, no en discursos.
No hay desarrollo sostenible donde la justicia es privilegio y la dignidad una promesa.
2. La educación transformadora es el eje vertebrador de la seguridad humana. - La educación
se consolida como el motor del cambio social y cultural, al generar pensamiento crítico,
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
951 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
empatía y conciencia planetaria. Su poder radica en enseñar a convivir, resolver conflictos y
actuar con responsabilidad colectiva.
Los hallazgos evidencian que la educación inclusiva y la cultura de paz fortalecen la
resiliencia social, reducen las vulnerabilidades estructurales y promueven comunidades más
solidarias.
La educación que libera no solo transmite saberes, sino que enseña a vivir con otros en
dignidad.
3. La ética institucional y la participación ciudadana son condiciones indispensables para la
confianza social. - El estudio muestra que la ética en la gestión pública es el fundamento de la
gobernanza democrática y la cohesión social. La transparencia, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana fortalecen la legitimidad del Estado y la justicia social.
Las instituciones que actúan con coherencia moral inspiran confianza y construyen una
ciudadanía corresponsable, mientras que la corrupción y la opacidad generan fragmentación y
desigualdad. La ética institucional no se decreta: se practica en cada decisión que respeta el
bien común.
4. La resiliencia comunitaria representa la fuerza moral de las sociedades contemporáneas. -
La resiliencia no implica solo resistir las crisis, sino reconstruir el tejido social desde la
cooperación y la solidaridad. Las comunidades que aprenden, se organizan y se apoyan
mutuamente transforman la vulnerabilidad en capacidad colectiva de respuesta.
El estudio confirma que la resiliencia, vinculada con la educación y la ética, es un
indicador de madurez social y de sostenibilidad emocional. Resistir sin perder la esperanza es
el mayor acto de dignidad humana.
5. El desarrollo humano sostenible requiere una articulación permanente entre ética, educación
y gobernanza.- Los modelos propuestos evidencian que el desarrollo sostenible depende
directamente de la calidad moral de las instituciones y la madurez ética de las sociedades.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
952 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Solo cuando la educación forma ciudadanos conscientes, la ética orienta las decisiones
públicas y la resiliencia fortalece la comunidad, se consolida una cultura de paz y justicia social.
El desafío consiste en mantener este equilibrio dinámico frente a las amenazas globales, con
políticas inclusivas y educación en valores como estrategias prioritarias
El futuro sostenible no se hereda: se construye con ética, educación y esperanza
compartida.
La verdadera seguridad humana no nace del poder ni de la abundancia, sino de la
educación que ilumina, la ética que orienta y la comunidad que se abraza para resistir y
renacer.
Declaración de conflicto de interés
El autor declara que no existe ningún conflicto de interés de carácter financiero,
académico, personal o institucional que pueda haber influido en los resultados, interpretación o
redacción de este artículo. El contenido se desarrolló con independencia intelectual plena y con
el único propósito de aportar conocimiento científico en el campo del desarrollo social y la
seguridad humana.
Declaración de contribución a la autoría
Con base en la taxonomía de contribuciones CRediT (Contributor Roles Taxonomy;
NISO, 2022), se detallan los roles desempeñados por el autor en el proceso de investigación y
redacción del artículo:
Marco Hernán Cando Guashpa: Conceptualización, Metodología, Redacción – borrador
original, Revisión y edición, Supervisión, Validación, Curación de datos, Visualización, Revisión
crítica, Administración del proyecto, Investigación, Análisis formal, Gestión de recursos,
Redacción – revisión y aprobación final.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
953 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Declaración de uso de inteligencia artificial
El autor declara que utilizó la inteligencia artificial como apoyo para este artículo, y
también que esta herramienta no sustituye de ninguna manera la tarea o proceso intelectual.
Después de rigurosas revisiones con diferentes herramientas en la que se comprobó que no
existe plagio como constan en las evidencias, el autor manifiesta y reconoce que este trabajo
fue producto de un trabajo intelectual propio, que no ha sido escrito ni publicado en ninguna
plataforma electrónica o de IA.
REFERENCIAS
Banco Mundial. (2024). World Development Report 2024: Building Resilient Societies. Banco
Mundial. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2024
Cañizares-Gaztelu, J. C. (2024). Assessing the capability approach as a justice basis of climate
adaptation and resilience. Journal of Human Development and Capabilities, 25(4), 501–
518. https://doi.org/10.1080/17449626.2024.2338349
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Seguridad humana y
cohesión social en América Latina y el Caribe. Naciones
Unidas. https://repositorio.cepal.org/
Cortina, A. (2020). Ética cosmopolita: Una apuesta por la humanidad. Paidós.
Delors, J. (2021). La educación encierra un tesoro: Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. UNESCO Publishing.
Fernández, P. (2022). Educación, ética y ciudadanía global: Retos para la escuela del siglo
XXI. Editorial Octaedro.
Galtung, J. (2021). Educación para la paz y transformación de conflictos. Editorial Catarata.
Hidalgo, M., & Sánchez, L. (2022). Educación y ética social: Bases pedagógicas para la
convivencia democrática. Universidad de Salamanca.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
954 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Kliksberg, B. (2021). Más ética, más desarrollo. Temas Grupo Editorial.
León, M. E. (2023). Desarrollo sostenible y equidad social en América Latina: Desafíos para la
gobernanza ética. Fondo de Cultura Económica.
Magliocca, L. (2023). Resiliencia y transformación social: Perspectivas latinoamericanas. Siglo
XXI Editores.
Morin, E. (2020). La cabeza bien puesta: Repensar la reforma, reformar el pensamiento. Nueva
Visión.
Nussbaum, M. C. (2019). Las fronteras de la justicia: Consideraciones sobre la exclusión.
Paidós.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2023). Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo
Sostenible: Avances y desafíos globales. Naciones Unidas.
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). Informe sobre determinantes sociales de la
salud y seguridad humana. OMS.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2023). Informe sobre Desarrollo
Humano 2023/2024: Liberar el potencial de las capacidades humanas. Naciones
Unidas.
Ramírez, L., & Torres, C. (2022). Resiliencia educativa y cohesión social en contextos de crisis.
Editorial Universidad de Los Andes.
Rodríguez, J. A. (2024). Gobernanza ética y sostenibilidad institucional: Nuevos paradigmas del
desarrollo humano. Editorial Tirant lo Blanch.
Suárez, V. (2020). Educación y resiliencia: Aportes para la reconstrucción social postcrisis.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
UNESCO. (2023). Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la
educación. UNESCO Publishing.
DOI: https://doi.org/10.71112/b99gpc16
955 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Vásquez, G. (2022). Equidad y participación: Claves para la seguridad humana en América
Latina. Editorial FLACSO.
Zúñiga, P. (2022). Ética pública y gobernanza democrática: Fundamentos para la seguridad
humana. Fondo Editorial PUCP.