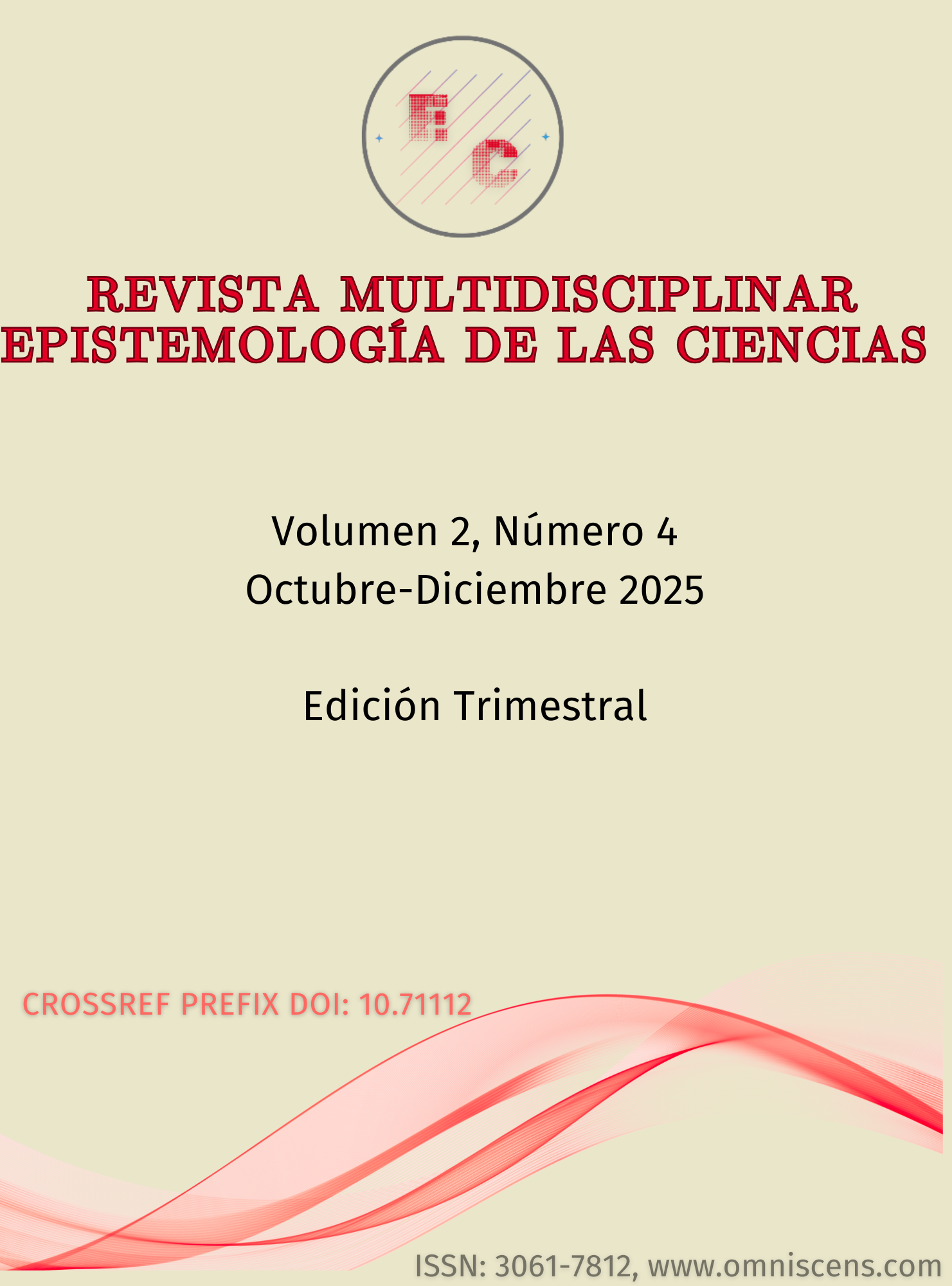
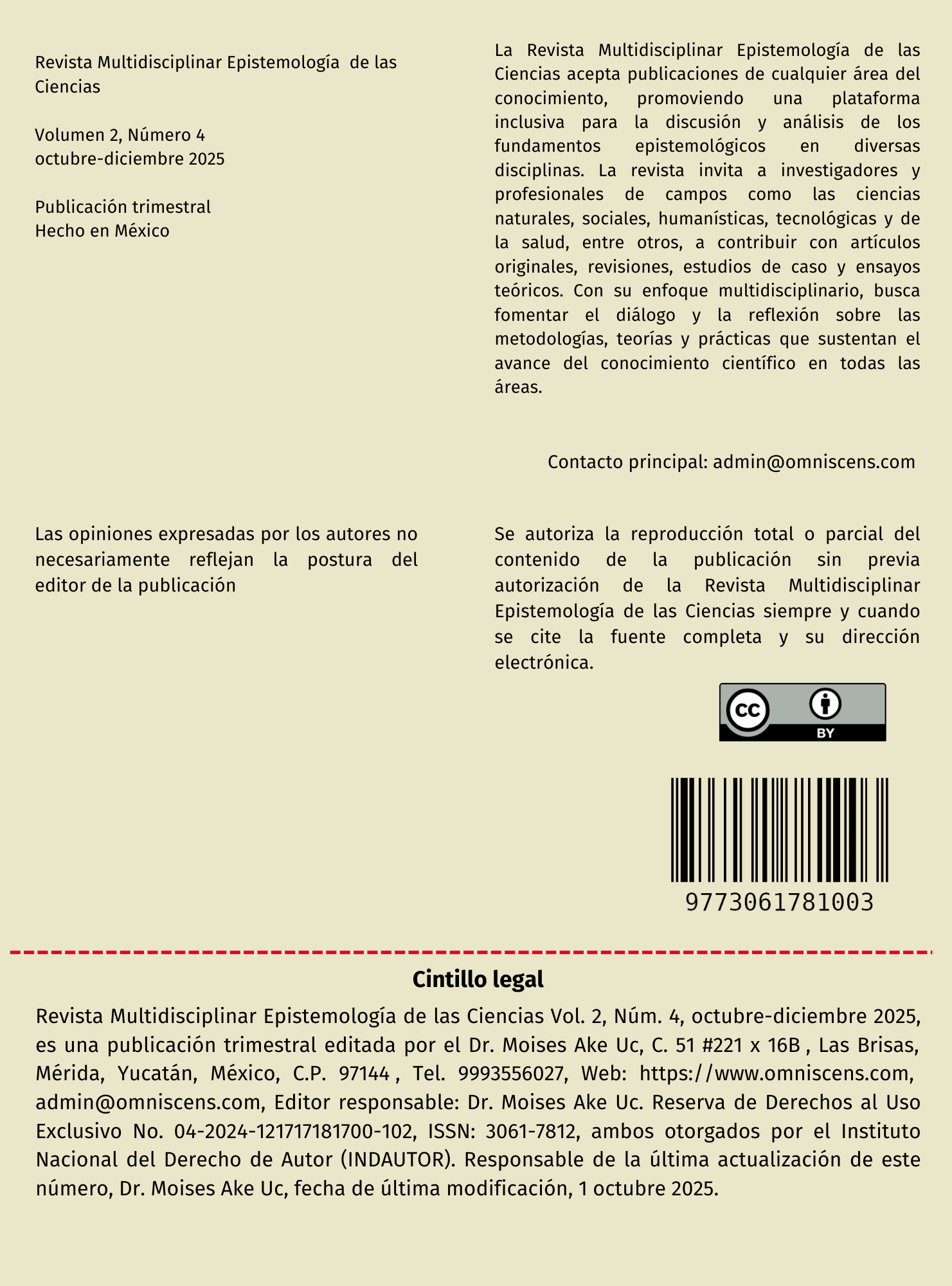
Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 4, 2025, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS: UN ENFOQUE DESDE EL DERECHO
INTERNACIONAL PARA UNA PRÁCTICA MÉDICA ÉTICA Y HUMANIZADA
HUMAN RIGHTS EDUCATION: AN INTERNATIONAL LAW APPROACH FOR
ETHICAL AND HUMANIZED MEDICAL PRACTICE
Camilo Palencia-Tejedor
Shirley Soracá-Becerra
Colombia
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
899 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Educación en derechos humanos: un enfoque desde el derecho internacional
para una práctica médica ética y humanizada
Human rights education: an international law approach for ethical and humanized
medical practice
Camilo Palencia-Tejedor
kmopala@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6421-0865
Docente de la Universidad de Santander
Colombia
Shirley Soracá-Becerra
shirleysb@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0000-5142-0521
Docente Universidad Simón Bolívar de
Colombia
RESUMEN
Introducción: La formación médica enfrenta el reto de integrar principios éticos y humanitarios
que garanticen una atención centrada en el respeto a la dignidad del paciente (Naciones
Unidas, 1948). El derecho internacional de los derechos humanos ofrece un marco normativo
sólido para orientar la educación médica hacia una práctica más justa, equitativa y humanizada
(Naciones Unidas, 1966) (Comisión Internacional de Juristas, 1984). Objetivo: Analizar la
importancia de incluir la educación en derechos humanos, desde una perspectiva del derecho
internacional, en los programas de formación médica, con el fin de fortalecer una práctica ética
y centrada en el ser humano. Metodología: Se realizó una revisión narrativa de literatura
científica, documentos normativos internacionales y políticas educativas en salud (Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000) (Farmer, 2003). Resultados: Se
identificaron tres ejes clave: (Naciones Unidas, 1948) el derecho a la salud como parte del
derecho internacional (UNESCO, 2012); (Naciones Unidas, 1966) la necesidad de una
formación médica basada en derechos humanos (Gruskin et al., 2010) (London, 2008); y
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
900 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
(Comisión Internacional de Juristas, 1984) el impacto positivo de esta educación en la ética
clínica, la empatía profesional y la equidad en la atención (Mann et al., 1994). Conclusión:
La educación en derechos humanos basada en el derecho internacional es esencial para
formar profesionales de la salud capaces de ejercer una medicina ética, crítica y comprometida
con la dignidad humana (Organización Mundial de la Salud, 2016).
Palabras clave: educación en derechos humanos; derecho internacional; ética médica;
humanización de la medicina; formación médica; derecho a la salud; dignidad humana
ABSTRACT
Introduction: Medical training faces the challenge of integrating ethical and humanitarian
principles that guarantee care centered on respect for patient dignity (Naciones Unidas, 1948).
International human rights law provides a solid normative framework to guide medical education
toward a more just, equitable, and humanized practice (Naciones Unidas, 1966) (Comisión
Internacional de Juristas, 1984). Objective: To analyze the importance of including human
rights education, from an international law perspective, in medical training programs, in order to
strengthen ethical and human-centered practice. Methodology: A narrative review of scientific
literature, international normative documents, and health education policies was conducted
(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000) (Farmer, 2003).
Results: Three key themes were identified: (Naciones Unidas, 1948) the right to health as part
of international law (UNESCO, 2012); (Naciones Unidas, 1966) the need for human rights-
based medical training (Gruskin et al., 2010) (London, 2008); and (Comisión Internacional de
Juristas, 1984) the positive impact of this education on clinical ethics, professional empathy, and
equity in care (Mann et al., 1994). Conclusion: Human rights education based on international
law is essential to train health professionals capable of practicing ethical, critical medicine
committed to human dignity (Organización Mundial de la Salud, 2016).
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
901 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Keywords: human rights education; international law; medical ethics; humanization of
medicine; medical training; right to health; human dignity
Recibido: 21 de octubre 2025 | Aceptado: 5 de noviembre 2025
INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la comunidad médica ha sido testigo de un creciente llamado
hacia una práctica clínica más ética, inclusiva y centrada en la persona (Abadía & Oviedo,
2009). Esta transformación responde a la necesidad de incorporar los derechos humanos como
parte del currículo y la ética profesional de la medicina (ACNUR, 2021). La práctica médica no
puede desligarse de los principios fundamentales de los derechos humanos, particularmente
del derecho a la salud, consagrado en instrumentos internacionales como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966).
La educación médica debe asumir un rol protagónico en la difusión, aplicación y
defensa de estos principios (Asociación Médica Mundial, 2005). El respeto por la dignidad
humana, la no discriminación, la equidad en el acceso a servicios de salud y la participación
activa de las personas en su propio cuidado deben ser ejes rectores de la formación médica
(Organización Mundial de la Salud, 2017).
La práctica médica, históricamente orientada hacia la curación de enfermedades y el
alivio del sufrimiento, enfrenta hoy el imperativo de ampliar su mirada hacia una atención
centrada en la dignidad humana, la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales
(Naciones Unidas, 1948) (Naciones Unidas, 1966). Este cambio responde no solo a una
evolución de los valores éticos de la profesión médica, sino también al reconocimiento global
de que la salud constituye un derecho humano esencial, consagrado en instrumentos
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
902 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas,
1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones
Unidas, 1966).
Tradicionalmente, los programas de formación médica han privilegiado un enfoque
biomédico basado en competencias técnicas, dejando en segundo plano los determinantes
sociales de la salud, las desigualdades estructurales y la defensa activa de los derechos de los
pacientes (Comisión Internacional de Juristas, 1984). Sin embargo, en un mundo marcado por
profundas brechas de acceso a la salud, crisis humanitarias, desplazamientos forzados y
conflictos armados, se vuelve indispensable formar profesionales de la salud que comprendan
su rol como agentes de transformación social (Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 2000) (Farmer, 2003).
El derecho internacional de los derechos humanos ofrece un marco sólido para
orientar la educación médica hacia una práctica más inclusiva, equitativa y ética. Instrumentos
como los Principios de Siracusa (Comisión Internacional de Juristas, 1984), la Observación
General N.º 14 del Comité DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
2000), y las directrices de la Organización Mundial de la Salud en materia de derechos
humanos y salud (Organización Mundial de la Salud, 2016) (Organización Mundial de la Salud,
2017) delinean claramente las obligaciones de los Estados y los deberes éticos de los
profesionales de la salud. Estos documentos destacan la importancia de garantizar no solo la
disponibilidad de servicios médicos, sino también su accesibilidad, aceptabilidad, calidad, y
respeto cultural, principios que deben permear la enseñanza médica desde las etapas iniciales.
Además, la realidad contemporánea ha evidenciado que los derechos humanos no son
principios abstractos reservados para situaciones excepcionales, sino componentes
fundamentales de la práctica médica diaria. La pandemia de COVID-19, las crisis migratorias,
la violencia estructural contra poblaciones vulnerables, y las emergencias sanitarias en
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
903 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
contextos de conflicto armado han puesto de manifiesto la necesidad de médicos que no solo
actúen con competencia clínica, sino también con compromiso ético y sensibilidad social
(UNESCO, 2012) (Gruskin et al., 2010).
En este contexto, la educación médica enfrenta el reto de integrar de manera
sistemática los derechos humanos en sus planes de estudio, no como un contenido accesorio,
sino como un eje transversal que informe todas las dimensiones del quehacer profesional. Se
requiere formar médicos capaces de reconocer y denunciar las violaciones de derechos, de
actuar con autonomía ética frente a presiones institucionales o políticas, y de promover la
equidad y la justicia en el acceso a la salud (London, 2008) (Mann et al., 1994).
Por ello, este artículo propone una revisión crítica de la relación entre el derecho
internacional de los derechos humanos y la educación médica, analizando cómo su integración
efectiva puede fortalecer una práctica ética, humanizada y comprometida con la transformación
social. La construcción de una medicina verdaderamente centrada en el ser humano comienza
en las aulas, y es allí donde los derechos humanos deben ocupar un lugar central en la
formación de las nuevas generaciones de profesionales de la salud.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión narrativa de literatura académica, documentos normativos
internacionales y experiencias curriculares, consultando bases de datos como PubMed, Scopus
y SciELO, así como publicaciones de la OMS, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, UNESCO, Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch
(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000) (Farmer, 2003). Se incluyeron
estudios publicados entre 2000 y 2024, priorizando aquellos con enfoque en derechos
humanos, ética médica y educación en ciencias de la salud.
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
904 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El derecho internacional de los derechos humanos y la salud
Establece un marco normativo vinculante que impone a los Estados obligaciones
jurídicas claras y, al mismo tiempo, proporciona orientaciones esenciales para la actuación
ética y profesional de los trabajadores de la salud (Benatar, 1997). Este cuerpo normativo no
solo se configura como un conjunto de recomendaciones abstractas, sino como una guía
práctica que condiciona la formulación de políticas públicas, la asignación de recursos y la
implementación de servicios sanitarios.
Documentos clave, como los Principios de Siracusa (Comisión Internacional de
Juristas, 1984), la Observación General N.º 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000) y el Reglamento
Sanitario Internacional (Organización Mundial de la Salud, 2016), han establecido estándares
esenciales para garantizar el derecho a la salud. Estos estándares se sustentan en los
principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad (AAAQ) (Lie et al., 2011)
pilares que permiten evaluar de manera integral la eficacia y equidad de los sistemas de salud.
La accesibilidad implica la eliminación de barreras geográficas, económicas, culturales
o administrativas que limiten el acceso a la atención sanitaria. La aceptabilidad se refiere a la
prestación de servicios que respeten la diversidad cultural, las creencias y la dignidad de las
personas. La disponibilidad exige que exista una infraestructura suficiente, con personal,
medicamentos y tecnología adecuados, mientras que la calidad se vincula con la prestación de
servicios basados en la evidencia científica y la ética médica.
Ignorar estos instrumentos en los programas de formación médica no es un simple
descuido académico: puede perpetuar omisiones discriminatorias y sostener formas de
violencia estructural (Farmer, 2003). Esta omisión tiene consecuencias directas en la práctica
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
905 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
clínica y en la capacidad de los profesionales para identificar y combatir desigualdades en
salud.
Un ejemplo ilustrativo es la exclusión o atención deficiente de poblaciones migrantes,
comunidades indígenas o grupos históricamente marginados. En muchos contextos, la falta de
protocolos inclusivos o de capacitación intercultural en el personal sanitario contribuye a que
estos colectivos enfrenten barreras persistentes para acceder a servicios esenciales. Esto no
solo vulnera el principio de igualdad y no discriminación, sino que evidencia fallos estructurales
en las instituciones sanitarias que deben ser corregidos desde la raíz, es decir, en la educación
y formación profesional.
En este sentido, la integración sistemática de los estándares internacionales de
derechos humanos en la enseñanza médica no solo fortalece la competencia técnica de los
futuros profesionales, sino que también amplía su responsabilidad social. Ello contribuye a la
construcción de sistemas de salud más equitativos, resilientes y respetuosos de la dignidad
humana, incluso en escenarios de crisis o emergencia sanitaria. (Abadía & Oviedo, 2009)
(ACNUR, 2021)
Educación en derechos humanos en la formación médica
La UNESCO enfatiza la necesidad de integrar los derechos humanos como un eje
transversal en todo el sistema educativo, desde los niveles básicos hasta la educación superior
(UNESCO, 2012). Este enfoque no se limita a la mera transmisión de conceptos teóricos, sino
que promueve la incorporación de valores y prácticas que fortalezcan una cultura de respeto y
dignidad humana en todos los ámbitos de la vida profesional. En el caso particular de la
medicina, ello implica formar a los futuros profesionales en competencias clave como el
consentimiento informado, la confidencialidad, la no discriminación, el respeto por la diversidad
cultural y la atención prioritaria a poblaciones vulnerables (Asociación Médica Mundial, 2005)
(Organización Mundial de la Salud, 2017). Estas competencias no solo tienen un valor ético
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
906 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
intrínseco, sino que constituyen requisitos legales y normativos que orientan la praxis médica
contemporánea.
La literatura científica respalda ampliamente la relevancia de esta formación. Estudios
internacionales han demostrado que la inclusión sistemática de contenidos en derechos
humanos y ética médica se asocia con un incremento en la empatía clínica, una mejora en la
toma de decisiones éticas y un mayor compromiso social por parte de los profesionales de la
salud (Gruskin et al., 2010) (London, 2012). Estas mejoras no solo repercuten en la calidad de
la atención prestada, sino que también fortalecen la confianza de la comunidad en los servicios
de salud.
Algunas instituciones académicas han servido como referentes en la implementación
de este enfoque. La Universidad de Oslo (Lie et al., 2011) ha incorporado módulos obligatorios
de derechos humanos en su currículo de medicina, vinculando la enseñanza con prácticas en
terreno en comunidades vulnerables. La Universidad de Western Cape (London, 2012) ha
desarrollado programas interdisciplinarios que integran salud pública, ética y derechos
humanos, con especial atención a contextos postconflicto y poblaciones históricamente
marginadas. Por su parte, la Universidad de Buenos Aires (Calabrese, 2007) (Iacopino, 2007)
ha diseñado estrategias de enseñanza que incluyen simulaciones de casos clínicos con
dilemas éticos complejos, favoreciendo el pensamiento crítico y la toma de decisiones
fundamentadas.
En contraposición, la ausencia de una formación específica en este ámbito genera
vacíos significativos en la práctica profesional. Esta carencia puede traducirse en inseguridad y
falta de criterios sólidos frente a situaciones que exigen respuestas éticas inmediatas, como la
atención a personas privadas de libertad, la intervención en zonas de conflicto armado o la
prestación de servicios en emergencias humanitarias. En estos escenarios, la omisión de
principios de derechos humanos no solo incrementa el riesgo de violaciones éticas, sino que
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
907 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
compromete la legitimidad de la labor médica y el cumplimiento de las obligaciones
internacionales asumidas por los Estados. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, 2020)
Implicaciones éticas y humanitarias en la práctica médica
La educación en derechos humanos no solo refuerza, sino que también amplía y
contextualiza los principios tradicionales de la ética médica —autonomía, beneficencia, no
maleficencia y justicia—, otorgándoles un marco normativo y social más amplio (Beauchamp &
Childress, 2013). Al integrar estos contenidos, el profesional de la salud no se limita a la
aplicación de criterios clínicos, sino que adquiere herramientas para interpretar cada decisión
médica a la luz de los valores universales de dignidad, igualdad y respeto.
Esta formación dota a los médicos y demás trabajadores sanitarios de la capacidad de
actuar como defensores activos de los derechos de sus pacientes, incluso frente a sistemas de
salud ineficientes, discriminatorios o corruptos (Spiegel et al., 2007). En este sentido, el
profesional deja de ser un mero ejecutor de protocolos para convertirse en un agente de
cambio, capaz de denunciar y proponer mejoras estructurales que garanticen la equidad y la
justicia sanitaria.
En contextos de emergencia sanitaria, como los brotes epidémicos, las catástrofes
naturales o las pandemias, así como en crisis humanitarias y escenarios de desigualdad
estructural, el conocimiento profundo de los derechos humanos se transforma en una
herramienta indispensable para ofrecer una atención fundamentada en criterios éticos y legales
(World Health Organization [WHO], 2020). Por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19, la
adecuada comprensión de principios como la proporcionalidad en la restricción de derechos, la
asignación equitativa de recursos escasos o la protección de grupos de riesgo permitió a
muchos profesionales tomar decisiones más justas y humanas bajo presión extrema.
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
908 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Además, esta perspectiva contribuye a prevenir la deshumanización de la atención
médica en entornos de alta presión, donde la sobrecarga laboral, la escasez de recursos o la
exposición constante al sufrimiento pueden erosionar la empatía y la sensibilidad profesional. Al
reconocer el valor intrínseco de cada paciente, incluso en condiciones críticas, el profesional
mantiene un estándar ético que trasciende las circunstancias adversas.
Finalmente, la educación en derechos humanos no solo protege a los pacientes:
también fomenta el autocuidado y la resiliencia profesional. Al comprender sus propios
derechos laborales, su integridad física y psicológica, y la importancia de establecer límites
éticos claros, los trabajadores de la salud están mejor preparados para evitar el agotamiento
emocional y el síndrome de desgaste profesional (burnout). De este modo, se promueve una
práctica médica más humana, sostenible y coherente con los valores universales que sustentan
la medicina. (Pan American Health Organization, 2017)
Ética médica en conflictos armados y situaciones de violencia
La Asociación Médica Mundial (AMM) ha establecido directrices específicas para
orientar la actuación del personal de salud en contextos de conflicto armado, reconociendo que
estos escenarios representan uno de los mayores retos éticos para la profesión médica. Estas
directrices parten de un principio fundamental: la obligación primordial del médico de actuar
conforme a la ética profesional, incluso cuando las circunstancias son extremas y la seguridad
personal está en riesgo. La guerra no suspende los principios de la medicina; al contrario, los
vuelve más necesarios y urgentes.
En este marco, los médicos están llamados a mantener una actitud de neutralidad e
imparcialidad, ofreciendo atención a todas las personas sin distinción de bando, ideología,
nacionalidad, etnia, religión o estatus legal. Este deber incluye la prohibición absoluta de
participar directa o indirectamente en actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes, así como en cualquier forma de violencia física o psicológica contra los pacientes.
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
909 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Dichos principios son coherentes con los Convenios de Ginebra y con el Derecho Internacional
Humanitario, que protegen de manera especial a la población civil y a los profesionales de la
salud en zonas de guerra.
La AMM también subraya que, en muchos casos, el médico no solo se enfrenta a
dilemas clínicos, sino también a presiones políticas, amenazas armadas o coerciones de
actores estatales y no estatales. En estos contextos, sostener la ética profesional requiere no
solo conocimiento normativo, sino también fortaleza moral, habilidades de negociación y
estrategias de autoprotección.
Por esta razón, la AMM enfatiza la necesidad de formar a los futuros médicos no solo
en ética médica clásica, sino también en derecho internacional humanitario y derechos
humanos. Este tipo de formación prepara al profesional para enfrentar situaciones de triaje en
condiciones de recursos escasos, gestionar la atención en desplazamientos masivos, y
comprender los límites legales y éticos de su intervención cuando se encuentra bajo ocupación
militar o en zonas de alto riesgo.
Experiencias internacionales han demostrado que las facultades de medicina que
integran simulaciones y estudios de caso sobre atención en conflictos armados contribuyen a
que sus egresados actúen con mayor seguridad, ética y coherencia en contextos de crisis. Así,
la preparación académica en este campo no es un complemento opcional, sino un componente
esencial para garantizar que, incluso en la adversidad más extrema, la medicina siga siendo un
instrumento de protección de la vida y la dignidad humana. (Asociación Médica Mundial [AMM],
2020)
Misión Médica y Derechos Humanos en Colombia
La Misión Médica en Colombia comprende el conjunto de recursos humanos,
instalaciones, insumos, equipos y medios de transporte destinados a garantizar la prestación
de servicios de salud, especialmente en contextos de violencia armada, emergencias
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
910 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
humanitarias y desastres naturales. Esta estructura incluye tanto al personal asistencial —
médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares— como a los recursos logísticos y administrativos
necesarios para asegurar la continuidad de la atención. Su papel es crucial para preservar la
vida y aliviar el sufrimiento en las regiones más afectadas por el conflicto armado interno y
otras formas de violencia.
La protección de la Misión Médica está respaldada por un marco jurídico sólido que
integra tanto la normativa nacional como el Derecho Internacional Humanitario (DIH). En
Colombia, el Decreto 4912 de 2011 y la Resolución 4481 de 2012 establecen lineamientos
claros para la identificación, respeto y salvaguarda de los equipos y personal de salud. Estas
disposiciones regulan el uso de emblemas y distintivos de la Misión Médica, definen protocolos
de actuación y estipulan sanciones para quienes atenten contra su labor. A nivel internacional,
el DIH consagra la obligación de las partes en conflicto de respetar y proteger a todo el
personal y los bienes destinados a la atención médica, prohibiendo cualquier ataque,
obstrucción o represalia contra ellos.
Pese a este marco protector, la realidad evidencia un escenario alarmante. Entre 1996
y 2021 se documentaron más de 2.700 agresiones contra la Misión Médica en Colombia
(Ministerio de Salud y Protección Social [Minsalud], 2012), que incluyen amenazas,
hostigamientos, detenciones arbitrarias, ataques armados a ambulancias y centros de salud,
así como saqueo de insumos y medicamentos. Estas cifras no solo reflejan la vulnerabilidad de
los equipos de salud en zonas de riesgo, sino también la urgencia de reforzar las estrategias de
educación, prevención y protección humanitaria.
El impacto de estas agresiones va más allá del daño físico o material: compromete la
confianza de las comunidades en los servicios de salud, limita el acceso a la atención oportuna,
y en algunos casos obliga a la suspensión de operaciones en áreas críticas. Por ello,
organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Ministerio de Salud han
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
911 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
insistido en la importancia de promover campañas de sensibilización dirigidas tanto a la
población civil como a los actores armados, con el fin de reafirmar el carácter neutral e
independiente de la Misión Médica.
En este contexto, fortalecer la formación de los profesionales de la salud en materia de
DIH, protocolos de autoprotección y mecanismos de denuncia resulta indispensable para
garantizar su seguridad y el cumplimiento de su misión. Una Misión Médica protegida y
respetada no solo salva vidas en medio de la violencia, sino que también se convierte en un
símbolo de humanidad y esperanza en escenarios de profunda crisis. (Ministerio de Salud y
Protección Social [Minsalud], 2012)
Recomendaciones adicionales
Se recomienda integrar módulos específicos sobre derechos humanos, ética médica
en contextos de conflicto armado y protección de la Misión Médica dentro de los planes de
estudio de las facultades de medicina y ciencias de la salud. Estos módulos deberían combinar
formación teórica —basada en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), las normativas
nacionales y los códigos de ética médica— con metodologías prácticas, como estudios de
caso, simulaciones de escenarios de crisis, análisis de dilemas éticos reales y ejercicios de
toma de decisiones bajo presión. De esta forma, los futuros profesionales desarrollarían
competencias no solo técnicas, sino también ético-legales y de resiliencia, necesarias para
actuar con seguridad y humanidad en entornos adversos.
Asimismo, resulta prioritario impulsar campañas de sensibilización orientadas a
reforzar el principio de neutralidad médica entre la comunidad universitaria, el personal
sanitario y la población general. Estas campañas pueden incluir jornadas académicas, charlas
con expertos, material educativo visual en hospitales y clínicas, y el uso de plataformas
digitales para difundir mensajes clave sobre el respeto y la protección de los equipos y recursos
sanitarios.
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
912 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
La integración de estos contenidos en la educación y la sensibilización social no solo
contribuye a reducir el riesgo de agresiones contra la Misión Médica, sino que también fomenta
una cultura de respeto hacia el trabajo del personal de salud, fortaleciendo la confianza entre
las comunidades y los servicios sanitarios. En última instancia, esta formación se traduce en
mejores condiciones para la atención de pacientes en situaciones de violencia, desastre o
emergencia, garantizando que los principios de humanidad, imparcialidad y equidad
prevalezcan incluso en las circunstancias más críticas. (Ministerio de Salud y Protección Social
[Minsalud], 2012)
Crítica pedagógica a la educación médica tradicional: desafíos desde los derechos
humanos
Una revisión crítica de la educación médica en América Latina evidencia que, pese a
los avances en la modernización de los programas académicos, persisten enfoques
tecnocráticos y descontextualizados que priorizan la transmisión de contenidos biomédicos de
forma fragmentada, dejando en un segundo plano la ética, los derechos humanos y la
comprensión integral del paciente. Este sesgo formativo limita la capacidad del futuro médico
para comprender las realidades sociales, políticas y culturales que influyen en la salud,
favoreciendo una visión reduccionista centrada exclusivamente en el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades.
Las prácticas pedagógicas autoritarias, aún presentes en numerosas facultades,
refuerzan relaciones verticales entre docentes y estudiantes que reproducen las desigualdades
estructurales de la región. Este modelo jerárquico desincentiva el pensamiento crítico y la
participación activa del estudiante, perpetuando un esquema en el que el conocimiento se
transmite de forma unilateral, sin espacios suficientes para el debate ético o la reflexión sobre
la responsabilidad social de la profesión médica.
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
913 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Frente a este panorama, se propone la implementación de una pedagogía crítica
inspirada en el pensamiento de Paulo Freire y otros referentes de la educación emancipadora,
orientada a promover el pensamiento reflexivo, el compromiso social y el respeto a la dignidad
humana. Este enfoque plantea que la formación médica debe ir más allá de la acumulación de
saberes técnicos, integrando análisis interdisciplinarios, trabajo comunitario, experiencias en
terreno y la resolución de dilemas éticos reales.
En la práctica, esto implica rediseñar los currículos para incluir contenidos de derechos
humanos, salud global, determinantes sociales de la salud y ética médica aplicada, así como
fomentar metodologías participativas —aprendizaje basado en problemas, simulaciones,
debates estructurados— que estimulen la autonomía intelectual. Además, requiere que las
instituciones educativas promuevan un cambio cultural en la docencia, incentivando relaciones
horizontales, tutorías personalizadas y el reconocimiento del estudiante como sujeto activo de
su formación.
En última instancia, esta transformación pedagógica no solo fortalecería la
competencia técnica del futuro médico, sino que también cultivaría profesionales más sensibles
a las inequidades en salud, capaces de actuar como defensores de la dignidad humana y
promotores de justicia social en cualquier escenario de práctica clínica. (Pérez & Valencia,
2022).
CONCLUSIONES
La incorporación sistemática de los derechos humanos en la educación médica
constituye una necesidad ética, académica y social inaplazable, cuya urgencia se hace
evidente en un mundo marcado por profundas desigualdades, crisis humanitarias y retos
sanitarios globales. No se trata únicamente de añadir un componente teórico al currículo, sino
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
914 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
de integrar una visión transversal que impregne todas las áreas de la formación médica, desde
las ciencias básicas hasta la práctica clínica y la investigación.
Solo a través de la formación de médicos con sensibilidad social, conciencia crítica y
compromiso inquebrantable con la dignidad humana será posible garantizar una práctica clínica
que no solo sea técnicamente competente, sino también profundamente ética y genuinamente
humanizada. Esta perspectiva exige que el profesional de la salud sea capaz de reconocer las
implicaciones sociales y culturales de sus intervenciones, de actuar frente a las inequidades en
salud y de defender los derechos de los pacientes, incluso en contextos de presión política,
limitación de recursos o conflicto armado.
Integrar los derechos humanos en la educación médica significa, además, dotar al
estudiante de herramientas para abordar dilemas éticos complejos, fomentar su capacidad de
reflexión moral y fortalecer su responsabilidad social. Implica promover actitudes de respeto
hacia todas las personas, independientemente de su origen, condición o creencias, y consolidar
una ética profesional que no se vea erosionada por intereses económicos, ideológicos o
institucionales.
En definitiva, esta incorporación no solo eleva el estándar de la atención médica, sino
que también refuerza el papel del médico como agente de cambio social, capaz de incidir
positivamente en las comunidades y contribuir a la construcción de sistemas de salud más
justos, solidarios y respetuosos de los valores universales. (Organización Mundial de la Salud,
2016)
Declaración de conflicto de interés
Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta
investigación.
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
915 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Declaración de contribución a la autoría
Camilo Palencia-Tejedor y Shirley Soracá-Becerra: metodología, conceptualización,
redacción del borrador original, revisión y edición de la redacción.
Declaración de uso de inteligencia artificial
Los autores declaran que no utilizaron Inteligencia Artificial en ninguna parte de este
manuscrito.
REFERENCIAS
Abadía, C. E., & Oviedo, D. G. (2009). Itinerarios burocráticos en Colombia. Culture,
Medicine, and Psychiatry.
Asociación Médica Mundial. (2005). Declaración de Lisboa de la AMM sobre los
Derechos del Paciente. Asociación Médica Mundial.
Asociación Médica Mundial. (2020). Ética médica en conflictos armados. Asociación
Médica Mundial.
Asociación Médica Mundial. (2023). Declaración de la AMM en tiempos de conflicto
armado y otras situaciones de violencia. Asociación Médica Mundial. Recuperado de
https://www.wma.net/es/policies-post/regulaciones-de-la-amm-en-tiempos-de-conflicto-armado-
y-otras-situaciones-de-violencia/
Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). Principles of biomedical ethics (7.ª ed.).
Oxford University Press.
Benatar, S. R. (1997). Health care reform and the crisis of human values. Journal of
Medical Ethics.
Calabrese, J. D. (2007). Incorporación de los derechos humanos en los programas de
medicina. Medical Education.
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
916 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
CNUR. (2021). Acceso a la atención médica para refugiados. ACNUR.
Comisión Internacional de Juristas. (1984). Principios de Siracusa sobre la limitación y
derogación de los derechos. Comisión Internacional de Juristas.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC). (2000).
Observación general N.º 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.
Organización de las Naciones Unidas.
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2020). Informe sobre atención
sanitaria y discriminación. Naciones Unidas.
Farmer, P. (2003). Patologías del poder: Salud, derechos humanos y la nueva guerra
contra los pobres. University of California Press.
Gruskin, S., Abramovitz, R., & Daniels, N. (2012). Integrating human rights into health
policy. Health Policy and Planning.
Gruskin, S., Bogecho, D., & Ferguson, L. (2010). Enfoques basados en derechos para
políticas y programas de salud. Journal of Public Health Policy.
Iacopino, V. (2007). Enseñanza de los derechos humanos en la educación médica.
PLoS Medicine.
Lie, R. K., Abdalla, S., Arnesen, T., & Emanuel, E. J. (2011). Teaching medical ethics
and human rights: A case study from Norway. BMC Medical Ethics.
London, L. (2008). ¿Qué es un enfoque de la salud basado en los derechos humanos y
cuál es su importancia? Salud y Derechos Humanos.
London, L., et al. (2012). Integración de los derechos humanos en la educación médica
en Sudáfrica. Health and Human Rights.
Mann, J. M., et al. (1994). Salud y derechos humanos. Salud y Derechos Humanos.
Ministerio de Salud y Protección Social. (2012). Manual de Misión Médica. Ministerio de
Salud y Protección Social.
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
917 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Ministerio de Salud y Protección Social. (2012). Protección de la Misión Médica en
Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social.
Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Manual de Misión Médica [PDF].
Recuperado el 24 de octubre de 2025, de
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Manual%20de%20Misi%C3
%B3n%20M%C3%A9dica.pdf
Ministerio de Salud y Protección Social. (s.f.). Misión médica. Recuperado el 24 de
octubre de 2025, de https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/mision-medica.aspx
Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones
Unidas.
Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Naciones Unidas.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). (2012). Educación para los derechos humanos y la democracia. UNESCO.
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2016). Reglamento Sanitario Internacional
(2005). Organización Mundial de la Salud.
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2017). Derechos humanos y salud [Hoja
informativa de la OMS]. Organización Mundial de la Salud.
Pan American Health Organization (PAHO). (2017). Framework for human resources in
health. Pan American Health Organization.
Pérez, A., & Valencia, F. (2022). Educación médica y derechos humanos: Una mirada
crítica. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 20(2), 45–62.
Recuperado de https://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-
Latinoamericana/article/view/1967/588
DOI: https://doi.org/10.71112/4vwz5205
918 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Spiegel, P. B., Bélorgeot, J. A., Veen, J., & Ronsse, P. (2007). Responding to epidemics
in complex emergencies. Bulletin of the World Health Organization.
World Health Organization (WHO). (2017). Human rights and health [Fact sheet]. World
Health Organization.
World Health Organization (WHO). (2020). Health worker rights and occupational safety.
World Health Organization.
World Medical Association (WMA). (2005). WMA Declaration of Lisbon on the Rights of
the Patient. World Medical Association.