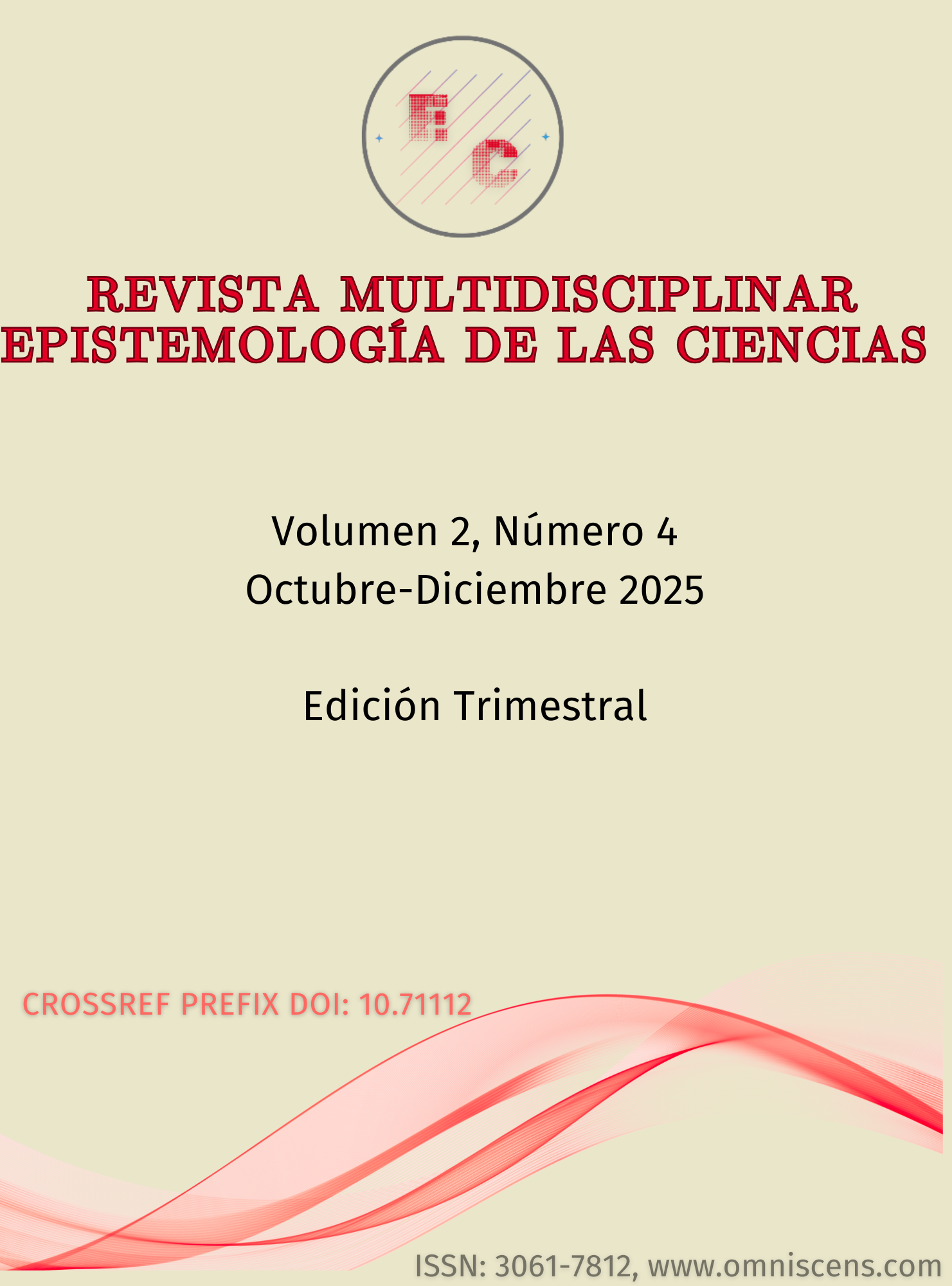
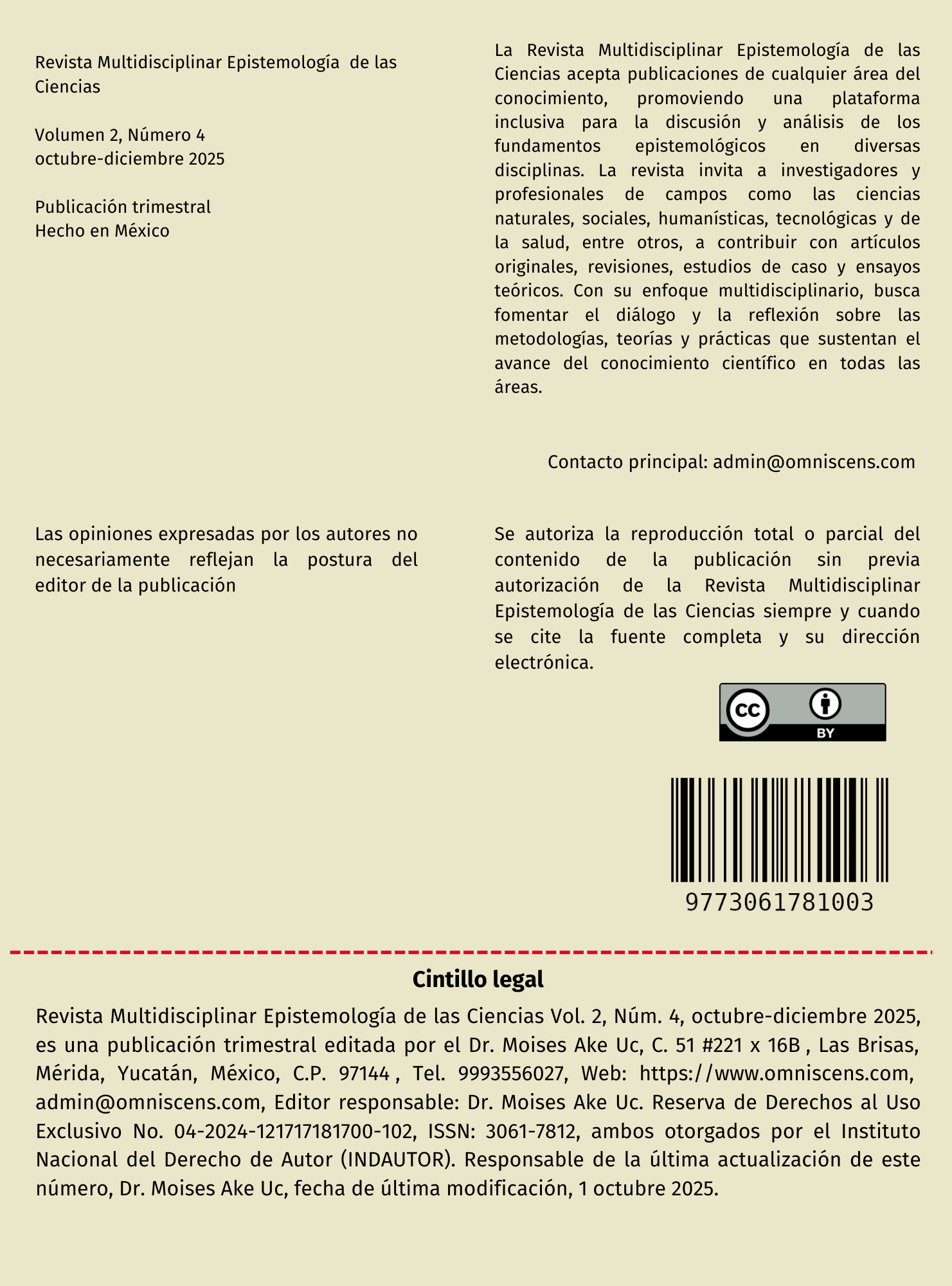
Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 4, 2025, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
MARKETING SOBRE LA CULTURA Y SERVICIO AL CLIENTE Y CONOCIMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN MERCADEO SOBRE EL TEMA
MARKETING ON CULTURE AND CUSTOMER SERVICE, AND THE KNOWLEDGE OF
MARKETING BACHELOR'S DEGREE STUDENTS ON THE TOPIC
Martin Luther Jones Grinard
Panamá
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
492 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Marketing sobre la cultura y servicio al cliente y conocimiento de los estudiantes
de la licenciatura en mercadeo sobre el tema
Marketing on culture and customer service, and the knowledge of marketing
bachelor's degree students on the topic
Martin Luther Jones Grinard
martin.jones0963@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8722-8742
Universidad de Panamá, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Centro
Regional Universitario de San Miguelito
Panamá
RESUMEN
Este trabajo examina cómo estudiantes del CRUSAM comprenden la relación entre marketing,
cultura organizacional y servicio al cliente cuando se integran Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) al proceso de enseñanza‑aprendizaje. Se aplicó un diseño mixto con
encuestas durante el primer semestre de 2023 (n = 40). Se observó dominio conceptual en
cultura de servicio, distinción entre crear producto y atender cliente, comprensión de cultura
organizacional e identificación de satisfacción. Persisten brechas en diseño deliberado de
experiencias y en recuperación del servicio, lo cual demanda práctica guiada y
retroalimentación. Las TIC resultan útiles cuando habilitan evidencias aplicadas y seguimiento
del progreso. En síntesis, el grupo exhibe competencias básicas para su inserción laboral y,
con simulaciones y rúbricas, puede traducir el conocimiento en desempeño (Parasuraman,
Zeithaml, & Berry, 1988; Schein, 2010; Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2018).
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
493 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Palabras clave: cultura organizacional; cultura de servicio; servicio al cliente; satisfacción del
cliente; promoción y ventas
ABSTRACT
This paper examines how CRUSAM undergraduates understand the links between marketing,
organizational culture and customer service when Information and Communication
Technologies (ICT) are integrated into teaching–learning. A mixed‑methods design with surveys
was implemented in the first semester of 2023 (n = 40). Conceptual mastery was observed in
service culture, the distinction between product creation and customer care, organizational
culture, and satisfaction identification. Gaps remain in deliberate experience design and service
recovery, which require guided practice and feedback. ICT are helpful when they support
applied evidence and progress tracking. In short, the group shows baseline competencies for
labor‑market insertion and, with simulations and rubrics, can translate knowledge into
performance (Creswell & Plano Clark, 2017; Davis, 1989; Venkatesh, Morris, Davis, & Davis,
2003).
Keywords: organizational culture; service culture; customer service; customer satisfaction;
promotion and sales.
Recibido: 8 de octubre 2025 | Aceptado: 24 de octubre 2025
INTRODUCCIÓN
En servicios, la promesa de marca se valida en la experiencia real del cliente; allí
convergen estrategia, cultura organizacional y prácticas de servicio (Kotler, 2003; Vargo &
Lusch, 2004; Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2018). La cultura, entendida como supuestos y
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
494 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
valores compartidos, alinea conductas y decisiones que sostienen esa promesa (Schein, 2010;
Robbins, 2010; Kotter, 1996).
La calidad percibida integra dimensiones como fiabilidad, capacidad de respuesta,
seguridad y empatía (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988), matizadas por desarrollos
posteriores que conectan calidad, valor y lealtad (Brady & Cronin, 2001; Grönroos, 2007; Berry,
1995). La satisfacción se relaciona con recompra y recomendación (Fornell, 1992; Oliver, 1997;
Oliver, 1999; Homburg & Giering, 2001). La “cadena de utilidades del servicio” refuerza el
vínculo entre empleados comprometidos, calidad interna y resultados (Heskett, Jones,
Loveman, Sasser, & Schlesinger, 1994).
En entornos como Panamá, intensivos en servicios, la actualización de capacidades
humanas y digitales es estratégica (Chiavenato, 2002; David, 2010). Las TIC amplían el
repertorio pedagógico si se integran con propósito —simulaciones, rúbricas, análisis de
evidencias— y no como fin en sí mismas (Creswell & Plano Clark, 2017; Miles, Huberman, &
Saldaña, 2014). La adopción tecnológica depende de utilidad y facilidad percibidas (Davis,
1989; Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003).
Este estudio diagnostica el nivel de conocimiento de estudiantes del CRUSAM sobre
cultura, servicio y marketing, y valora el aporte de las TIC para llevar el conocimiento al
desempeño (Payne & Frow, 2005; Lovelock & Wirtz, 2011; Lemon & Verhoef, 2016).
METODOLOGÍA
Se adoptó un enfoque mixto por su idoneidad para captar patrones cuantitativos y
matices cualitativos en procesos educativos reales (Creswell & Plano Clark, 2017; Shadish,
Cook, & Campbell, 2002; Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).
La población estuvo compuesta por 206 estudiantes de la Licenciatura en
Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas del CRUSAM. Se trabajó con una muestra
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
495 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
operativa de 40 estudiantes activos en el primer semestre de 2023, seleccionados con criterios
de viabilidad y heterogeneidad mínima (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019; David, 2010).
Instrumentos: (a) encuesta estructurada con bloques sobre cultura de servicio, distinción
producto‑atención, cultura organizacional, identificación de satisfacción y estrategias de
experiencia/recuperación; (b) guía breve de entrevistas para profundizar en percepciones sobre
el uso pedagógico de TIC. El cuestionario se ancló en marcos de calidad y experiencia
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988; Brady & Cronin, 2001; Grönroos, 2007), y la guía se
centró en utilidad percibida, práctica guiada y feedback (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003).
Procedimiento: aplicación presencial y virtual con consentimiento informado, anonimato
y estandarización de instrucciones; soporte técnico durante la ventana de respuesta para
reducir sesgos instrumentales (Shadish et al., 2002; Creswell & Plano Clark, 2017). La tasa de
respuesta fue 97.5% (39/40).
Análisis cuantitativo: cálculo de frecuencias y porcentajes, con representación gráfica
para facilitar discusión en aula; sin inferencia paramétrica por tamaño muestral (Hair et al.,
2019). Análisis cualitativo: codificación abierta en categorías (comprensión conceptual, diseño
de experiencias, recuperación del servicio y uso de TIC) para identificar patrones explicativos
(Miles et al., 2014).
Calidad y ética: validez de contenido por juicio experto y prueba piloto acotada;
resguardo de datos, voluntariedad y confidencialidad garantizadas (Shadish et al., 2002).
Alcance y limitaciones: el estudio es descriptivo‑formativo; ofrece insumos para
decisiones docentes y curriculares, sin pretender generalización estadística. Futuras
investigaciones podrían contrastar cohortes con intervención práctica intensiva y medidas de
desempeño observadas (Payne & Frow, 2013; Vargo & Lusch, 2008).
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
496 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
RESULTADOS
Participación. La tasa de respuesta alcanzó 97.5% (39 de 40 estudiantes), lo que es
inusualmente alto para ejercicios diagnósticos en curso. Este nivel reduce notablemente el
sesgo de no respuesta y permite leer los porcentajes con razonable confianza descriptiva. La
persona que no respondió (2.5%) no altera tendencias ni modifica la forma de la distribución.
Este dato de partida sugiere, además, que el tema convocó interés y se percibió como
pertinente para la empleabilidad inmediata del grupo (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019).
Perfil del grupo. La muestra es coherente con cohortes de mercadeo y gestión:
predominan estudiantes de 25–34 años (52%), seguidos de 18–24 (38%) y un 10% en 35–44.
La distribución por sexo indica mayoría femenina (65%). Este rasgo importa desde la didáctica,
porque obliga a revisar imágenes, ejemplos y casos para evitar sesgos inadvertidos y asegurar
un lenguaje inclusivo en guiones de atención (Chiavenato, 2002; David, 2010).
Comprensión de cultura de servicio. Un 95% reporta conocer el concepto. Esta
proporción revela que el vocabulario básico está instalado: se habla de empatía, tiempos
razonables, seguridad del servicio y capacidad de respuesta. No obstante, conocer la definición
no garantiza, por sí solo, que se actúe en coherencia con ella en todos los puntos de contacto;
este matiz será retomado al discutir las implicaciones pedagógicas (Parasuraman, Zeithaml, &
Berry, 1988; Grönroos, 2007).
Diferencia entre crear un producto y atender al cliente. El 99% distingue con claridad
ambos ámbitos. Esta precisión separa adecuadamente tareas de back‑office (diseño,
producción, logística) de tareas de front‑office (interacción, escucha, resolución), y permite
mapear procesos sin mezclar responsabilidades. La claridad de límites facilita el uso de
herramientas como el blueprint de servicio y los mapas del viaje del cliente, que organizan
momentos de verdad y puntos de dolor (Lovelock & Wirtz, 2011; Payne & Frow, 2013; Johnston
& Clark, 2008).
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
497 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Cultura organizacional. Un 87.5% declara comprender el concepto. Aunque alto, el
porcentaje sugiere espacio para afinar la comprensión de niveles: artefactos visibles
(uniformes, scripts), valores declarados (orientación al cliente) y supuestos subyacentes (qué
se premia realmente). Estas capas se traducen en conductas en el punto de contacto; por
ejemplo, si se valora la autonomía responsable, la recuperación del servicio ocurre con más
rapidez (Schein, 2010; Kotter, 1996).
Identificación de satisfacción. El 97.5% afirma poder reconocer cuándo un cliente está
satisfecho. Este indicador coincide con la noción de que la satisfacción emerge del ajuste entre
expectativas y desempeño percibido, matizada por elementos afectivos y de justicia percibida.
Convertir esta identificación intuitiva en gestión requiere métricas operativas simples —NPS,
tiempos de respuesta, resolución a primer contacto— y hábitos de registro que permitan
aprender en ciclos cortos (Fornell, 1992; Oliver, 1997; Rust, Zeithaml, & Lemon, 2000).
Estrategias para que el cliente cree su experiencia. Se observa un patrón intermedio:
42.5% reporta contar con estrategias claras; 52.5% dice tener “alguna idea”; 5% no identifica
estrategias. Este resultado sugiere que parte importante del grupo intuye los pasos —definir
momentos de verdad, reducir fricciones, dar control al cliente—, pero aún carece de una guía
sistemática. La literatura sobre experiencia recomienda usar mapas de viaje, plantillas de
blueprint y prototipos rápidos para consolidar este aprendizaje (Brady & Cronin, 2001; Lemon &
Verhoef, 2016; McColl‑Kennedy et al., 2015).
Recuperación del servicio. La distribución (46.15% dominio alto; 48.72% intermedio;
5.13% nulo) confirma que la recuperación es un punto crítico. Resolver quejas con rapidez y
trato justo impacta de manera desproporcionada la lealtad; errores mal gestionados deterioran
la relación y elevan costos. La evidencia sugiere entrenar guiones de disculpa, solución y
compensación, con criterios claros sobre cuándo y cómo aplicarlos (Tax, Brown, &
Chandrashekaran, 1998; Hart, Heskett, & Sasser, 1990; Ladhari, 2009).
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
498 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Subgrupos y patrones. Aunque el tamaño muestral no permite inferencia estadística, la
lectura cualitativa sugiere que quienes reportan mayor familiaridad con atención al cliente —ya
sea por trabajo previo o experiencia en ventas— tienden a ubicarse en niveles altos en
recuperación y diseño de experiencias. Esto refuerza la idea de que la práctica deliberada, con
feedback, afianza las competencias aplicadas (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Payne &
Frow, 2013).
Coherencia interna. Los porcentajes se refuerzan mutuamente: el dominio conceptual
alto (cultura de servicio, diferenciación producto‑atención, cultura organizacional, satisfacción)
convive con brechas en competencias aplicadas (experiencia y recuperación). Esta
combinación es coherente con programas que dedican más horas a teoría y evaluación de
conceptos que a simulaciones y práctica guiada. En términos de diseño curricular, la evidencia
señala dónde invertir horas de aula para ganar impacto.
Integración con TIC. Donde las TIC se usaron para registrar evidencias —role‑plays
grabados, rúbricas digitalizadas, captura de tiempos de respuesta— se observó una mejor
articulación entre el lenguaje conceptual y las conductas. No se trata de “usar tecnología” de
cualquier modo, sino de alinear cada herramienta con una competencia observable. La utilidad
percibida y la facilidad de uso sostienen la adopción a lo largo del semestre (Davis, 1989;
Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003).
Implicaciones para la docencia. A la luz de estos resultados, conviene introducir un
módulo obligatorio de experiencia del cliente con tres entregables mínimos: (a) mapa de viaje
con momentos de verdad, puntos de dolor e indicadores; (b) blueprint de servicio que conecte
backstage y frontstage; (c) protocolo de recuperación con guiones y criterios de compensación.
Cada entregable debería evaluarse con rúbricas compartidas desde el inicio del curso
(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2018; Lovelock & Wirtz, 2011).
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
499 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Resultados visuales. Las nueve figuras incluidas —participación, edades, sexo, cultura
de servicio, diferenciación producto‑atención, cultura organizacional, satisfacción, estrategias
de experiencia y recuperación— cumplen una función pedagógica: permiten “ver” el patrón y
discutirlo en el aula. Los títulos fueron ajustados para verse completos y cada figura integra
Fuente, Análisis y Recomendación para anclar la discusión en acciones.
Síntesis. El diagnóstico aporta una hoja de ruta clara: consolidar el paso del “saber” al
“saber hacer” en dos frentes —diseño de experiencias y recuperación— sin descuidar el
andamiaje conceptual. El rendimiento esperado de esta intervención es una mejora observable
en indicadores simples (tiempos, resolución a primer contacto, satisfacción reportada) y una
mayor confianza del estudiantado para enfrentar situaciones reales en comercios locales
asociados.
Figura 1
Participación de los estudiantes
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta (CRUSAM, I semestre 2023, n =
40).
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
500 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Análisis: La visualización sintetiza la distribución observada y facilita su discusión
didáctica en el aula.
Recomendación: Usar la figura para vincular metas de aprendizaje con criterios de
evaluación formativa.
Figura 2
Distribución de edades
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta (CRUSAM, I semestre 2023, n =
40).
Análisis: La visualización sintetiza la distribución observada y facilita su discusión
didáctica en el aula.
Recomendación: Usar la figura para vincular metas de aprendizaje con criterios de
evaluación formativa.
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
501 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 3
Distribución por sexo
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta (CRUSAM, I semestre 2023, n =
40).
Análisis: La visualización sintetiza la distribución observada y facilita su discusión
didáctica en el aula.
Recomendación: Usar la figura para vincular metas de aprendizaje con criterios de
evaluación formativa.
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
502 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 4
Conocimiento de cultura de servicio al cliente
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta (CRUSAM, I semestre 2023, n =
40).
Análisis: La visualización sintetiza la distribución observada y facilita su discusión
didáctica en el aula.
Recomendación: Usar la figura para vincular metas de aprendizaje con criterios de
evaluación formativa.
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
503 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 5
Diferencia entre crear un producto y atender a un cliente
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta (CRUSAM, I semestre 2023, n =
40).
Análisis: La visualización sintetiza la distribución observada y facilita su discusión
didáctica en el aula.
Recomendación: Usar la figura para vincular metas de aprendizaje con criterios de
evaluación formativa.
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
504 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 6
Conocimiento de cultura organizacional
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta (CRUSAM, I semestre 2023, n =
40).
Análisis: La visualización sintetiza la distribución observada y facilita su discusión
didáctica en el aula.
Recomendación: Usar la figura para vincular metas de aprendizaje con criterios de
evaluación formativa.
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
505 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 7
Identificación de satisfacción del cliente
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta (CRUSAM, I semestre 2023, n =
40).
Análisis: La visualización sintetiza la distribución observada y facilita su discusión
didáctica en el aula.
Recomendación: Usar la figura para vincular metas de aprendizaje con criterios de
evaluación formativa.
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
506 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 8
Estrategias para que el cliente cree experiencias
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta (CRUSAM, I semestre 2023, n =
40).
Análisis: La visualización sintetiza la distribución observada y facilita su discusión
didáctica en el aula.
Recomendación: Usar la figura para vincular metas de aprendizaje con criterios de
evaluación formativa.
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
507 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 9
Métodos para resolver descontentos del cliente
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta (CRUSAM, I semestre 2023, n =
40).
Análisis: La visualización sintetiza la distribución observada y facilita su discusión
didáctica en el aula.
Recomendación: Usar la figura para vincular metas de aprendizaje con criterios de
evaluación formativa.
DISCUSIÓN
Los hallazgos describen una situación formativa reconocible: fuerte instalación de
conceptos y lenguaje de servicio, junto con desafíos para traducirlos en competencias
aplicadas consistentes. En términos pedagógicos, esto sugiere que el andamiaje cognitivo ya
existe, pero falta construir el andamiaje de desempeño, tarea que demanda más práctica
deliberada con retroalimentación específica y oportunidades de observación de evidencias
(Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Creswell & Plano Clark, 2017).
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
508 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Primero, sobre cultura de servicio. Un grupo que conoce la definición y puede explicarla
no necesariamente se comporta de manera consistente en un mostrador o en un canal digital.
La cultura aparece cuando las reglas y los valores compartidos se expresan en
microdecisiones: si priorizar una disculpa antes de una justificación, si escalar sin demora, si
registrar la incidencia para aprender del error. Este ‘pegamento’ cultural depende tanto de
símbolos y rutinas como de incentivos, por lo que su cultivo exige liderazgo visible y coherencia
organizacional (Schein, 2010; Kotter, 1996; Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2018).
Segundo, sobre la distinción entre crear un producto y atender al cliente. La claridad
conceptual es una ventaja porque ordena procesos y expectativas. Sin embargo, en la práctica
ambas funciones interactúan: una promesa sobredimensionada del ‘producto’ sin coordinación
con ‘atención’ dispara quejas; a la inversa, una atención impecable puede mitigar limitaciones
del producto cuando está entrenada para manejar expectativas y explicar alternativas (Lovelock
& Wirtz, 2011; Payne & Frow, 2013).
Tercero, sobre la identificación de satisfacción. El grupo reporta saber reconocerla, pero
la literatura aconseja traducir ese reconocimiento en decisiones basadas en datos. Indicadores
simples —NPS, tiempos de respuesta, resolución a primer contacto— obligan a diferenciar
impresiones de evidencias y permiten tomar decisiones ágiles (Fornell, 1992; Oliver, 1997;
Rust, Zeithaml, & Lemon, 2000; Reichheld & Sasser, 1990). El riesgo de la gestión por intuición
es confundir anécdotas con patrones.
Cuarto, sobre experiencia y recuperación. Aquí están las principales brechas. Diseñar
experiencias requiere visualizar el viaje del cliente, identificar puntos de dolor y convertirlos en
acciones —por ejemplo, ofrecer micro‑elecciones, anticipar dudas y reducir fricciones. La
recuperación exige guiones claros, discrecionalidad responsable y tiempos veloces. La
evidencia muestra que una mala recuperación daña la relación más que el fallo inicial, mientras
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
509 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
que una recuperación impecable puede incluso fortalecerla (Tax, Brown, & Chandrashekaran,
1998; Hart, Heskett, & Sasser, 1990; Ladhari, 2009).
Quinto, sobre TIC. No cualquier digitalización ayuda. La tecnología aporta cuando
reduce costos de práctica y hace visibles las evidencias: grabaciones de role‑plays para
autoobservación, rúbricas compartidas en línea, tableros de indicadores y simuladores de flujo
de quejas con bifurcaciones realistas. En la adopción sostenida pesan la utilidad y la facilidad
de uso percibidas, de modo que conviene secuenciar actividades con aumento gradual de
complejidad (Davis, 1989; Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003; Lemon & Verhoef, 2016).
Respecto del currículo, una recomendación concreta es reequilibrar tiempo de aula: si el
dominio conceptual ya está logrado, liberar bloques para práctica con instrumentos mínimos
(mapa de viaje, blueprint, checklist de momentos de verdad) ofrece alto retorno. Estas
actividades deben evaluarse con rúbricas claras que especifiquen criterios y niveles de logro.
Además, la revisión por pares reduce la carga docente y entrena el criterio profesional del
estudiantado (Payne & Frow, 2013; Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2018).
En la articulación con el entorno, los proyectos cortos con comercios locales —dos o
tres semanas— resultan un ‘laboratorio’ idóneo: escenarios reales, bajo tutela académica,
donde equivocarse no acarrea costos irreversibles. Esta aproximación favorece la transferencia
y fortalece la confianza para enfrentar interacciones desafiantes, algo clave en economías de
servicios como la panameña (Lovelock & Wirtz, 2011; Lemon & Verhoef, 2016).
También conviene ajustar la evaluación: no se trata de añadir exámenes teóricos, sino
de diversificar evidencias. Por ejemplo, planillas de tiempos de respuesta, registros de
resolución a primer contacto, análisis de tickets y micro‑diarios de aprendizaje tras
interacciones complejas. Esta evidencia directa cierra el ciclo entre enseñanza y mejora del
desempeño (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Rust, Zeithaml, & Lemon, 2000).
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
510 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Una lectura crítica de las limitaciones ayuda a dimensionar el alcance. El tamaño
muestral es moderado y acotado a una cohorte; las medidas son autoinformadas; y la ausencia
de inferencia estadística restringe conclusiones causales. Aun así, la convergencia entre
porcentajes, narrativas y marcos teóricos ofrece un cuadro suficientemente estable para guiar
decisiones curriculares. Futuros trabajos pueden ampliar la muestra, incluir rúbricas de
desempeño observadas por evaluadores entrenados y comparar cohortes con intervención
práctica intensiva (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019; Shadish, Cook, & Campbell, 2002).
Por último, la cultura no cambia por decreto. Cambia cuando las personas perciben
coherencia entre lo que se dice y lo que se premia. Si los indicadores de experiencia se
conversan en reuniones, si la recuperación oportuna se reconoce y si los errores se convierten
en aprendizaje compartido, la cultura de servicio se vuelve tangible. Este es el mensaje
principal de la discusión: sostener el puente entre el saber y el hacer con prácticas, métricas y
liderazgo consistentes (Schein, 2010; Kotter, 1996; Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2018).
Una dimensión poco visible, pero crucial, es la de los costos del no‑servicio: tiempos
improductivos, rotación de clientes y desmotivación del personal. Medir estos costos y
mostrarlos en cuadros simples ayuda a priorizar intervenciones. Incluso en contextos
presupuestarios acotados, el rediseño de procesos y la claridad en la comunicación generan
mejoras significativas sin grandes inversiones (Johnston & Clark, 2008; Rust, Zeithaml, &
Lemon, 2000).
De forma complementaria, la formación en habilidades socioemocionales —escucha
activa, manejo de conflictos, comunicación empática— potencia la técnica. Estas habilidades,
entrenadas con micro‑prácticas repetibles y feedback inmediato, sostienen la calidad del
servicio cuando las condiciones se vuelven exigentes (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2018;
Grönroos, 2007).
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
511 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
En síntesis, la discusión respalda una ruta pragmática: dedicar más tiempo a practicar lo
importante, medir lo que se quiere mejorar y alinear cultura, incentivos y liderazgo con la
experiencia que se desea entregar. Esta coherencia cotidiana es el verdadero diferenciador en
mercados de servicios maduros (Lemon & Verhoef, 2016; Vargo & Lusch, 2008).
En suma, la lectura combinada de tendencias cuantitativas y matices cualitativos
ratifica la utilidad pedagógica del diagnóstico y orienta decisiones instruccionales concretas que
acerquen el conocimiento conceptual al desempeño observable, respetando las mejores
prácticas reportadas en la literatura (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Creswell & Plano
Clark, 2017; Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2018).
CONCLUSIONES
El grupo domina conceptos esenciales de cultura y servicio y reconoce distinciones
operativas críticas; el desafío es convertir ese conocimiento en desempeño consistente. Para
avanzar se recomiendan tres líneas de acción: (1) un módulo obligatorio de experiencia de
cliente con instrumentos mínimos (mapa de viaje, blueprint, checklist de momentos de verdad,
guion de recuperación); (2) evaluación formativa con rúbricas, revisión por pares y
retroalimentación ágil; (3) proyectos guiados con comercios locales para enfrentar situaciones
reales. Con indicadores simples (NPS, tiempos, resolución a primer contacto) y uso pertinente
de TIC, es posible evidenciar mejoras, ajustar el currículo con datos y fortalecer la
empleabilidad (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2018; Payne & Frow, 2013; Lemon & Verhoef,
2016).
Declaración de conflicto de interés
Declaro no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
512 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Declaración de contribución a la autoría
Martin Luther Jones Grinard: metodología, conceptualización, redacción del borrador
original, revisión y edición de la redacción
Declaración de uso de inteligencia artificial
El autor declara que utilizó la Inteligencia Artificial como apoyo para este artículo, y que
esta herramienta no sustituyó de ninguna manera la tarea o proceso intelectual, manifiesta y
reconoce que este trabajo fue producto de un trabajo intelectual propio, que no ha sido
publicado en ninguna plataforma electrónica de inteligencia artificial.
Agradecimientos
Se agradece a quienes facilitaron el acceso a la muestra, apoyaron la logística y
brindaron retroalimentación durante el proceso.
REFERENCIAS
Berry, L. L. (1995). Relationship marketing of services—growing interest, emerging
perspectives. Journal of the Academy of Marketing Science, 23(4), 236–245.
Berry, L. L. (2002). Managing the customer experience. Free Press.
Brady, M. K., & Cronin, J. J. (2001). Some new thoughts on conceptualizing perceived service
quality. Journal of Marketing, 65(3), 34–49.
Chiavenato, I. (2002). Gestión de recursos humanos. McGraw‑Hill.
Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). Designing and conducting mixed methods research
(3rd ed.). SAGE.
David, F. (2010). La gerencia estratégica. Serie Empresarial.
Fornell, C. (1992). A national customer satisfaction barometer: The Swedish experience.
Journal of Marketing, 56(1), 6–21.
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
513 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Grönroos, C. (2007). Service management and marketing (3rd ed.). Wiley.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis (8.ª
ed.). Pearson / Cengage.
Hart, C. W. L., Heskett, J. L., & Sasser, W. E. (1990). The profitable art of service recovery.
Harvard Business Review, 68(4), 148–156.
Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. A. (1994). Putting
the service‑profit chain to work. Harvard Business Review, 72(2), 164–174.
Homburg, C., & Giering, A. (2001). Personal characteristics as moderators of the relationship
between customer satisfaction and loyalty. Psychology & Marketing, 18(1), 43–66.
Johnston, R., & Clark, G. (2008). Service operations management (2nd ed.). Pearson.
Kotler, P. (2003). Dirección de marketing: conceptos esenciales. Pearson.
Kotter, J. P. (1996). Leading change. Harvard Business School Press.
Ladhari, R. (2009). A review of twenty years of SERVQUAL research. International Journal of
Quality and Service Sciences, 1(2), 172–198.
Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the
customer journey. Journal of Marketing, 80(6), 69–96.
Lovelock, C., & Wirtz, J. (2011). Services marketing (7th ed.). Pearson.
McColl‑Kennedy, J. R., et al. (2015). Customer experience co‑creation: conceptual foundations.
Journal of Service Research, 18(6), 430–451.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis (3rd ed.). SAGE.
Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. McGraw‑Hill.
Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty?. Journal of Marketing, 63, 33–44.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple
‑
item scale for
measuring consumer perceptions of service quality (article; listed here for
completeness). Journal of Retailing.
DOI: https://doi.org/10.71112/0bhpn379
514 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Payne, A., & Frow, P. (2013). Strategic customer management. Cambridge University Press.
Reichheld, F. F., & Sasser, W. E. (1990). Zero defections: Quality comes to services. Harvard
Business Review, 68(5), 105–111.
Robbins, S. (2010). Comportamiento organizacional. Prentice Hall.
Rust, R. T., Zeithaml, V. A., & Lemon, K. N. (2000). Driving customer equity. Free Press (book
reference context), 0, .
Rust, R. T., Zeithaml, V. A., & Lemon, K. N. (2000). Driving customer equity. Free Press.
Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4th ed.). Jossey‑Bass.
Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi
‑
experimental
designs for generalized causal inference. Houghton Mifflin.
Tax, S. S., Brown, S. W., & Chandrashekaran, M. (1998). Customer evaluations of service
complaint experiences: Implications for relationship marketing. Journal of Marketing,
62(2), 60–76.
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of
Marketing, 68(1), 1–17.
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service
‑
dominant logic: Continuing the evolution (article;
listed here for completeness). Journal of the Academy of Marketing Science.
Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information
technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425–478.
Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). Services marketing (7th ed.).
McGraw‑Hill.