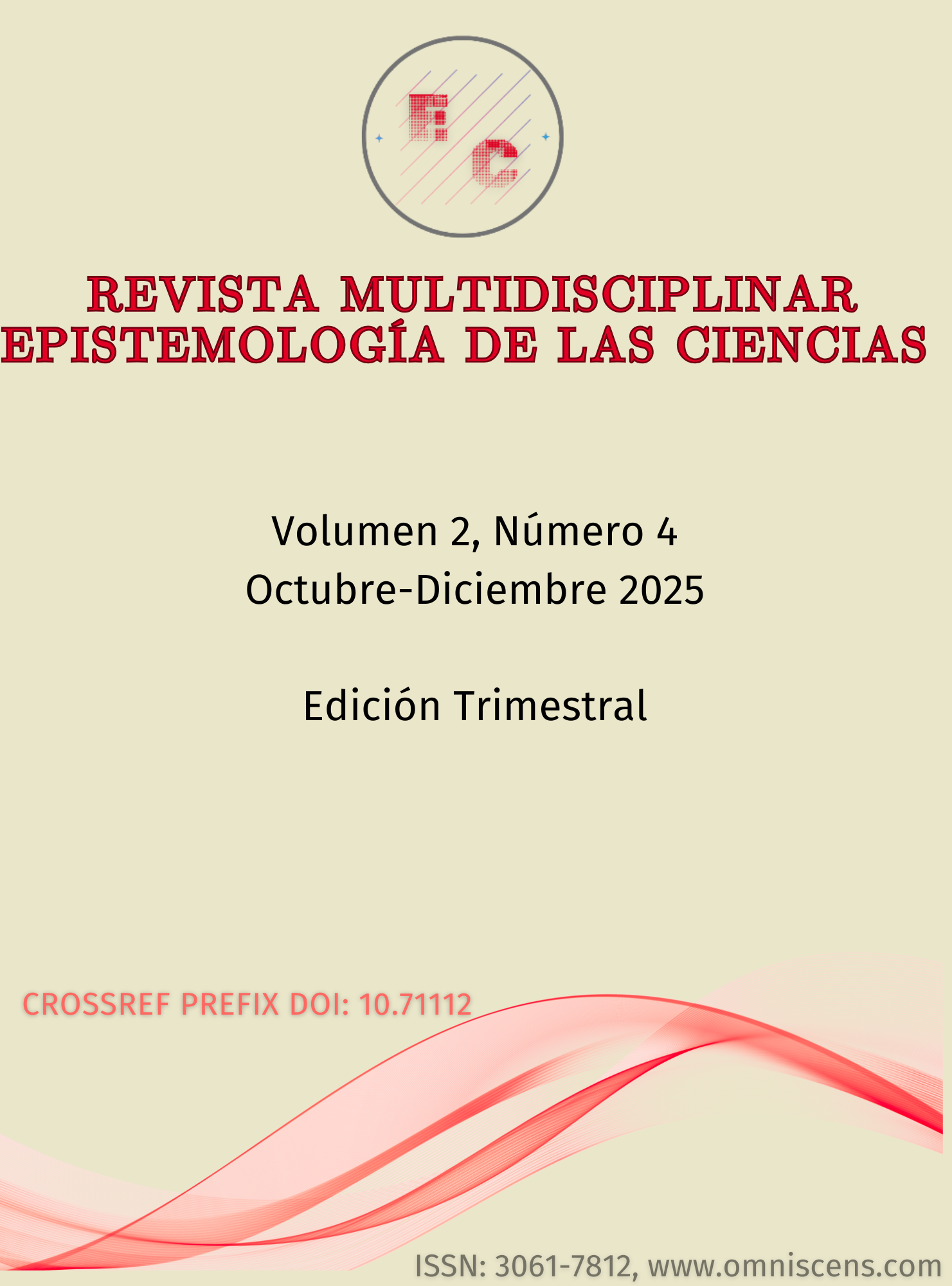
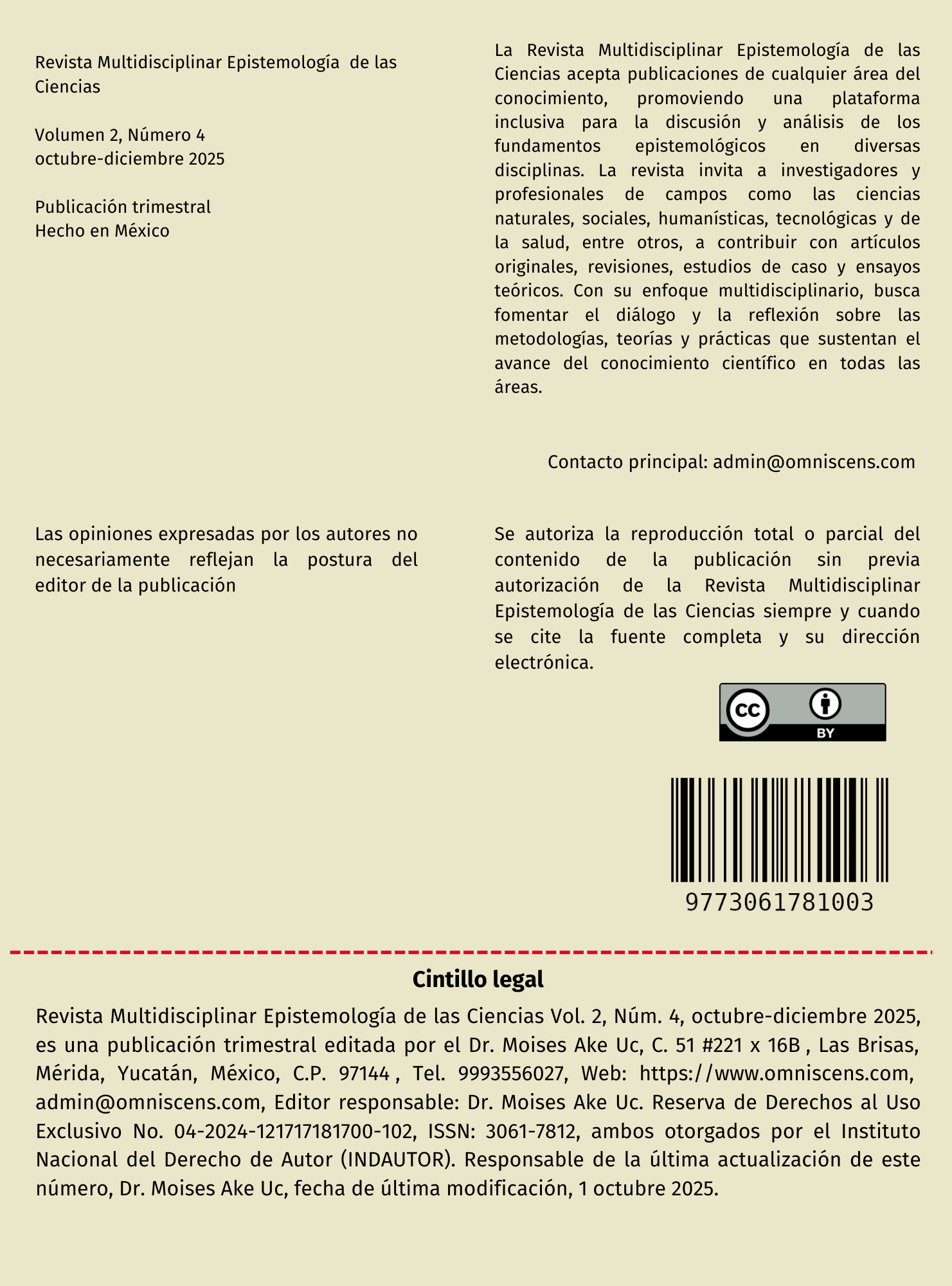
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
139 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El tonalpohualli y su correspondencia con el hombre
The tonalpohualli and its correspondence with the human
Alejandro Serafín Carrera Arango
alexanpro20@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-0649-4417
Investigador Independiente
México
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo exponer la estrecha relación del tonalpohualli o calendario ritual
de 260 días con la gestación del ser humano, con el planeta Venus y con el hombre, los cuales
tienen como constante a la deidad náhuatl Quetzalcóatl, quien a su vez es el inventor de este
calendario. El desarrollo de este escrito expone primeramente las diferentes propuestas sobre el
origen del tonalpohualli. Posteriormente se desarrollarán las similitudes de su ciclo de 260 días
con el período de gestación humana, así como con el período de Venus. Y por último se
establecen, a través de los mitos, los cantares, la iconografía y las crónicas, las posibles
correspondencias de este calendario con el hombre.
Palabras clave: tonalpohualli; calendario ritual; Quetzalcóatl; ser humano; Venus, hombre.
ABSTRACT
This article aims to explain the close relationship between the tonalpohualli, or 260-day ritual
calendar, and human gestation, the planet Venus, and humanity. These relationships are
anchored in the Nahuatl deity Quetzalcoatl, who is also the inventor of this calendar. The
development of this writing first sets out the different proposals on the origin of the tonalpohualli.
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
140 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
It then explores the similarities between its 260-day cycle and the human gestation period, as well
as the period of Venus. Finally, it establishes, through myths, songs, iconography, and chronicles,
the possible connections between this calendar and humankind.
Keywords: tonalpohualli; ritual calendar; Quetzalcoatl; human; Venus; man.
Recibido: 6 de enero 2025 | Aceptado: 9 de octubre 2025
INTRODUCCIÓN
Diferentes propuestas sobre el origen del tonalpohualli
Han sido diversas las propuestas que sobre el origen del tonalpohualli se han elaborado,
a continuación, se exponen las más representativas.
El investigador Eduard Seler propone que el tonalpohualli surge de “una combinación del
año solar (que tenía 365, o sea, 5 X 73 días, de acuerdo con el cómputo de aquellos viejos
astrónomos que fueron los autores del calendario) y el periodo del planeta Venus (que estimaban
con aproximada exactitud, en 584, o sea 8 X 73 días) les proporcionaba un periodo de 13 X 73
días; este lapso multiplicado por veinte da, de nuevo un número redondo de años, a saber: el
conocido ciclo de cincuenta y dos años. Este periodo mayor se componía—análogamente al año
solar y al periodo del planeta Venus--de 20X13X73 días. Y así nació el Tonalámatl como unidad.”
(Seler, 1963)
Christian Duverger, menciona acerca del calendario adivinatorio que: “éste fue creado en
el 2º milenio a. C. y más que un calendario, es el sistema que estableció una convención glífica
que engendró a la escritura mesoamericana, según el autor originalmente este calendario se
componía de trece meses lunares de 28 días, posteriormente se desdoblaron siete signos para
formar una veintena, la cual serviría de nuevo orden glífico, de esta manera el 13 quedaría solo
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
141 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
como número de coeficientes que se combinarían con las 20 posibilidades glíficas.” (Duverger,
2000)
Por su parte Kelley propone que el tonalpohualli tiene su origen en los ciclos lunares,
estandarizado éste en 28 días, mencionando que este ciclo “se multiplicaba por 13 para dar un
año de 364 días. Kelley cree que el 260 surgió cuando la “caja de números” se redujo de 28 a
20.” (Aveni, 1993). (Figura 1).
Anthoni Aveni menciona diferentes propuestas de otros autores, que localizan el origen
de este calendario en el lapso que transcurre entre dos pasos sucesivos del Sol por el cenit, en
las latitudes de Copán e Izapa: la cuenta ritual de 260 días tuvo origen en Copán, situada a una
latitud (14°57’N) en que los pasos del Sol por el cenit dividen el año en dos partes con duración
de 260 y 105. Ambos periodos se aproximan a las temporadas de siembras larga y corta que aún
se acostumbran en la actualidad. Aun así, la hipótesis de Copán no es segura, sobre todo porque
en el área zapoteca encontramos testimonios de inscripciones calendárica que se remontan a
600 a. C., mucho antes de la fundación de Copán. Y, sin embargo, esta ciudad pudo haberse
fundado deliberadamente en la latitud correcta, (Aveni, 1993).
Copán fundada después de una fecha que indica el conocimiento del calendario es mayor
su probabilidad que se haya construido bajo los conocimientos de éste, aumentando la
Figura 1
Esquema de “caja de números” Aveni, 1993, p.173.
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
142 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
probabilidad de la relación de Copán con la latitud en la que fue construida con conocimientos
calendáricos.
Alternativamente, se ha sugerido que el principio del cenit fue descubierto en el Preclásico
Tardío en Izapa, población del sureste de México, situado a la misma latitud que Copán, pero
mucho más al occidente. El principio se aplicó posteriormente al este, para determinar la
localización de Copán buscando un sitio adecuado a la latitud apropiada. Muchas personas se
han pronunciado contra cualquier hipótesis sobre el origen del ciclo que considere acaecimientos
astronómicos, pues ningún fenómeno celeste ocurre regularmente en un mismo punto del ciclo
(Aveni, 1993).
También se ha ligado el origen del tonalpohualli con la tabla de eclipses, al mencionarse
que su origen se encuentra en: “Un doble Tzol Kin de 520 días (1.8.0 según los mayas) equivale
casi exactamente a tres medios años de eclipse (3 X 173.31 días= 519.93 días), factor que pudo
haber tenido importancia en la predicción de eclipses… “y el periodo sinódico de Marte es
exactamente tres ciclos de 260 días.” (Aveni, 1993).
Entre los comentarios de Aveni, también sugiere la posibilidad de que el origen del
tonalpohualli, “…puede no tener ninguna conexión con fenómenos naturales. Simplemente
podría haber sido el resultado de la combinación de los números fundamentales 20 y 13.” (Aveni,
1993).
Estas diferentes propuestas, sobre el origen del ciclo de 260 días con relación al ciclo de
Venus, con los 13 periodos lunares de 28 días, con la tabla de eclipses 3x 173.31 = 519.93 días,
casi exactos a 520 / 2 = 260), con el período sinódico de Marte (780 / 3 = 260) o los pasos del
Sol por el cenit a latitud (14º 57’N); considero no son contradictorias, ya que el ciclo de 260 días
parece ser un ciclo común de diversos periodos planetarios, mismos que encuentran su
coincidencia en este ciclo.
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
143 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Por su parte Fray Toribio de Benavente muestra este entendimiento, sobre su relación de
este calendario con diversos ciclos, al mencionar:
“A esta cuenta la llama[n] tonalpohualli [tonalpohualli], que quiere decir…largo modo,
quiere decir cuenta de planetas o criaturas del cielo que alumbran y dan luz,” (Benavente, 1971).
Mostrando una relación con diversos ciclos.
Por lo antes mencionado, el ciclo de 260 días es el período que se llega a incorporar y
relacionar más que otros a diversos períodos y ciclos planetarios, principalmente con el ciclo del
planeta Venus.
El ciclo del tonalpohualli y su relación con el período de gestación humana
A continuación, se presenta la relación entre el ciclo de 260 días del tonalpohualli con el
ciclo de gestación humana, que anteriormente se ha obtenido sólo por la similitud temporal entre
estos dos ciclos; pero al continuar con la revisión bibliográfica, he hallado puntos posibles de
coincidencia entre estos períodos.
Tomando como base a Fray Toribio de Benavente, Motolinia, quien menciona al respecto:
Tornando a nuestra estrella, en esta tierra dicen tarda y se ve salir el oriente otros tantos
días como el occidente, conviene a saber, otros doscientos y sesenta días. Otros dicen que trece
días más, que es una semana, que son por todos doscientos y setenta y tres días... (Benavente,
1971).
Aplicando Motolinia a la estrella de Venus, la cual es regente del tonalpohualli a través de
Quetzalcóatl un periodo de 260 días más 13, y que al sumarlos se obtiene un periodo total de
273 días equivalentes al periodo de gestación humana.
Por ello, se realizó el conteo de este período de 273 días, en un supuesto ciclo continuo
del tonalpohualli, como en realidad ocurre, y coincidió con el “cartucho” del signo Ácatl,
particularmente con el primer signo Ácatl o Ce Ácatl (Figura 2 y 2.1), mismo número y signo que
se encuentra como nombre de Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl, que su traducción libre podría ser
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
144 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
“Uno Caña nuestro venerable hijo, Serpiente Emplumada”. Es decir, el signo de Ce Ácatl se
encuentra justamente marcando el periodo de gestación del embrión del hombre, además que
como parte de su nombre se encuentra la palabra Topiltzin-Nuestro hijo.
Figura 2
Esquema del tonalpohualli, más 13 días
Nota: El tonalpohualli, más 13 días, formando un periodo de 273 días, que coincide con el signo
Ce Acatl- Uno Caña. Autoría propia, con base en el Códice Borgia, 1963, pp. 61 a la 70.
Figura 2.1
Forma lateral y continua del tonalpohualli en un ciclo de 273 días, el cual deja
ver su forma serpentina, quedando en la parte superior el signo de Ce Ácatl.
Autoría propia, con base en el Códice Borgia, 1963.
El signo de Ácatl – Caña, (Molina, 1992). era figura dedicada al oriente, (Sahagún, 1997).
rumbo del cual es regente Quetzalcóatl, a su vez que la gestación del embrión del hombre es
dada por Quetzalcóatl en su advocación de Ehecatl, el cual manda el viento en forma de aliento
o “alma” al niño desde el Omeyocan.
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
145 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Ya que según el Códice Florentino: “…el niñito, que fue creado sobre nosotros, en el
Omeyocan, en Chicunauhnepanyocan…” (Sahagún, 1979). al cual se le decía: “…fuiste
insuflado, fuiste barrenado en tu casa, en Omeyocan, en Chicunauhnepaniuhcan, te hizo
donación Tloque Nahuaque, Topiltzin, Quetzalcóatl.” (Sahagún, 1979). Además, que ehecatl o
Ik, no solo es viento sino también aliento y por extensión espíritu y vida. (Díaz Solís, 1968)
Quetzalcóatl es quien “…dicen que hizo el mundo y así le llaman señor del viento, porque
dicen que este Tonacatecuhtli, cuando a él le pareció, sopló y engendró a este primer hombre.”
(Corona Núñez, 1964) Así la creación del hombre es propiciada por Quetzalcóatl como Ehecatl,
por medio de su aliento o soplo, el cual manda desde el Omeyocan. Dicho evento parece ser
señalado en un ciclo de 273 días correspondiente al signo de Ce Ácatl.
Esto también se puede corroborar, en la lámina V del Códice Telleriano Remensis, en
donde se le observa a “…Quetzalcóatl de pie y representado como protector de las embarazadas.
Dado que la embarazada había hecho un prisionero en sus entrañas…Es el dios de la luz
cautivando para la vida a un nuevo ser.” (Corona Núñez, 1964) (Figura 3).
Figura 3
Quetzalcóatl, como protector de las embarazadas. Imagen de la lámina V del
Códice Telleriano Remensis, 1964.
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
146 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Revelando la relación del periodo del tonalpohualli con el del embrión humano, además
de un ciclo similar, se reafirma al ser considerado Quetzalcóatl inventor del tonalpohualli, quien
a su vez es el creador del embrión humano a través de su aliento desde el Omeyocan.
Lo cual queda indicado en el mismo tonalpohualli, más una trecena, formándose el ciclo
de 273 días, bajo la regencia del signo Ácatl, el cual además de ser el signo del oriente del cual
es regente el mismo Quetzalcóatl, también lo lleva por nombre en Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl.
El ciclo del tonalpohualli y su relación con el período del planeta Venus
El tonalpohualli es nombrado por algunos cronistas como el calendario de la estrella Huei
Citlallin, nombre con el cual designaban al planeta Venus, traducido como “Lu[c]ero del al[b]a”
(Molina, 1992), conocido también como Tlahuizcalpantecuhtli. (Velázquez, 1975). Ya que “A la
estrella de Venus la llamaban esta gente citlálpol, uei citlalin, estrella grande;” (Sahagún, 1997).
Conocido es “el intervalo real de aparición de Venus como lucero matutino y estrella
vespertina se aproxima a 260 días (263 días en promedio) …” (Aveni, 1993). Pero su aparición
real oscila entre los 263 días, estableciéndose con esto una relación natural con el ciclo de 260
días.
Esta relación entre el ciclo de Venus y el del tonalpohualli ya estaba bien establecida entre
los pobladores del México antiguo, al menos en el Posclásico; según lo deja ver Motolinia, al
indicar la cuenta del calendario con relación a la estrella.
El calendario de los indios de la Nueva España, el cual contaban con una estrella que en
el otoño comienza a aparecer a las tardes al occidente, y con [luz] muy clara y resplandeciente,
tanto que el que tiene buena vista y la sabe buscar, la verá de mediodía adelante (Benavente,
1971). Siendo Venus la única estrella con dichas características.
Motolinia, también menciona otro de sus nombres de esta estrella y menciona que:
“Llámase esta estrella Lucifer…” (Benavente, 1971) Y quien fue llamada “Lucifer” por los
españoles es Tezcatlipohca del cual una de sus advocaciones es Xólotl, quien a su vez es el
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
147 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
nombre de Venus vespertino. Ya que: “el nombre de Quetzalcóatl se traduce también…por el de
“gemelo precioso”, indicando con esto que la estrella matutina y vespertina son una sola y misma
estrella; es decir, el planeta Venus, representado en la mañana por Quetzalcóatl y en la tarde por
su hermano gemelo Xólotl. Por eso Tlahuizcalpantecuhtli aparece con dos caras, una de hombre
vivo y la otra en forma de cráneo.” (Caso, 1974).
Otra manera de cómo llamaron a esta estrella los españoles fue Hesper; “…y de este
nombre y estrella, nuestra España en un tiempo se llamó Esperia.” (Benavente, 1971)
De los que se dice: “Hésperis es apropiadamente la personificación del atardecer… y
Héspero la de la estrella vespertina.” ("Hesperia", 2023).
Además de que menciona:
Como el Sol va bajando y haciendo los días pequeños, parece que ella va subiendo; a
esta causa cada día va apareciendo un poco más alta, hasta tanto que torna el Sol a la alcanzar
y pasar en el verano y estío, y se viene a poner con el Sol, en cuya claridad se deja de ver
(Benavente, 1971).
Nuevamente se observan las características del planeta Venus; aunque también es cierto
que menciona que comienza en la tarde en el otoño y por las tardes en el verano, teniendo una
repetición estacional el acontecimiento; y al parecer “…ningún fenómeno celeste ocurre
regularmente en un mismo punto del ciclo.” (Aveni, 1993).
Aunque esto queda aclarado al mencionar Motolinia, el ciclo de la estrella de la cual está
hablando, consta de “… doscientos y sesenta días, los cuales están figurados y asentados [en
el] calendario o tabla;” (Benavente, 1971).
Mostrando con esto que Motolinia se refiere al planeta Venus, estableciendo una relación
estrecha entre el periodo de duración de este planeta con el del tonalpohualli.
Pero además de un ciclo similar entre ellos, otro punto importante de coincidencia es que
el mismo inventor del calendario es el dios regente de la estrella.
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
148 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Ya que Torquemada consigna que “Hemos de advertir, que fue este Quetzalcóatl mui
amigo de la cultura, y ceremonias de la adoración de los ídolos; y tienese, por cierto, que este
hizo el Calendario.” (Torquemada, 1969).
Por otra parte “La causa y razón porque contaban los días por esta estrella y le hacían
reverencia y sacrificio, era porque estos naturales…creían que uno de los principales de sus
dioses, llamado Topiltzin [Topiltzin], y por otro nombre Quetzalcóatl, cuando murió y de este
mundo partió se tornó en aquella resplandeciente estrella.” (Benavente, 1971).
Por lo antes mencionado se puede observar que el ciclo similar establecido entre el
calendario y Venus se reafirma cuando Topiltizin - Quetzalcóatl, dios inventor del calendario
después de su muerte se transforma en Venus.
El tonalpohualli y su correspondencia con el hombre
El tonalpohualli constituido por 20 dioses, 20 signos y 13 numerales que, para acompañar
a los 20 signos, se constituye una combinación de 13 y 7 numerales formando nuevamente el
número 20, correspondiendo a los 20 signos.
Por esta razón numérica, es que se revisan los resultados que pueda proporcionar la
combinación de los numerales 13, 7 y 20.
El interés de dicha combinación de números resultó de lo consignado en el capítulo IX del
“Libro de Chilam Balam de Chumayel” sobre la creación del Mes compuesto éste por los 20
signos divididos en 13 y 7.
En dicha fuente se menciona que nació el mes y empezó a caminar solo. Pero la creación
de los días del mes al parecer se da por emparejar los pies “la Señora del Mundo con “Dios el
Verbo”:
Mide tu pie” dicen que dijo la Señora del Mundo. Y que fue y midió su pie Dios el Verbo.
Este es el origen de que se diga Xoc-lah-cab, oc-lae, lah-a-oc. Este dicho se inventó porque
Oxlahun-oc (el de los trece pies), sucedió que emparejó sus pies.” (Mediz Bolio, 1941).
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
149 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Nacido el mes creó el que se llama día, siendo éstos los 20 signos del calendario, dividido
en 13 y 7, en el siguiente orden (Mediz Bolio, 1941): Uno Chúen, Dos Eb, Tres Men, Cuatro Ix,
Cinco Men, Seis Cib, Siete Aban [Caban], Ocho Edznab, Nueve Cauac, Diez Ahau, Once Ix
(Imix), Doce Ik, Trece Akbal. [Continuando con] Uno Kan, Dos Chicchan, Tres Cimil [Cimi], Cuatro
Man-Ik, Cinco Lamat, Seis Muluc. “(Mediz Bolio, 1941) Y Siete Oc. Continuando con una frase
que reza: “Trece…Y siete en un grupo” (Mediz Bolio, 1941).
El investigador Juan Martínez Hernández, lo menciona de la siguiente manera:
“…Son 13 y 7…y dieron comienzo a las ordenanzas rituales; esos [estos] crearon el uinal,
tuvo lugar la creación…Es el ciclo de los días que pasados 260 vuelven a coincidir…Es
finalmente, la base de todo el sistema calendario.” (Diaz, 1968).
Por lo antes mencionado, sugerimos que este patrón de los numerales “13 y 7 en un
grupo”, es la división numérica de los 20 signos del calendario.
Así los números 13 y 7 constituyen al numeral 20, al igual que a los 20 signos días y a los
20 dioses regentes del tonalpohualli, por lo que considero es la base numérica de este calendario;
y por consiguiente proseguiremos con la exposición del significado de este numeral inmerso en
el calendario.
El numeral 20: símbolo de completamiento manifestado en el tonalpohualli y en el
hombre
El sistema numérico Mesoamericano fue vigesimal, así como el del mundo occidental es
decimal. Dicha atribución se debe a que, así como el sistema decimal se basa en los dedos de
las manos, el de los mesoamericanos se basó en los dedos de manos y pies. De lo que Seler
apunta al respecto:
El número veinte es la suma de lo que el hombre puede contar en su propio cuerpo: el
número de los dedos de las manos y de los pies. Por esto constituye la base del sistema de los
mexicanos, así como de la mayoría de los pueblos indígenas de América (Seler, 1963).
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
150 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El número 20 no sólo fue un representante de cantidad en Mesoamérica, sino también
fue un símbolo de completamiento, posiblemente haciendo referencia a que el hombre estaba
completo físicamente si éste tenía sus extremidades principales activas. Los pies que lo llevaban
a donde él quería y las manos con las cuales realizaba las labores que necesitara. En lengua
náhuatl, 20 se dice “Cempoalli, de ce “uno”, y el verbo poa, “contar”, significa una cuenta…”
(Sullivan, 1998).
Al ser el número 20 lo que el hombre puede contar en su propio cuerpo, a su vez que el
mismo número “significa una cuenta”; podríamos inferir que el hombre fue entendido como la
representación de “una cuenta”.
De forma similar entre los mayas, el numeral 20 representó, una cuenta completa. Al
respecto Carrillo y Ancona menciona:
“y, en llegando a veinte, daban a este número un nombre propio, que expresaba la idea
de una cuenta o numeración perfecta. Este nombre, muy conforme con la idea que enunciaba,
era Kal, y significaba por sí el verbo cerrar. Kal, pues, es número completo o una cuenta cerrada,
y nos parece encontrar el fundamento de esta denominación, en el curso natural y sencillo que
la estructura física del cuerpo humano sugiere, de ir contando por los dedos de las manos y de
los pies, que en su reunión ofrecen una cuenta que termina o se cierra en Kal, esto es, en veinte”
(Carrillo y Ancona, 1937).
Aunque son pocos los ejemplos, también los dedos del cuerpo humano parecen mantener
una relación con los dioses y con los números.
Por ejemplo, entre los mexicas “manipulando los libros, los médicos masculinos
invocaban las fuerzas espirituales de sus patrones a través de la punta de sus dedos que ellos
llamaban “Maquiltonaleque.” Maquil significa cinco, el número de cada uno de sus nombres.”
(Pohl, 2011). (Figura 4).
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
151 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
“Los patrones sobrenaturales de los adivinos que usaron los códices fueron cinco parejas
masculinas y femeninas llamados Maquiltonaleque y el Cihuateteo que aparecen en las páginas
Borgia 47-48, juntos formaron parte de un grupo de espíritus llamados Tzitzimime.” (Pohl, 2011).
Figura 4
Dedos de las manos en relación con un Dios.
Imagen obtenida de John Pohl,
http://www.famsi.org/spanish/, p.8. mayo, 2011.
Entre los mayas, existen ejemplos de la representación de dedos del cuerpo humano
ligados a una carga numérica y a un dios, se observa en las representaciones iconográficas de
los llamados “signos dedo”, los cuales son identificados con carga numérica de “uno”, numeral
que también es representado con “una variante de cabeza”, misma que a su vez, es el rostro de
un dios, (Figura 5).
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
152 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 5
Formas de representar al número uno. Donde se observa a los dedos del cuerpo humano, con
carga numérica de uno, al igual que la cabeza de un dios.
Carga
numérica
Sistema de
puntos
Signos dedo
Variante de
cabeza
1
Así, el numeral “uno”, se representaba mediante un punto, un dedo o el rostro de un dios:
mostrándose el atributo de los dedos, con carga de número y dios.
En complemento a lo anterior, el signo día, localizado en la posición veinte y que cierra la
cuenta de los días del tonalpohualli, “…entre mixtecos y mexicas es el icono de una flor, mientras
que para zapotecas y mayas es la representación de una cabeza humana, (Figura 6).”
(Rodríguez Cano & Torres Rodríguez, 2009).
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
153 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 6
Diversas formas y nombres que adquiere el último signo del calendario ritual mesoamericano.
Imagen obtenida de Rodríguez y Torres, 2009. P.40.
Posición de la
Lista
Mexica
Nombre
Glifo
Mixteco
Nombre
Glifo
Maya
Nombre
Glifo
Zapoteca
Nombre
Glifo
20
Xóchitl
Ahau
Loo
El numero 20 representó una cuenta completa, cuya posición en el calendario
corresponde a una flor o a un rostro humano. Así también existen representaciones del
tonalpohualli o tzol-kin, en forma de “Flor” como una cuenta completa. Tal es caso de la primera
página del Códice Fejervary - Mayer (Figura 7) y otro en las páginas 75 y 76 del Códice Tro-
Cortesiano, (Figura 8).
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
154 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 7
Tonalpohualli representado en forma de flor. Lámina 1 del Códice
Fejérváry-Mayer, 1985.
Figura 8
Tzol Kin representado en forma de flor. Lámina 75-76 del Códice
Madrid o Códice Tro-Cortesiano, 1967.
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
155 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Esta Flor Calendárica es considerada por Díaz como una cuenta completa o llena, que
se manifiesta en forma de “Flor” en el tonalpohualli. (Díaz, 1968)
Este numeral 20 que parece tener origen en los dedos de las manos y de los pies, y
representar una cuenta completa, parece ser indicado en el signo de Xochitl-Flor, cerrando la
cuenta de los signos y a su vez en la representación de todo el calendario en forma de Flor.
Esta misma idea la encontramos en los cantares mexicas, al mostrar una comparación
del ciclo del cuerpo con el de la Flor.
Nos vamos haciendo cual hierba
En cada primavera: viene a brotar,
viene a estar verde nuestro corazón,
es una flor nuestro cuerpo,
Abre unas cuantas corolas:
Entonces se marchita. (Garibay K., 1993)
Con estos fundamentos se puede considerar una relación de los 20 signos del
tonalpohualli, con los 20 dedos del hombre, mismos que a su vez eran ocupados para invocar a
dichos dioses. Además, que el vigésimo signo del calendario es ocupado por Xochitl-Flor o Ahau
- Señor, a su vez que existen representaciones del tonalpohualli en forma de Flor, y
manifestaciones del hombre con los signos del tonalpohualli, y, que en los cantares es
comparado el ciclo del hombre con el de la flor.
La correspondencia de los signos del calendario con el hombre
Aunque con registro tardío se representó al hombre con cada uno de los signos del
tonalpohualli como lo muestra el Códice Vaticano A. o Códice Ríos, (Figura 9).
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
156 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Figura 9
Representación de los signos del tonalpohualli en el cuerpo humano.
Códice Vatica A, 1979.
De igual manera el hombre es el único “mosaico de esencias” en donde cada uno de los
signos del tonalpohualli encuentra correspondencia. En cualquiera de sus advocaciones, como
número o como el dios mismo.
En el caso de los números los había de buena y de mala fortuna hacia los hombres, de
influencia favorables eran los números: 1, 3, 7, 10, 11, 12 y el 13; y de influencia desfavorable
los números: 2, 4, 5, 6, 8 y el 9.” (Sahagún, 1997) “Y los números eran divinidades; o, si se quiere,
tras los números había un dios dueño.” (López Austin, 2000) Más la influencia del dios mismo.
Lo mismo sucedía con la emanación de cada una de las influencias de los 20 signos días
en turno, la cual encontraba su correspondencia y condición con el hombre, por ejemplo, el signo
Tochtli- conejo, se relacionó con el licor o pulque, y cuando estaban influenciados por este signo
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
157 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
se decía: “Todas estas maneras de borrachos ya dichas decían que aquel borracho era su
conejo, o la condición de su borrachez, o el demonio que en él entraba.” (Sahagún, 1997).
También se tomarían las características del signo día en que se había nacido, por
ejemplo, el que nacía en un día perro, tomaba las características de esa esencia, además que
cada veinte días vibrará en la tierra esa esencia, de lo que al respecto se decía: “tendría que
comer y beber, aunque no trabajase un solo día, y si se daba a criar perros se le multiplicarían y
los gozaría, y sería rico con ellos.” (Sahagún, 1997).
Y así, cada número y deidad encuentra una correspondencia en el hombre, desde el
momento en el que nace. Ya que, “cada día tiene un numeral, un nombre y un señor de la noche
que determinan la influencia sobre el hombre, junto con los números de la trecena.” Códice
Telleriano-Remensis, en Corona Núñez, 1964).
“Cada ser, más allá de la clase, es un individuo con pasado propio. Y más que un
individuo, es un cambiante microcosmos sumergido en el devenir. Todo se encuentra en el
complejo de sus entidades anímicas. Su interioridad invisible es un verdadero mosaico de
esencias.” (López Austin, 2000).
“Dentro del individuo tenía lugar un juego de esencias; la influencia de los dioses
convertidos en tiempo se daba como adiciones y restas en el complejo que constituía la unidad
anímica del hombre, formado por componentes tan heterogéneos.” (López Austin, 2000).
Encontrando una correspondencia los signos del calendario en el cuerpo del hombre,
como lo muestra la imagen del Códice Vaticano A, además que dichas influencias también se
atribuían a su condición y comportamiento.
También el tonalpohualli mantiene al numeral 20 en sus signos y en sus dioses, el hombre
en sus dedos, mismos que sirvieron para representar e invocar a dichos dioses. Numeral
representado en su último signo que es Xochitl- “Flor”, a su vez que, en ocasiones, el mismo
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
158 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
tonalpohualli, toma la forma de flor, señalado en los cantares el entendimiento del cuerpo humano
como una flor.
Así ambos, a través del 20, son entendidos como una cuenta completa, cerrada en el
tonalpohualli, por el signo de la “Flor”, la cual es el mismo emblema bajo el cual era entendido el
hombre.
Además de existir representaciones del tonalpohualli en forma de Flor de 4 pétalos,
existen también representaciones del hombre, que fue entendido como una Flor, con los 20
signos de este calendario. Siendo el hombre el único receptáculo donde encuentra lugar y
correspondencia, cada una de las esencias divinas de este tonalpohualli. En este sentido el
hombre se muestra como un representante del número 20, símbolo de completamiento y del
tonalpohualli.
METODOLOGÍA
En este estudio se han utilizado fuentes primarias realizadas por la misma sociedad en
estudio, acercándonos a ellas a través de un enfoque mítico, iconográfico y filológico. Por ello
nos basamos principalmente en documentos pictográficos de tradición náhuatl y maya,
realizando análisis de información en escritura alfabética y en escritura jeroglífica de tradición
náhuatl y maya, además del análisis etimológico al vocabulario en lengua náhuatl.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Por lo antes mencionado se demuestra la relación cíclica, numérica, astronómica y
simbólica entre el tonalpohualli, el periodo de gestación humana, el planeta Venus y el hombre.
Tal correspondencia revela dentro de la cosmovisión nahua, la existencia del hombre como un
reflejo del cosmos.
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
159 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Así el hombre concebido como un microcosmos encarna el ciclo de Venus y del
tonalpohualli. Observando de esta manera el hombre náhuatl su existencia dentro de un cosmos
corporizado, en donde el tiempo, el número y los astros se relacionan con la gestación y con su
cuerpo, en un aspecto dinámico de renovación cíclica.
Finalmente, el número 20, base del sistema vigesimal se establece también como un
representante numérico del cuerpo del hombre. Estableciéndose así una correlación armoniosa
entre el tonalpohualli, el cosmos y el hombre.
CONCLUSIONES
Para establecer la relación entre el tonalpohualli con sus 260 días en correspondencia
con el hombre, se revisaron fuentes primarias de origen náhuatl y maya, al mismo tiempo que se
estableció un dialogo bibliográfico con diferentes investigadores contemporáneos, los cuales han
ayudado a fundamentar dicha relación.
Respecta a la analogía del ciclo del tonalpohualli con el ciclo de gestación humana, surge
principalmente a partir de la cita de Fray Toribio de Benavente, Motolinia, (Benavente, 1971): En
la cual el cronista aplica a la estrella de Venus, la cual es regente del tonalpohualli un periodo de
260 días más 13, y que al sumarlos se obtiene un periodo total de 273 días equivalentes al
periodo de gestación humana.
Posteriormente se estableció la correlación astronómica del ciclo del tonalpohualli en
comparación con el ciclo del planeta Venus, para ello Antoni Aveni menciona: “el intervalo real
de aparición de Venus como lucero matutino y estrella vespertina se aproxima a 260 días (263
días en promedio) …” (Aveni, 1993). Mostrando una analogía natural entre el ciclo de 260 días
del tonalpohualli y del planeta Venus con el período de gestación humana.
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
160 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Finalmente, y de acuerdo a diversas citas antes mencionadas, este ciclo de 260 días del
tonalpohualli compuesto a su vez por sus 20 signos, encuentra su correspondencia simbólica y
numérica en el hombre a través del número 20.
Numeral que Eduard Seler menciona de la siguiente manera: “El número veinte es la
suma de lo que el hombre puede contar en su propio cuerpo: el número de los dedos de las
manos y de los pies” (Seler, 1963).
De esta manera el ciclo de 260 días del tonalpohualli encuentra su correspondencia en el
ciclo de gestación humano en cuanto a lo biológico, en Venus respecto lo astronómico y en el
ser humano en cuanto a lo numérico y simbólico.
Declaración de conflicto de interés
El autor declara no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.
Declaración de contribución a la autoría
Alejandro Serafín Carrera Arango: metodología, conceptualización, redacción del
borrador original, revisión y edición de la redacción
Declaración de uso de inteligencia artificial
El autor declara que no utilizó Inteligencia Artificial en ninguna parte de este manuscrito.
REFERENCIAS
Aveni, A. F. (1993). Observadores del cielo en el México antiguo. Fondo de Cultura Económica.
Benavente, T. de (Motolinía). (1971). Memoriales o libro de las cosas de la Nueva España y de
los naturales de ella (E. O'Gorman, Ed.). Universidad Nacional Autónoma de México.
Carrillo y Ancona, C. (1937). Historia antigua de Yucatán. Compañía Tipográfica Yucateca.
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
161 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Caso, A. (1974). El pueblo del sol. Fondo de Cultura Económica.
Corona Núñez, J. (Ed.). (1964). Antigüedades de México: Basadas en la recopilación de Lord
Kingsborough. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Díaz Solís, L. (1968). La flor calendárica de los mayas. México.
Duverger, C. (2000). Mesoamérica: Arte y antropología. Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes.
Garibay K., Á. M. (1993). Poesía náhuatl. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Históricas.
Hesperia. (2023, 20 de septiembre). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Hesperia
López Austin, A. (2000). Tamoanchan y Tlalocan. Fondo de Cultura Económica.
Mediz Bolio, A. (Trad.). (1941). Libro de Chilam Balam de Chumayel. Universidad Nacional
Autónoma de México.
Molina, A. de. (1992). Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana.
[Editorial no indicada].
Pohl, J. (2011, mayo). Libros antiguos: Códices Grupo Borgia. Foundation for the Advancement
of Mesoamerican Studies, Inc.
http://www.famsi.org/spanish/research/pohl/jpcodices/borgia/
Rodríguez Cano, L., & Torres Rodríguez, A. (2009). Calendario y astronomía en Mesoamérica.
En M. A. Moreno Corral & J. Franco (Eds.), El universo de nuestros mayores: Una mirada
al pasado de la astronomía en México. Universidad Nacional Autónoma de México.
Sahagún, B. de. (1979). Códice Florentino. Archivo General de la Nación.
Sahagún, B. de. (1997). Historia general de las cosas de la Nueva España. Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes.
Seler, E. (1963). Comentarios al Códice Borgia (Vol. I). México.
DOI: https://doi.org/10.71112/rjx8jd70
162 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Sullivan, T. D. (1998). Compendio de la gramática náhuatl. Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Históricas.
Torquemada, J. de. (1969). Monarquía indiana. [Editorial no indicada].
Velázquez, P. F. (Trad.). (1975). Códice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los
Soles. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas.