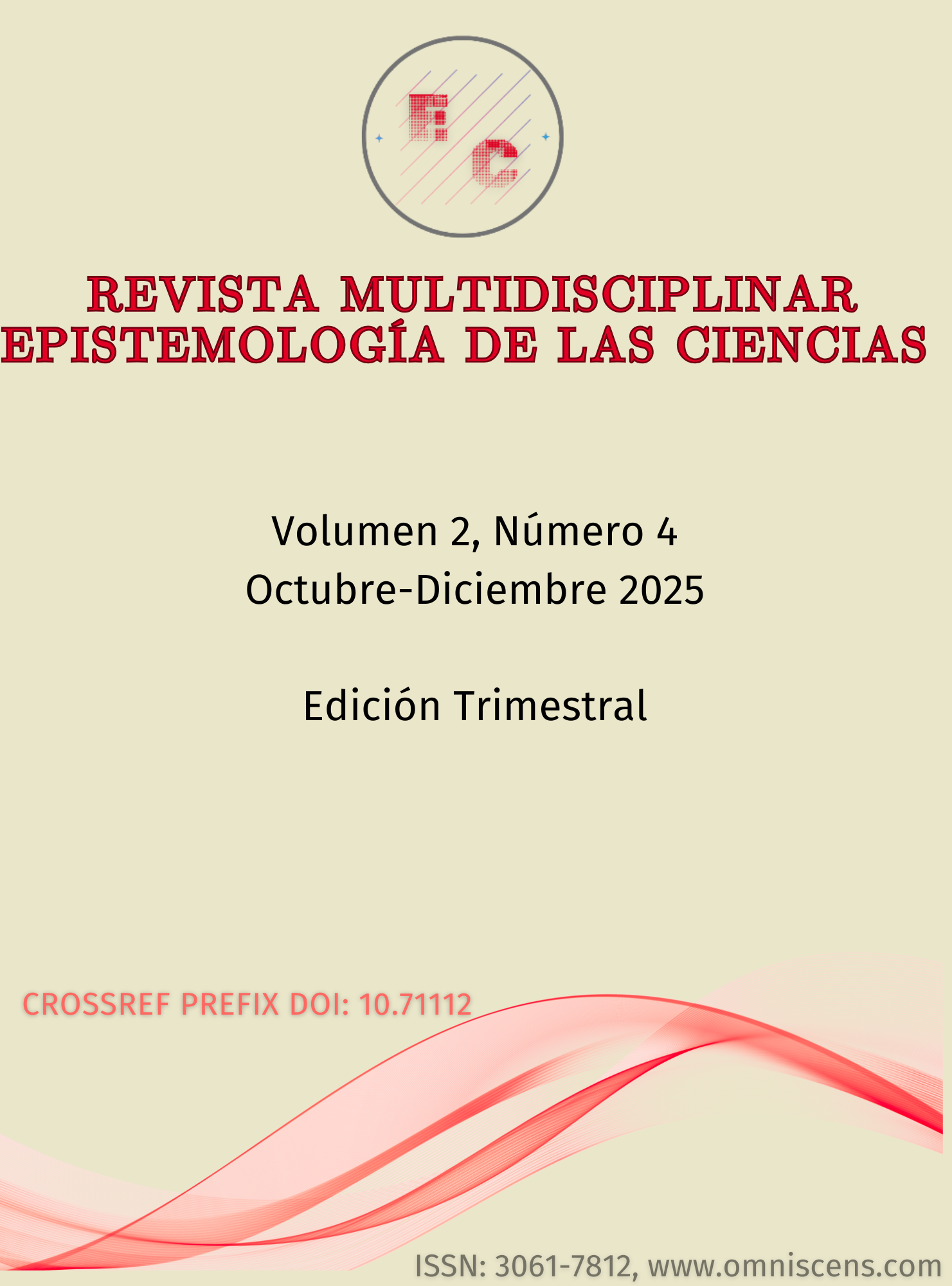
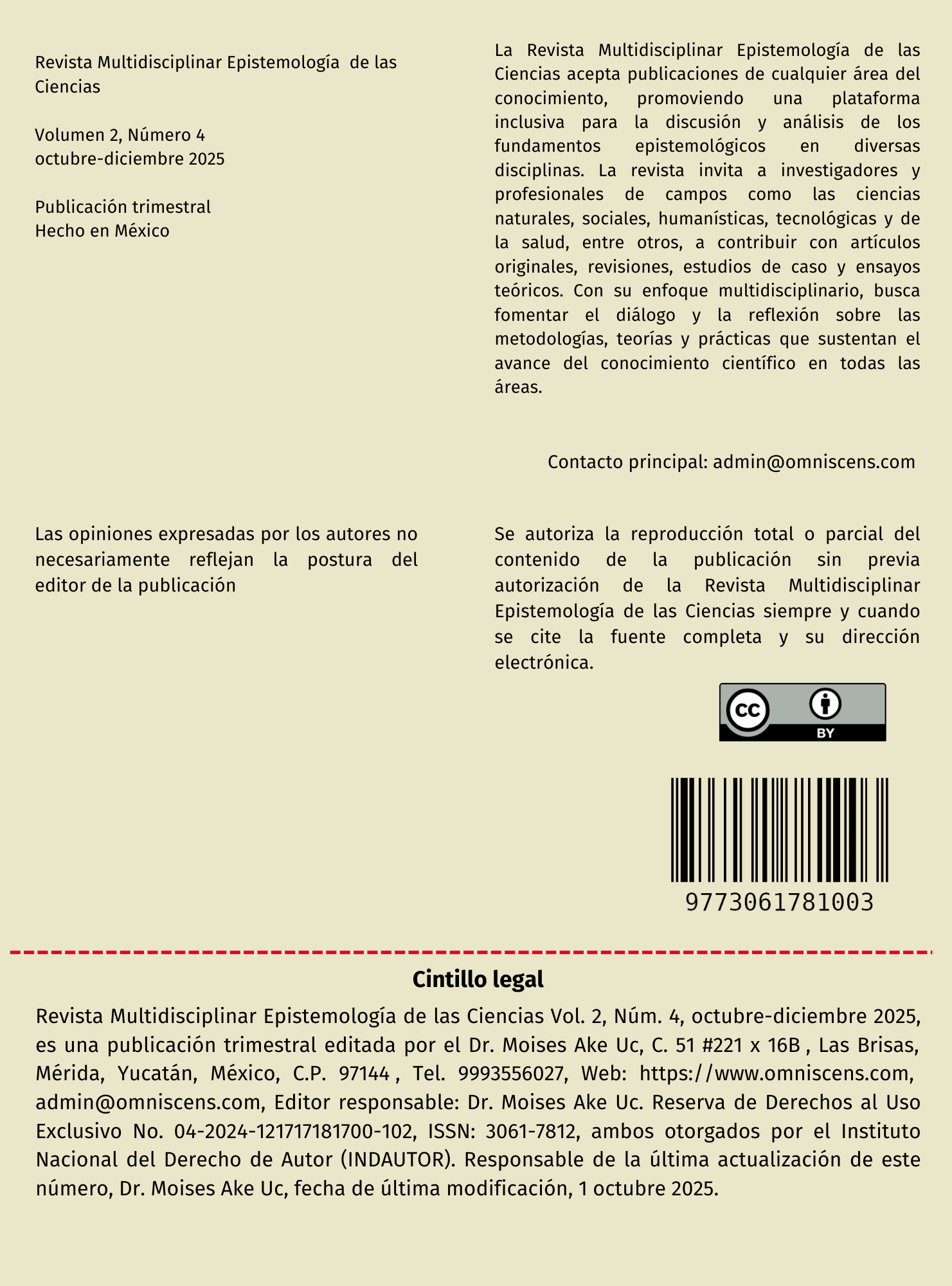
Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 4, 2025, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
INTERCULTURALIDAD SANITARIA EN COMUNIDADES ANDINAS DE CUSCO:
EVIDENCIAS, BARRERAS Y RUTAS DE TRANSFORMACIÓN
HEALTH INTERCULTURALITY IN ANDEAN COMMUNITIES OF CUSCO:
EVIDENCE, BARRIERS, AND PATHS OF TRANSFORMATION
Erikson Enrique Gutiérrez Márquez
Dr. Sérgio Luís Allebrandt
Brasil
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
399 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Interculturalidad sanitaria en comunidades andinas de Cusco: evidencias,
barreras y rutas de transformación
Health interculturality in andean communities of Cusco: evidence, barriers, and
paths of transformation
Erikson Enrique Gutiérrez Márquez
Erikson.marquez@unijui.edu.br
https://orcid.org/0000-0001-9462-8437
Universidad Regional del Noroeste del
Estado de Rio Grande do Sul (UNIJUÍ)
Brasil
Dr. Sérgio Luís Allebrandt
sergio.allebrandt@unijui.edu.br
https://orcid.org/0000-0002-2590-6226
Universidad Regional del Noroeste del
Estado de Rio Grande do Sul (UNIJUÍ)
Brasil
RESUMEN
El presente artículo examina la situación del servicio público de salud en las comunidades
campesinas andinas de la región de Cusco, desde un enfoque sociológico–sanitario sustentado
en la interculturalidad como principio de equidad y justicia cognitiva. Se analiza la interacción
entre el sistema biomédico estatal y los sistemas tradicionales de medicina andina, evidenciando
tensiones estructurales, simbólicas y epistemológicas que persisten en la práctica sanitaria. A
través de una metodología cualitativa con enfoque hermenéutico, se recopilaron testimonios de
profesionales de salud, líderes comunales y usuarios, con el propósito de comprender la
percepción sobre la pertinencia cultural de los servicios y las barreras que enfrentan las
comunidades rurales. Los resultados revelan que la interculturalidad en salud continúa siendo
aplicada de manera superficial, limitada a la traducción lingüística o a la adecuación formal de
protocolos, sin incorporar plenamente los saberes ancestrales ni la participación comunal en la
toma de decisiones. Se concluye que el fortalecimiento de un modelo de salud intercultural en
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
400 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Cusco exige transformar las estructuras institucionales, reconocer el valor epistémico de la
medicina tradicional y promover políticas públicas orientadas al diálogo de saberes, la
reciprocidad y la inclusión territorial efectiva.
Palabras clave: salud intercultural; comunidades andinas; Cusco; medicina tradicional;
políticas públicas
ABSTRACT
This article examines the public health service situation in the Andean peasant communities of
the Cusco region, from a sociological–sanitary perspective grounded in interculturality as a
principle of equity and cognitive justice. It analyzes the interaction between the state biomedical
system and traditional Andean medicine, highlighting the structural, symbolic, and epistemic
tensions that persist within healthcare practice. Using a qualitative methodology with a
hermeneutic approach, testimonies from health professionals, community leaders, and users
were collected to understand perceptions of cultural relevance in health services and the barriers
faced by rural populations. The findings reveal that intercultural health approaches remain
superficially applied, often limited to linguistic translation or procedural adaptation, without fully
integrating ancestral knowledge or community participation in decision-making. The study
concludes that strengthening an intercultural health model in Cusco requires transforming
institutional structures, recognizing the epistemic value of traditional medicine, and promoting
public policies based on dialogue among knowledge systems, reciprocity, and territorial inclusion.
Keywords: intercultural health; andean communities; Cusco; traditional medicine; public
policies
Recibido: 4 de octubre 2025 | Aceptado: 23 de octubre 2025
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
401 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
INTRODUCCIÓN
Las comunidades andinas del Cusco constituyen uno de los pilares históricos,
culturales y sociales más significativos del Perú. Su cosmovisión, sus formas de organización
comunal y sus prácticas de salud tradicionales reflejan un sistema de conocimiento ancestral que
concibe el bienestar no solo como ausencia de enfermedad, sino como equilibrio entre el cuerpo,
el entorno y la espiritualidad (De la Cadena, 2010).
Como señala Toledo (2013), las comunidades andinas son portadoras de una racionalidad
ecológica y espiritual que estructura su relación con la salud y la naturaleza, sustentada en
principios de reciprocidad y equilibrio con la Pachamama.
Esta visión integral ha coexistido, aunque no sin tensiones, con el sistema biomédico
oficial promovido por el Estado peruano, el cual opera bajo parámetros científicos occidentales
que, con frecuencia, desconocen la pluralidad epistémica y los modos propios de atención de las
comunidades originarias.
En los últimos años, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) han subrayado la necesidad de incorporar la
interculturalidad como principio transversal en las políticas sanitarias, reconociendo que la salud
no puede entenderse desligada de los contextos culturales y territoriales. En el Perú, este
enfoque se expresa en la Norma Técnica de Salud N. º 047-MINSA/DGSP-V.01 y en el Decreto
Supremo N. º 016-2016-SA, que promueven la transversalización de los enfoques de derechos
humanos, equidad de género e interculturalidad en la atención médica. Sin embargo, la
aplicación práctica de estos marcos normativos ha sido limitada, fragmentaria y, en muchos
casos, meramente simbólica.
La región del Cusco, con una población mayoritariamente quechuahablante y campesina,
evidencia las brechas más notorias en el acceso a la salud con pertinencia cultural. Estudios
recientes muestran que la distancia geográfica, la falta de infraestructura, la carencia de personal
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
402 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
bilingüe y la escasa formación del personal sanitario en competencias interculturales son factores
que profundizan la desigualdad sanitaria (Ministerio de Salud, 2020; Unfpa, 2017). En estos
contextos, la medicina tradicional mantiene una presencia activa: las parteras, curanderos y
sabios locales continúan desempeñando un papel esencial en la atención materno-infantil, el
tratamiento de enfermedades comunes y la transmisión del conocimiento herbolario ancestral
(Saldaña-Tejeda, 2017).
Desde un enfoque sociológico, la salud intercultural puede entenderse como un espacio
de diálogo entre sistemas de conocimiento y de poder. Según Walsh (2009), la interculturalidad
crítica implica no solo la coexistencia entre culturas, sino la transformación estructural del Estado
monocultural hacia un modelo que reconozca la legitimidad de los saberes indígenas. En el
ámbito sanitario, esto significa cuestionar las relaciones verticales entre el personal médico y los
usuarios de comunidades rurales, donde las prácticas de atención muchas veces se imponen
desde una lógica tecnocrática y excluyente (Grosfoguel, 2007).
Tal como advierte Quijano (2000), la colonialidad del poder persiste en las instituciones
contemporáneas a través de estructuras epistémicas que subordinan los conocimientos locales
a la racionalidad occidental, incluso en el ámbito sanitario.
A nivel local, los servicios de salud en Cusco reproducen las tensiones de este modelo
dual. Por un lado, el Estado implementa políticas públicas de alcance nacional; por otro, las
comunidades mantienen sus propias prácticas curativas y redes de cuidado. Entre ambas
esferas, emerge una zona de contacto intercultural donde se producen resistencias,
negociaciones y adaptaciones (Boccara & Ayala, 2011). No obstante, la falta de mecanismos
institucionales para el reconocimiento del conocimiento tradicional limita la participación efectiva
de los pueblos andinos en la gestión de los servicios de salud, reproduciendo la exclusión
histórica y simbólica.
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
403 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
En este sentido, la presente investigación tiene como propósito analizar la situación actual
del servicio público de salud con enfoque intercultural en las comunidades andinas de Cusco,
desde un enfoque sociológico–sanitario. Se busca identificar las principales barreras
estructurales, institucionales y culturales que obstaculizan la implementación de políticas de
salud intercultural, así como rescatar las estrategias locales que las comunidades desarrollan
para mantener su bienestar y su autonomía sanitaria.
La relevancia del estudio radica en la necesidad de repensar las políticas públicas desde
la justicia epistémica y el pluralismo cultural. Tal como plantea Boaventura de Sousa Santos
(2010), la superación del monoculturalismo institucional requiere un “diálogo de saberes” que
permita articular los conocimientos científicos y tradicionales en condiciones de igualdad. De esta
manera, la interculturalidad en salud no debe reducirse a una política de inclusión asistencial,
sino constituirse en un principio estructural del sistema sanitario, orientado a garantizar el
derecho a la salud desde la diversidad cultural y territorial.
De acuerdo con Pérez (2015), la salud intercultural requiere articular los saberes
ancestrales con la gestión pública desde un enfoque de gobernanza territorial participativa, donde
las comunidades sean parte activa en la formulación de políticas de bienestar.
METODOLOGÍA
La investigación se sustentó en un enfoque cualitativo, con orientación hermenéutica y
una perspectiva sociológica aplicada al análisis de los servicios públicos de salud en contextos
rurales andinos. Este enfoque permitió comprender las experiencias, significados y percepciones
que los distintos actores sociales —profesionales de salud, autoridades comunales y miembros
de las comunidades— construyen en torno a la implementación del enfoque intercultural en la
atención sanitaria. La elección del paradigma cualitativo respondió a la necesidad de interpretar
los fenómenos sociales no como realidades objetivas, sino como procesos simbólicos cargados
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
404 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
de sentido, donde la cultura, el lenguaje y las relaciones de poder configuran las prácticas
institucionales (Denzin & Lincoln, 2018).
Enfoque epistemológico: la hermenéutica profunda
El estudio se desarrolló bajo los lineamientos de la Hermenéutica Profunda (HP),
propuesta por John B. Thompson (1995), que integra el análisis sociohistórico, discursivo e
interpretativo de los fenómenos sociales. Este enfoque busca comprender el sentido de las
prácticas simbólicas dentro de contextos estructurados por relaciones de poder y desigualdad.
Como sostienen Allebrandt y Prediger (2018), la hermenéutica profunda ofrece una base
metodológica sólida para analizar las políticas públicas desde una lógica crítica, reconociendo
que los discursos y las instituciones están imbuidos de ideología y que su interpretación requiere
una lectura situada en las condiciones históricas y culturales que los producen.
La HP articula tres niveles de análisis complementarios:
1. Análisis sociohistórico, orientado a reconstruir las condiciones contextuales,
normativas e institucionales en las que se desarrolla la política de salud
intercultural en Cusco.
2. Análisis formal o discursivo, centrado en los relatos de los participantes, la
estructura narrativa de sus testimonios y los significados que atribuyen a sus
experiencias.
3. Interpretación/reinterpretación, que constituye la síntesis interpretativa elaborada
por el investigador, integrando los discursos sociales con las estructuras
institucionales y simbólicas que los atraviesan (Thompson, 1995).
Este enfoque permitió no solo identificar barreras estructurales en la implementación de
la política sanitaria, sino también reconocer las formas de resistencia cultural y de construcción
de agencia que emergen desde las propias comunidades campesinas.
Diseño y técnicas de recolección de información
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
405 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El diseño de investigación fue no experimental, transversal y descriptivo–interpretativo. Se
seleccionaron 18 participantes de manera intencionada, garantizando representatividad de los
distintos actores vinculados al sistema de salud intercultural:
• Profesionales de salud (6): médicos, obstetras, enfermeros, psicólogos y técnicos
de salud que laboran en establecimientos rurales de Cusco.
• Miembros de comunidades campesinas (5): hombres y mujeres quechuas,
usuarios habituales de los servicios sanitarios, incluyendo parteras y curanderos
tradicionales.
• Autoridades comunales (3): representantes de organizaciones locales vinculadas
a la gestión comunitaria de la salud.
• Especialistas en salud intercultural (4): funcionarios de la Dirección Regional de
Salud (DIRESA) y académicos especializados en antropología médica y políticas
públicas.
La principal técnica de recolección de datos fue la entrevista en profundidad, orientada a
obtener narrativas extensas y reflexivas sobre las experiencias de los participantes. Las
entrevistas se desarrollaron en castellano y quechua (con apoyo de traductores locales cuando
fue necesario), asegurando el respeto a la lengua y cosmovisión de los participantes. Cada
entrevista tuvo una duración promedio de 60 minutos y fue grabada en audio con consentimiento
informado.
De manera complementaria, se aplicaron observaciones de campo en establecimientos
de salud rurales de las provincias de Canas, Chumbivilcas, Paruro y Calca, documentando
prácticas institucionales, interacciones entre personal sanitario y pacientes, así como la
presencia o ausencia de elementos culturales en los espacios de atención. Esta observación
participante permitió enriquecer la comprensión del contexto y fortalecer la validez interpretativa
del análisis (Creswell & Poth, 2018).
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
406 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Análisis de los datos
El corpus empírico —transcripciones de entrevistas y registros de campo— fue sometido
a un proceso de codificación temática y categorial, siguiendo los lineamientos del análisis de
contenido (Bardin, 2001). Las categorías emergentes se agruparon en torno a tres dimensiones
principales: (a) percepción del enfoque intercultural en la atención de salud, (b) barreras
estructurales e institucionales, y (c) prácticas de diálogo y resistencia comunitaria.
La triangulación de fuentes (entrevistas, observaciones y documentos normativos)
permitió contrastar los discursos de los actores con los marcos legales y las políticas públicas en
ejecución. Este procedimiento no buscó validar cuantitativamente los resultados, sino profundizar
en la comprensión del fenómeno desde múltiples perspectivas, garantizando la credibilidad y
transferibilidad de los hallazgos (Lincoln & Guba, 1985).
Consideraciones éticas
El estudio cumplió con los principios éticos establecidos para la investigación social y
sanitaria: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia (Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas [CIOMS], 2016). Todos los participantes fueron
informados sobre los objetivos del estudio, su participación voluntaria y el uso académico de la
información, firmando el correspondiente consentimiento informado. Se protegió la identidad de
los participantes mediante el uso de códigos (E1–E18) y se garantizó la confidencialidad de los
datos conforme a la legislación peruana sobre protección de datos personales.
RESULTADOS
Los resultados de la investigación evidencian una brecha persistente entre los marcos
normativos que promueven la salud intercultural y su aplicación efectiva en las comunidades
andinas del Cusco. Si bien el Estado peruano ha incorporado formalmente el enfoque intercultural
en la política sanitaria —a través del Decreto Supremo N. º 016-2016-SA y la Norma Técnica N.
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
407 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
º 047-MINSA/DGSP-V.01—, su implementación práctica continúa siendo limitada y fragmentada.
Las entrevistas realizadas revelaron tres dimensiones centrales del problema: las barreras
estructurales, las deficiencias institucionales y las tensiones simbólicas y culturales que
atraviesan el sistema de salud.
1. Barreras estructurales: desigualdad territorial y precariedad del Sistema
Las comunidades campesinas de Cusco enfrentan condiciones geográficas, económicas
y logísticas que restringen severamente su acceso a los servicios de salud. Los
establecimientos rurales carecen de equipamiento básico, medicamentos y personal
suficiente. Según los profesionales entrevistados, la atención médica en zonas
altoandinas depende en gran medida de la voluntad personal del trabajador y del apoyo
comunal:
“En muchos puestos de salud no hay médico fijo; trabajamos con personal
SERUMS que rota cada año, y eso afecta la continuidad de los programas. A
veces no tenemos agua o luz eléctrica, pero la comunidad apoya con faenas” (E2,
médico general, Chumbivilcas).
Este testimonio refleja la precariedad estructural que limita la sostenibilidad del servicio
público. La falta de infraestructura y transporte sanitario refuerza la exclusión espacial y
social de los pueblos rurales, tal como han señalado estudios previos sobre salud
intercultural en los Andes (Unfpa, 2017; Ministerio de Salud, 2020). Además, la distancia
física entre comunidades y centros de atención se traduce en mayores tasas de
automedicación, dependencia de la medicina tradicional y abandono de tratamientos
prescritos.
2. Barreras institucionales: formación deficiente y monoculturalismo sanitario
Una segunda dimensión del problema radica en la falta de formación intercultural del
personal de salud. La mayoría de los profesionales reconoció no haber recibido
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
408 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
capacitación específica sobre la atención culturalmente pertinente, lo que genera
choques comunicativos y desconfianza con los usuarios quechuahablantes.
En la misma línea, Sánchez (2018) advierte que los programas de formación médica en
el Perú mantienen una orientación monocultural, priorizando la biomedicina y
descuidando la preparación del personal en competencias interculturales. Esta carencia
metodológica reproduce brechas cognitivas entre los profesionales de salud y los
usuarios de comunidades originarias, afectando la calidad de la atención y la confianza
institucional.
Una obstetra rural comentó:
“Las mujeres prefieren atenderse con sus parteras, porque sienten que aquí no
las escuchamos o no respetamos su forma. A veces el idioma es una barrera, y
no hay intérprete” (E1, obstetra, Cusco rural).
Esta percepción es recurrente y pone de manifiesto la vigencia de lo que Walsh (2009)
denomina monoculturalismo institucional: la tendencia del Estado a imponer un modelo
homogéneo de atención sanitaria sin considerar las diferencias epistémicas y simbólicas
de las comunidades indígenas. En este sentido, el enfoque intercultural no se ha traducido
en una práctica de gestión inclusiva, sino en un requisito formal carente de respaldo
operativo.
Asimismo, los actores comunales entrevistados coincidieron en que los programas de
salud no se diseñan desde la participación efectiva de las comunidades. Las decisiones
sobre campañas, horarios o procedimientos se toman desde las capitales provinciales sin
consulta previa. Esto reproduce relaciones verticales que refuerzan la dependencia
institucional y reducen la capacidad de agencia de las comunidades locales (Grosfoguel,
2007).
3. Dimensión simbólica: diálogo de saberes y tensiones culturales
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
409 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
La tercera dimensión identificada corresponde al plano simbólico y epistémico, donde
confluyen los valores, creencias y prácticas que definen la relación entre medicina
occidental y medicina tradicional. Los resultados muestran que, aunque el personal
sanitario reconoce la importancia de los saberes ancestrales, persiste una visión
jerárquica que subordina la medicina tradicional a la biomedicina.
Rivera (2019) sostiene que la interculturalidad médica en el contexto andino solo será
efectiva si se reconoce el valor terapéutico del vínculo espiritual y comunitario que
sostiene la medicina tradicional, superando el reduccionismo biomédico.
Un técnico en salud señaló:
“Respetamos sus costumbres, pero lo científico es lo que vale; no podemos
recetar plantas” (E5, técnico en salud, Quispicanchi).
Este tipo de afirmaciones reflejan una concepción asimétrica del conocimiento, donde la
validez científica se opone a la sabiduría empírica de las comunidades. En contraposición,
los curanderos y parteras entrevistados sostienen que la medicina andina responde a una
lógica de equilibrio entre cuerpo, naturaleza y espiritualidad, y que su eficacia no depende
de la tecnología, sino de la armonía con la pachamama.
“El enfermo no solo tiene mal del cuerpo, sino del alma. El remedio se hace con
plantas, pero también con respeto y palabra buena” (C4, curandero, Calca).
Este testimonio reafirma lo que De la Cadena (2010) denomina cosmopolítica indígena,
es decir, una forma de comprender la salud desde la interconexión entre lo humano y lo
no humano. Desde esta perspectiva, la interculturalidad en salud no debe limitarse a la
coexistencia de dos sistemas médicos, sino promover un verdadero diálogo de saberes
que reconozca la ontología relacional del mundo andino.
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
410 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
En esta misma perspectiva, Viveiros de Castro (2010) plantea que los sistemas
ontológicos indígenas no distinguen entre lo humano y lo no humano, lo que redefine las
categorías de cuerpo, enfermedad y curación en la práctica médica tradicional.
4. Prácticas emergentes de articulación y Resistencia
Pese a las limitaciones, la investigación identificó experiencias locales que demuestran
avances en la articulación entre ambos sistemas. En algunas microredes rurales, los
médicos coordinan con parteras comunales y curanderos para derivar casos y compartir
conocimientos. Estas iniciativas, impulsadas desde la base, revelan un incipiente proceso
de hibridación sanitaria (Boccara & Ayala, 2011), en el cual se articulan la medicina
moderna y la tradicional a través de relaciones horizontales y de confianza.
Asimismo, las comunidades promueven estrategias propias de bienestar —como los
rituales de florecimiento, las mingas de salud o los botiquines comunales de plantas
medicinales— que fortalecen la autonomía sanitaria y la identidad cultural. Estas
prácticas, lejos de ser residuales, constituyen mecanismos de resistencia simbólica ante
la hegemonía biomédica y expresan una reapropiación del derecho a la salud desde los
márgenes del Estado.
En conjunto, los resultados muestran que el principal desafío para consolidar una salud
intercultural en Cusco radica no solo en los recursos materiales o la cobertura de
servicios, sino en la transformación profunda de las estructuras institucionales y
epistémicas que configuran la relación entre Estado y comunidades.
DISCUSIÓN
Los hallazgos obtenidos permiten sostener que la salud intercultural en las comunidades
andinas del Cusco enfrenta un desafío estructural que trasciende la mera gestión sanitaria:
implica cuestionar la organización del sistema público desde su base epistemológica y cultural.
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
411 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
La tensión entre el modelo biomédico occidental y los sistemas tradicionales de salud refleja,
más que una simple diferencia técnica, una relación de poder histórica que ha subordinado los
saberes indígenas al conocimiento científico dominante. Esta relación asimétrica constituye lo
que Santos (2010) denomina epistemicidio, es decir, la negación institucional de otras formas de
conocer y sanar.
Desde esta perspectiva, la interculturalidad no debe entenderse como una herramienta de
inclusión asistencial, sino como un proyecto político y ético de transformación institucional
(Walsh, 2009). En el contexto de la salud pública, esto significa reconocer que la eficacia del
sistema sanitario no depende únicamente de su capacidad técnica, sino de su legitimidad
cultural. Las prácticas estatales que reducen la interculturalidad a traducción lingüística o
adaptación simbólica perpetúan lo que Grosfoguel (2007) describe como colonialidad del saber:
un modelo que privilegia la racionalidad occidental y relega las epistemologías locales al ámbito
de lo folklórico o marginal.
Los resultados de esta investigación demuestran que la interculturalidad en salud se ha
implementado de manera fragmentaria, sin alterar las estructuras jerárquicas que rigen la
relación entre el Estado y las comunidades campesinas.
En ese sentido, Zapata (2021) subraya que la institucionalización de la interculturalidad
requiere de políticas públicas que reconozcan la diversidad como valor estructural del Estado, y
no como un componente accesorio de la gestión sanitaria.
La ausencia de mecanismos de participación efectiva en la planificación de políticas
sanitarias constituye una de las principales limitaciones para la sostenibilidad de los programas
en Cusco. De acuerdo con Boaventura de Sousa Santos (2018), la construcción de un
conocimiento emancipador exige un “diálogo de saberes” (ecología de saberes) que reemplace
la monocultura de la ciencia moderna por un pluralismo cognitivo basado en la reciprocidad y la
horizontalidad.
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
412 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El análisis sociológico de los discursos recogidos muestra que las comunidades andinas
continúan reproduciendo prácticas autónomas de salud que integran elementos espirituales,
naturales y comunitarios. Estas prácticas constituyen formas de resistencia simbólica frente al
modelo hegemónico de salud, configurando un espacio de interculturalidad desde abajo (Boccara
& Ayala, 2011). En este sentido, la salud intercultural debe concebirse no como una política
impuesta por el Estado, sino como una construcción colectiva en la que confluyen los valores,
lenguajes y prácticas de los diferentes actores sociales.
Por otro lado, la noción de justicia epistémica, planteada por Fricker (2007), ofrece una
herramienta clave para interpretar los conflictos descritos. La falta de reconocimiento institucional
hacia los curanderos, parteras y sabios locales constituye una forma de injusticia testimonial,
donde el conocimiento de ciertos grupos es sistemáticamente deslegitimado por prejuicios
culturales. Este fenómeno se observa en los testimonios de los profesionales de salud, quienes,
aunque valoran la medicina tradicional, la subordinan a la validación científica. Superar esta
asimetría requiere no solo formación técnica, sino también un proceso de sensibilización ética y
política que promueva la reflexión crítica sobre los privilegios epistémicos dentro del sistema
sanitario.
Asimismo, los resultados evidencian que la gobernanza sanitaria intercultural en Cusco
continúa atrapada en un modelo verticalista. La descentralización administrativa no ha implicado
una redistribución real del poder de decisión, ya que las comunidades participan de manera
limitada en los procesos de planificación y evaluación. Experiencias de otros países
latinoamericanos —como los modelos interculturales de Bolivia y Ecuador— demuestran que la
participación comunal en los comités locales de salud y la inclusión de agentes tradicionales en
los equipos médicos son factores decisivos para fortalecer la confianza institucional y reducir la
resistencia cultural (OPS, 2019).
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
413 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
En síntesis, la interculturalidad en salud exige un replanteamiento estructural del modelo
estatal, donde la equidad epistémica y la participación comunitaria sean los pilares de una nueva
gobernanza sanitaria. Este cambio implica reconocer que la salud no es solo un servicio técnico,
sino una práctica social vinculada a la identidad, la cosmovisión y el derecho a la diferencia
cultural. En el caso del Cusco, avanzar hacia un sistema sanitario verdaderamente intercultural
supone integrar los saberes ancestrales en el diseño de políticas públicas, promover la formación
del personal de salud en competencias culturales y fortalecer la autonomía de las comunidades
en la gestión de su propio bienestar.
CONCLUSIONES
La investigación demuestra que la implementación del enfoque intercultural en el servicio
público de salud en la región de Cusco continúa siendo incipiente y fragmentaria. Aunque existe
un marco normativo que reconoce la diversidad cultural como eje transversal de las políticas
sanitarias, su aplicación práctica enfrenta limitaciones estructurales, institucionales y simbólicas.
La distancia geográfica, la escasez de recursos humanos y materiales, y la falta de continuidad
de los programas dificultan la cobertura efectiva en las zonas rurales andinas.
En el ámbito institucional, el principal obstáculo radica en la ausencia de formación
intercultural del personal de salud y en la débil articulación entre las instancias del Estado y las
comunidades campesinas. Esta situación perpetúa una lógica de atención vertical y
monocultural, donde los saberes tradicionales permanecen subordinados al conocimiento
biomédico. La interculturalidad, en consecuencia, se mantiene en un plano declarativo, sin
traducirse en transformaciones sustantivas dentro de la gestión sanitaria.
A nivel simbólico, el estudio evidencia la coexistencia de dos sistemas de conocimiento
que dialogan de manera desigual: la medicina moderna y la medicina andina. Mientras el sistema
estatal valora la eficacia técnica y científica, las comunidades campesinas priorizan la armonía
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
414 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
con la naturaleza, la espiritualidad y el equilibrio comunitario. Esta tensión, lejos de ser una
barrera, puede constituir una oportunidad para construir una salud pública plural y
contextualizada, basada en el respeto mutuo y la complementariedad epistémica.
Los resultados permiten afirmar que fortalecer la salud intercultural en Cusco exige una
reforma institucional que reconozca la diversidad de epistemologías y promueva una
participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones. Se requiere consolidar
programas de capacitación permanente en competencias culturales, incorporar a agentes
tradicionales (parteras, curanderos, sabios locales) en los equipos sanitarios, y diseñar
mecanismos de diálogo que legitimen los saberes locales como parte del sistema público.
Asimismo, el estudio reafirma que el derecho a la salud con pertinencia cultural no se
reduce a un acceso físico a los servicios, sino que implica el reconocimiento de la identidad, el
idioma y las prácticas ancestrales como dimensiones inseparables del bienestar. La
interculturalidad debe asumirse como un principio estructurante del sistema sanitario, orientado
a superar las desigualdades históricas y a garantizar una justicia epistémica e institucional en
favor de los pueblos andinos.
Finalmente, las experiencias positivas documentadas —como las coordinaciones locales
entre médicos y parteras, y los espacios comunitarios de diálogo sanitario— demuestran que es
posible construir modelos híbridos de atención, donde el conocimiento ancestral y la ciencia
moderna se complementen en beneficio de la población. La salud intercultural, concebida como
un proceso dinámico y participativo, constituye no solo una política necesaria, sino una vía ética
hacia la democratización del saber y la equidad territorial en el Perú rural.
Declaración de conflicto de interés
El autor declara que no existe ningún conflicto de interés financiero, institucional o personal
que haya influido en la realización o los resultados de la presente investigación. El trabajo se
desarrolló con fines exclusivamente académicos y científicos, en el marco del Programa de
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
415 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Posgrado en Desarrollo Regional de la Universidad Regional del Noroeste del Estado de Rio
Grande do Sul (UNIJUÍ), Brasil.
Declaración de contribución a la autoría
Erikson Enrique Gutiérrez Márquez: conceptualización; revisión de literatura; diseño
metodológico; recolección y análisis de datos; interpretación de resultados; redacción del
borrador original; revisión y edición final.
Dr. Sérgio Luís Allebrandt: asesoría académica; orientación metodológica; validación teórica;
supervisión de la investigación; revisión crítica del manuscrito y edición académica final.
Ambos autores declaran que participaron activamente en la construcción del artículo y que
asumen la responsabilidad intelectual compartida por el contenido del texto. Este artículo deriva
de la tesis doctoral titulada Servicio público de salud con enfoque intercultural para las
comunidades campesinas de los Andes: el caso de la región de Cusco, Perú, sustentada en la
Universidad Regional del Noroeste del Estado de Rio Grande do Sul (UNIJUÍ).
Declaración de uso de inteligencia artificial
Los autores declaran que utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo
técnico y editorial en la estructuración, corrección de estilo y adecuación del manuscrito al
formato de la revista.
Esta asistencia no sustituyó en ningún momento el trabajo intelectual ni el proceso
analítico de los investigadores.
El contenido ha sido revisado con diversas herramientas de detección de plagio y
generación automática, confirmando su originalidad y autoría humana.
REFERENCIAS
Allebrandt, S. L., & Prediger, S. (2018). Hermenêutica profunda e pesquisa social: reflexões
teórico-metodológicas. UNIJUÍ.
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
416 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Bardin, L. (2001). Análisis de contenido. Madrid: Akal.
Boccara, G., & Ayala, P. (2011). Políticas indigenistas en Chile: Historia y antropología de un
proceso de inclusión excluyente. Santiago: Pehuén.
Boaventura de Sousa Santos. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Buenos Aires:
CLACSO.
Boaventura de Sousa Santos. (2018). Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide.
London: Routledge.
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). (2016). Pautas
éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos.
Ginebra: OMS.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among
Five Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
De la Cadena, M. (2010). Indigenous cosmopolitics in the Andes: Conceptual reflections beyond
“politics”. Cultural Anthropology, 25(2), 334–370. https://doi.org/10.1111/j.1548-
1360.2010.01061.x
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research (5th ed.).
Los Angeles: SAGE Publications.
Fricker, M. (2007). Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford University Press.
Grosfoguel, R. (2007). Decolonizing political-economy and postcolonial studies: Transmodernity,
border thinking, and global coloniality. Cultural Studies, 21(2–3), 211–223.
https://doi.org/10.1080/09502380601162514
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
Ministerio de Salud (MINSA). (2020). Informe técnico sobre la implementación del enfoque
intercultural en los servicios de salud en regiones andinas. Lima: Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
417 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Ministerio de Salud (MINSA). (2016). Decreto Supremo N.º 016-2016-SA: Política Sectorial de
Salud Intercultural. Lima: MINSA.
Ministerio de Salud (MINSA). (2014). Norma Técnica de Salud N.º 047-MINSA/DGSP-V.01:
Atención del parto vertical con enfoque intercultural. Lima: MINSA.
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Estrategia sobre medicina tradicional 2014–
2023. Ginebra: OMS.
Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2017). Plan de salud para la juventud indígena
de América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: OPS.
Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2019). Lineamientos para el fortalecimiento de
la salud intercultural en América Latina. Washington, D.C.: OPS.
Pérez, E. (2020). La interculturalidad en salud pública: avances y desafíos en América Latina.
Revista Latinoamericana de Salud Colectiva, 16(3), 445–462.
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Revista Internacional
de Ciencias Sociales, 49(4), 583–591.
Rivera Cusicanqui, S. (2010). Ch’ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos
descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón.
Saldaña-Tejeda, A. (2017). Salud, cultura y poder: la atención médica a pueblos indígenas en
América Latina. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
Sánchez Paredes, R. (2019). La interculturalidad en los servicios de salud del Perú: entre la
política y la práctica. Revista Peruana de Salud Pública, 36(2), 150–167.
Santos, M. (2014). La salud intercultural en contextos rurales: aprendizajes y desafíos. Revista
Andina de Estudios Sociales, 12(1), 87–104.
Thompson, J. B. (1995). Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass
Communication. Stanford University Press.
DOI: https://doi.org/10.71112/xczecw69
418 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Toledo, V. M. (2013). El metabolismo social: una teoría biofísica del desarrollo histórico. México:
UNAM.
Unfpa. (2017). Salud sexual y reproductiva en comunidades indígenas del Perú. Lima: Fondo de
Población de las Naciones Unidas.
Viveiros de Castro, E. (2015). Metafísicas caníbales: Líneas de antropología postestructural.
Buenos Aires: Katz Editores.
Walsh, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: Perspectivas críticas
desde los Andes. Quito: Abya-Yala.
Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época.
Quito: Abya-Yala.
Zapata, M., & Gavilán, L. (2021). Salud intercultural y políticas públicas en el Perú rural: desafíos
para la equidad territorial. Revista Peruana de Ciencias Sociales, 28(1), 55–78.