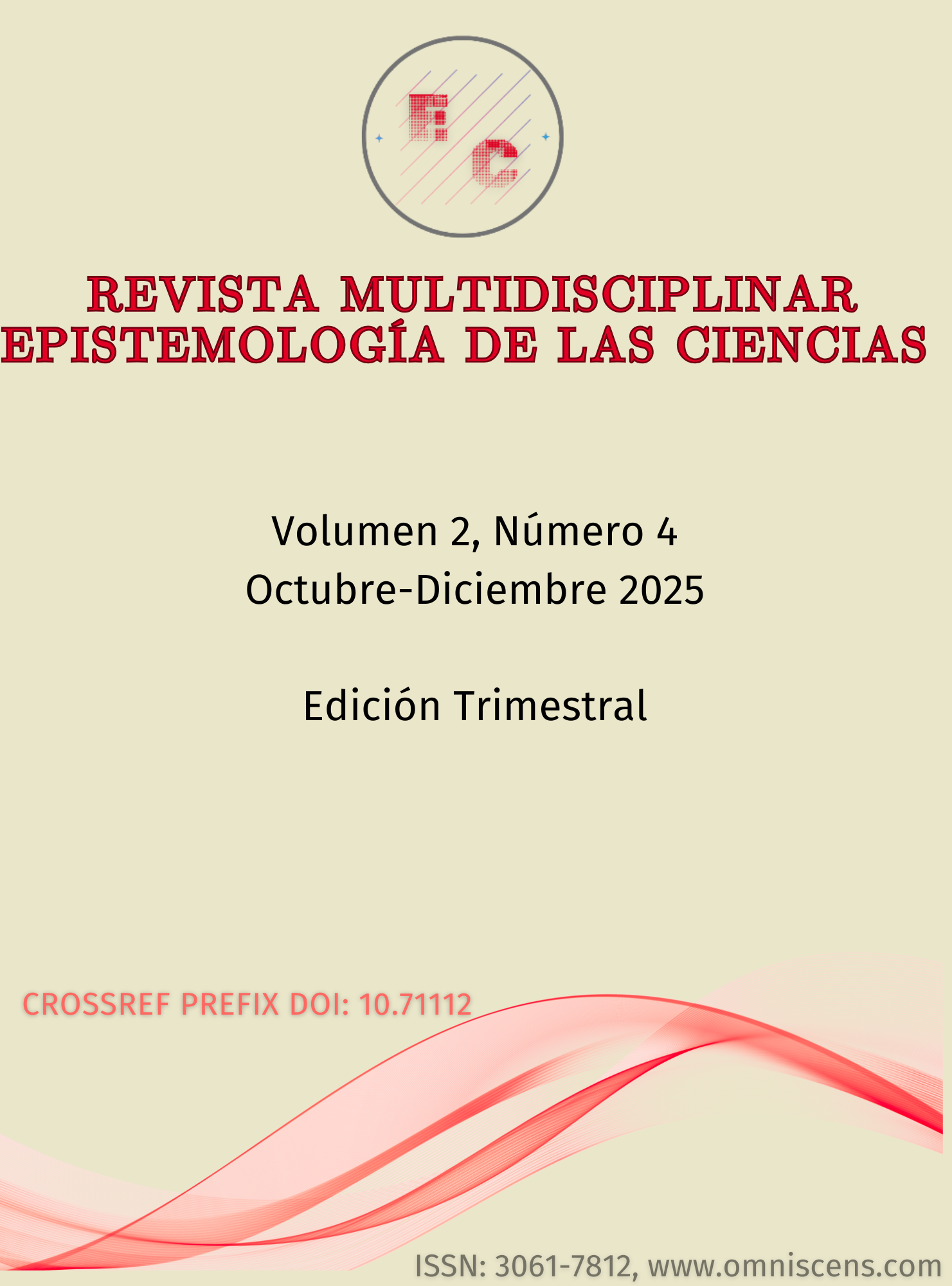
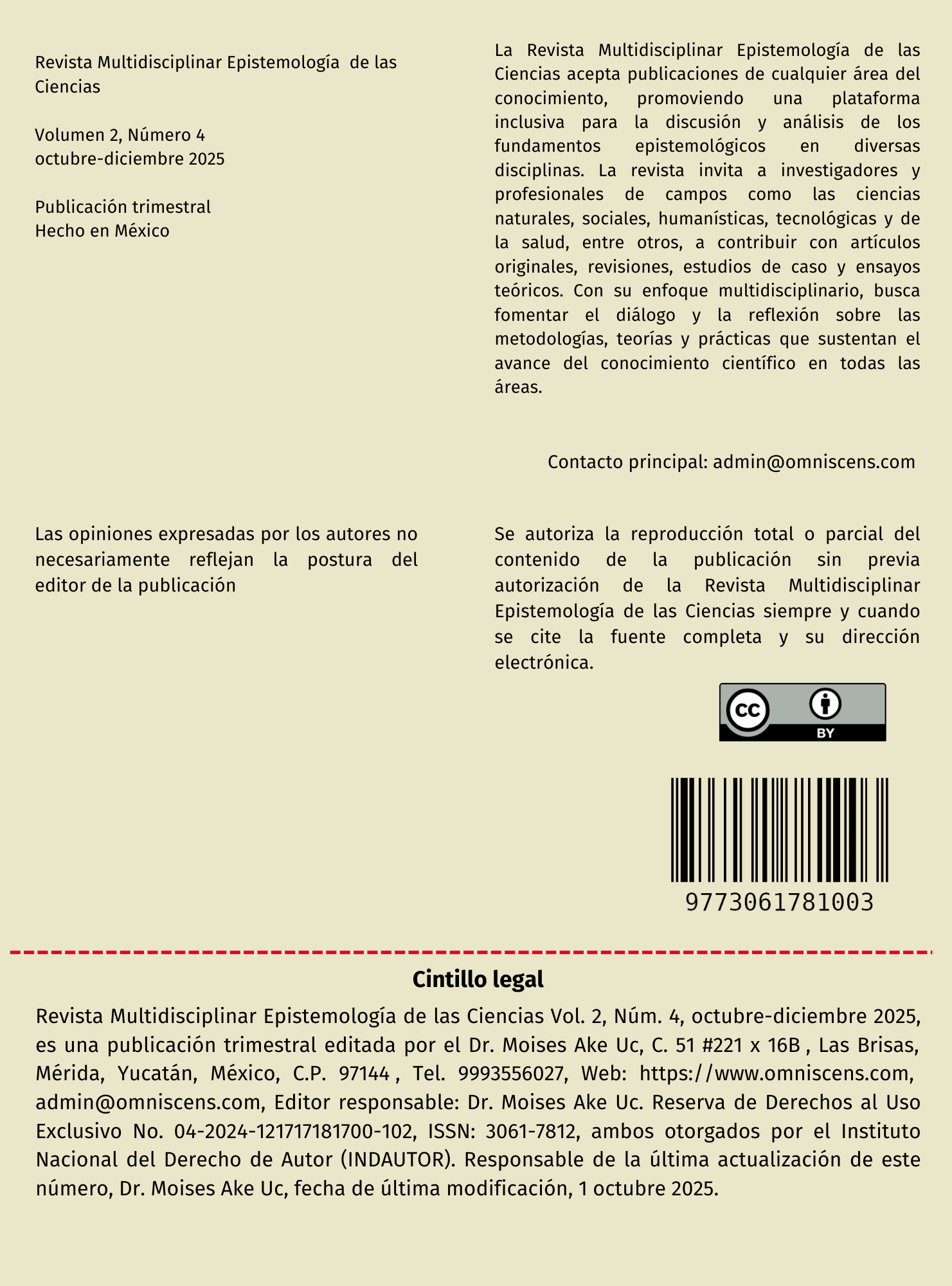
Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 4, 2025, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
EPISTEMOLOGÍA Y PEDAGOGÍA: LAS FALSAS DICOTOMÍAS EN LA FILOSOFÍA
DE LA EDUCACIÓN
EPISTEMOLOGY AND PEDAGOGY: THE FALSE DICHOTOMIES IN THE
PHILOSOPHY OF EDUCATION
Christopher Rojas Matamoros
Costa Rica
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
51 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Epistemología y pedagogía: las falsas dicotomías en la filosofía de la educación
Epistemology and pedagogy: the false dichotomies in the philosophy of
education
Christopher Rojas Matamoros
christopher.mrrojas@email.com
https://orcid.org/0009-0005-1253-8064
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
RESUMEN
El artículo problematiza las falsas dicotomías que, desde la antigüedad griega, han
determinado qué conocimiento es legítimo para la enseñanza, restringiendo el currículo.
Primero, examina el paso del mythos (μῦθος) al lógos (λóγος) como criterio de verdad. Esta
distinción es problemática porque la fundamentación de textos filosóficos como la República de
Platón incluye mitos, mientras que tragedias literarias (como las de Sófocles) demuestran una
potencia pedagógica y sirven de instrumento para teorías científicas (Freud) o discusiones de
filosofía política (Butler). Luego, aborda la distinción entre razón y afectos. A través de
Nietzsche, se argumenta que la racionalidad filosófica es ilusoria, pues todo lenguaje es
retórica, y la verdad es un "movimiento de metáforas". Finalmente, analiza la dicotomía ficción
versus realidad, resaltando que la literatura utópica, según Gramsci, tiene un valor político
implícito y ofrece herramientas para la transformación social. Se concluye que estas barreras
obedecen a la departamentalización contemporánea del conocimiento, siendo lo racional y lo
afectivo expresiones distintas del mismo fenómeno: el lenguaje.
Palabras clave: dicotomías; filosofía de la educación; retórica; lenguaje; pedagogía
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
52 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
ABSTRACT
The article problematizes the false dichotomies that, since Greek antiquity, have determined
which knowledge is legitimized for teaching, thereby restricting the curriculum. First, it examines
the transition from mythos (μῦθος) to lógos (λóγος) as a criterion for truth. This distinction is
problematic because the foundational arguments of philosophical texts, such as Plato's
Republic, include myths, while literary tragedies (like those of Sophocles) demonstrate
pedagogical potential and serve as instruments for scientific theories (Freud) or discussions in
political philosophy (Butler). Subsequently, the text addresses the distinction between reason
and affects. Through Nietzsche, it is argued that philosophical rationality is illusory, as all
language is rhetoric, and truth is a "movement of metaphors." Finally, the article analyzes the
fiction versus reality dichotomy, highlighting that utopian literature, according to Gramsci,
possesses an implicit political value and offers tools for social transformation. The conclusion
posits that these barriers are a consequence of the contemporary departmentalization of
knowledge, with the rational and the affective being distinct expressions of the same
phenomenon: language.
Keywords: dichotomies; philosophy of education; rhetoric; language; pedagogy
Recibido: 21 de septiembre 2025 | Aceptado: 6 de octubre 2025
INTRODUCCIÓN
Desde la antigüedad griega, los filósofos se han querido distanciar de otros relatos
(particularmente aquellos considerados “no racionales”) acerca del mundo, definiendo con ello
qué tipo de conocimiento es considerado legítimo para la enseñanza. En esa medida es que
tradicionalmente se dice que el nacimiento de la filosofía es un paso del mythos (μῦθος) al
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
53 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
lógos (λóγος), establecimiento un modelo para la transmisión de la verdad: de los relatos
mitológicos o ficticios a las explicaciones racionales que nos ayudan a comprender la realidad
de una forma aparentemente veraz.
Para nosotros, esta distinción es problemática, pues la historia del pensamiento
filosófico nos ha enseñado que la distinción entre un tipo relato y otro ciertamente es difícil de
remarcar con claridad, y obedece más a una interpretación que a un “hecho”. En el ámbito
educativo, esta dificultad afecta la construcción curricular de programas de estudio en todos los
niveles. Así, tenemos textos como la República de Platón, cuya naturaleza pareciera ser
estrictamente filosófica, sin embargo, mucha de su fundamentación e incluso de los eventos
que allí se relatan son mitos, lo cual desafía su supuesta “pureza epistémica” de la filosofía.
Asimismo, tenemos textos como Antígona o Edipo Rey de Sófocles, cuya intención es la de
brindar un placer literario, no obstante, ambos han sido objeto de innumerables discusiones
filosóficas, demostrando la potencia pedagógica del arte y la literatura en la generación de
debate.
Dicho esto, este texto se ocupa en profundizar acerca de estas aparente distinciones
problematizando las bases epistemológicas de cómo se genera y transmite el conocimiento: 1)
la distinción entre mythos y lógos como criterio de verdad, 2) la distinción entre la razón y los
afectos a partir de la filosofía del lenguaje de Nietzsche y su impacto en la retórica de la
enseñanza y 3) la distinción entre la ficción y la realidad -prestando particular atención a la
literatura utópica-. En esa medida, se espera ofrecer una discusión que demuestre que las
barreras entre lo afectivo y lo filosófico obedecen fundamentalmente a una
departamentalización contemporánea del conocimiento que restringe las herramientas
disponibles para la formación.
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
54 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
DESARROLLO
Mythos vs Lógos: el debate sobre el conocimiento útil para la Pólis
Si regresamos a los griegos, podemos recordar que para Platón existe un problema
medular alrededor del arte, pues, desde la perspectiva de su filosofía política y de la educación,
resulta ser engañoso y sus enseñanzas no son beneficiosas para la formación cívica de la pólis
(πόλις). En esa medida, en el libro décimo de su República, propone la expulsión de los poetas.
Notemos, pues, que la exclusión pedagógica del autor no es precisamente contra todas las
artes o contra toda poesía, su problema versa alrededor de la mímesis (μίμησις), es decir de
aquello que considera como imitación de “la realidad”. Platón (2008) afirma que el arte causa
“estragos en la mente de cuantos las oyen si no tienen como contraveneno el conocimiento de
su verdadera índole” (p. 556).
Para Platón, el problema de la mímesis es que es que carece de verdad, y por ende, de
valor epistemológico y ontológico para la enseñanza, además, lo justifica acudiendo a distintas
metáforas, dando a entender su punto de vista recurriendo a su teoría de las ideas, donde nos
dice que lo más importante para la comprensión racional de la realidad, son las ideas, y que las
cosas, los objetos particulares intentan parecerse a las ideas que les preceden, por lo tanto,
¿qué sería el arte entonces? ¿Qué grado de degradación tiene? Entendiendo a el arte de esta
forma: un retrato de un zapato, no es ni siquiera el zapato, sino la imitación del mismo, además,
el zapato intenta parecerse a la idea de zapato; cuando pasa de ser idea a objeto particular
sufre desgaste porque pierde su perfección, la cual sí está presente en la idea de zapato, ahora
imaginemos entonces como observa Platón a la pintura del zapato, que no es la idea y no es el
zapato, o sea, está doblemente degradado ontológicamente, es una imitación de aquello que ni
siquiera es perfecto. Entendiendo su punto de vista es que podremos analizar de mejor manera
su problema con el arte y los artistas. El autor problematiza:
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
55 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
[…] si quieres tomar un espejo y darles vueltas a todos lados: en un momento
harás el sol y todo lo que hay en el cielo; en un momento, a ti mismo y a los otros
seres vivientes y muebles y plantas y todo lo demás de que hablábamos (Platón,
2008. p. 558).
Podemos inferir que, para Platón, el oficio del artista es, incluso, irrespetuoso. El problema
de la poesía (asimismo, de los mitos) es que no predican la verdad del mundo y, lo más
importante para Platón: no son racionales, lo cual choca con la meta histórica de la filosofía y su
aspiración a la racionalidad en la comprensión-del-mundo y formación educativa. No obstante, a
nivel pedagógico, previamente Platón justificaba parte de su organización de la sociedad en mitos
(como el de la caverna o el de los metales), es decir que, a pesar de esta crítica, la línea divisoria
entre el mito y lo racional es confusa.
Uno de los problemas más interesantes alrededor de esta aparente distinción, está
asociada al comienzo del Evangelio de Juan, donde se afirma: “al principio era el Lógos”, es decir
que, en esta ecuación se voltea la afirmación platónica y el lógos aparece antes que el mito
propiamente, ¿Por qué? Según Bernhard Uhde (2009) en la religiosidad los contenidos tienen
como fin último poder ser transmitidos, por ello, “deben ser comprensibles para la difusión o la
transmisión de estos contenidos” (p. 112), en ese sentido, debe haber claridad conceptual y una
cierta racionalidad, de manera tal que la confirmación de esta racionalidad se da a posteriori, a
través de mitos. Para ser más precisos: “en el rito, la religión busca realizar una acción repetitiva
absolutamente atemporal para traer el mito al presente y convertirlo en base para el logos” (Uhde,
2009, p. 115).
Ciertamente, el mito y el lógos no aparecen separados. Incluso, a nivel didáctico, han sido
los mitos quienes han permitido afianzar tesis filosóficas o científicas. Por ejemplo, Edipo (Freud)
le sirve de instrumento al psicoanálisis para tratar el famoso “complejo de Edipo” y más tarde
poder dar una explicación a lo que Freud denomina la barrera del incesto, ya que, según el autor,
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
56 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
“El respeto de esta barrera es sobre todo una exigencia cultural de la sociedad” (Freud, 1992, p.
205), no obstante, esto se obtiene a raíz de las consecuencias de la tragedia de Sófocles, es
decir que, la enseñanza moral de un mito puede funcionar para inspirar (o incluso fundamentar)
teorías científicas.
Por otro lado, la filósofa contemporánea Judith Butler, justo al principio de su texto El Grito
de Antígona (2001) afirma: “Hace algunos años empecé a pensar en Antígona al preguntarme
qué había pasado con aquellos esfuerzos feministas por enfrentar y desafiar al Estado” (p. 15),
es decir que, a partir de otro mito, una filósofa contemporánea se vale para hablar de filosofía
política. El mito, por tanto, sigue siendo un recurso pedagógico y justificativo fundamental, a
pesar de la crítica platónica.
Para ir cerrando este primer apartado, es importante recuperar las preguntas que hace
Umberto Eco (2011) acerca de la escritura creativa y las aparentes diferencias entre lo
estrictamente literario y aquello que se considera estrictamente filosófico. A propósito del
problema que nos ocupa, Eco (2011) señala:
¿qué tipo de escritor es un filósofo? Podría decirse que un filósofo es un escritor
profesional cuyos textos son susceptibles de ser resumidos o traducidos an otras
palabras sin perder todo su significado, mientras que los textos de los escritores
creativos no pueden ser completamente traducidos o parafraseados (p.11).
Además, problematiza el concepto de creativo, pues, el criterio mediante el cual
podríamos decir que, Miguel de Cervantes es más creativo que Jacques Lacan (por decir un
ejemplo) no es definitivo. Ciertamente, los criterios que se utilizan para separar la filosofía, de la
literatura o de la ciencia, no son del todo claros, incluso si pensamos desde la perspectiva
bibliotecológica, muchas veces parecen ser arbitrariedades referentes al título o al autor, sin
embargo, no deja de ser un problema, por ello consideramos que es una dicotomía falsa, pues,
no hay un método preciso e incuestionable para ello. Asimismo, en el siguiente apartado se
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
57 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
problematiza la aparente distinción entre lo racional y lo afectivo (πάθος), ya que, muchas veces
se afirma que la literatura es sentimental, mientras que la filosofía es racional, ¿será esto así?
Lógos vs Pathos: el debate sobre la objetividad en la enseñanza
Como hemos venido discutiendo previamente, típicamente se ha considerado a la
filosofía como una disciplina racional, mientras que, la literatura y el arte, por su parte, están
cargados de sentimientos (μῦθος) y mitos, sin embargo, esta tesis también es cuestionable,
pues, como hemos mencionado previamente, muchas veces la filosofía se asienta sobre
argumentos mitológicos y, por supuesto, “irracionales”. Esta distinción es importante desde la
filosofía de la educación, porque es una dicotomía influye en la jerarquización curricular.
Nietzsche es probablemente uno de los autores dentro de la tradición filosófica que más
problemas ha encontrado en la filosofía y particularmente en el academicismo, pues, en tanto
crítico feroz de la tradición, una de las notas características del pensamiento nietzscheano ha
sido la de intervenir en los grandes debates filosóficos con la intención de hacer ver los errores
habituales de los pensadores clásicos (¡qué lo diga Kant!), precisamente por esto, es que, más
que un filósofo, Nietzsche se convirtió en el representante por excelencia de la antifilosofía, no
porque niegue la relevancia al pensamiento filosófico, sino porque, tal como dice Paul Ricoeur
(1990), lo mira con sospecha (del mismo modo lo hacen también Marx y Freud) y observa con
aguda desconfianza aquello que se pretende instalar en la cultura como lo verdadero y
argumenta en contra de la pretensión de racionalidad de la filosofía, que a menudo se traduce
en una pedagogía de la verdad absoluta.
Nietzsche es, en algún sentido, un destructor de la filosofía, no obstante, su objetivo no
es aniquilar a la filosofía, por ello, el concepto de destrucción al que hacemos alusión es el que
Martin Heidegger utiliza en Ser y Tiempo (§6), pues, para el autor, el esfuerzo intelectual de la
fenomenología tiene que ver con señalar los errores de la tradición, especialmente de la
tradición metafísica, mientras que la apuesta de Nietzsche, es contra la filosofía
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
58 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
(particularmente contra la filosofía moral). Entonces, ¿qué queremos al hablar de destrucción?
Bien, se trata de deshacerse de aquellos asuntos que se han anquilosado y han sido
encubiertos por la tradición filosófica, si bien no pretende sepultar el pasado -por ello decimos
que no se trata de aniquilación- si busca desmontar los elementos fundamentales que
constituyen algo, en el caso heideggeriano la metafísica (Heidegger, 2016), en el caso
nietzscheano en contra de la pretensión de racionalidad de la filosofía.
Nietzsche, en sus Escritos sobre Retórica (2000) presta atención a la importancia del
lenguaje en la Grecia clásica pues, el debate entre Platón y los Sofistas por la verdad es, en el
fondo, un problema de la utilización del lenguaje. El sabio, dice el autor, podía utilizar su
conocimiento de dos formas, ya fuese como retórica (ῥητορικός) que, lo que le interesa -
siguiendo a Platón- es el arte de la persuasión y presenta la verdad como algo maleable o,
como didáctica (διδακτικός) y aunque esta última tenga una meta “mucho más alta” que la
persuasión, no prescinde completamente de la retórica. Es claro que el lenguaje juega un papel
vital en la construcción de “la verdad” y la “racionalidad”.
Para Nietzsche, todo lenguaje es retórica, lo cual nos lleva a la conclusión de que todo
es retórico, pues, todo es lenguaje, lo cual, nuevamente es un problema para la racionalidad
filosófica. “Parece como si aquí se hubiera producido una revolución estética, es decir, la
proclamación de un cambio de fuerzas entre conocimiento y arte que finalmente significa el
dominio de la retórica sobre la filosofía” (Cuervós, 2000, p. 23), el conocimiento y la verdad (los
cuales parecen estar en la filosofía), son desplazados por el arte y la literatura, por lo pasional.
Dicho esto, la objetividad que la educación tradicional busca transmitir a través del
pensamiento filosófico no es más que una ilusión.
Nietzsche fue un autor de tesis polémicas, por ello, es uno de los grandes pensadores
de la filosofía contemporánea y ha influido grandemente a otras notables figuras, como el caso
de Michel Foucault, por mencionar sólo uno. Quizás una de las tesis más fuertes de Nietzsche
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
59 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
y que haya generado más polémica, fue aquella que podemos encontrar en sus Fragmentos
Póstumos (2008) donde el autor pronuncia que “[…] no hay hechos, sólo interpretaciones” (p.
222) y, como consecuencia, no existen la verdad o la objetividad, conceptos muy preciados, no
sólo para la filosofía, sino también para las ciencias. Sin embargo, no representa ningún
problema para la literatura, pues no aspira a una verdad, el manos no de la forma en que lo
busca la filosofía.
¿Qué es, pues, la verdad? Ante esta pregunta, recuperamos textualmente la respuesta
de Nietzsche (1996), ya que, para el autor, la verdad puede decirse del siguiente modo:
Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en
resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas,
extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado
uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son
ilusiones de las que se ha olvidado que lo son (p. 25).
Desde ese punto de vista el autor señala que cuando se habla de veracidad, consiste
únicamente en el uso de metáforas que se utilizan usualmente. La “mentira” tiene, sin embargo,
una condena moral, pues, en el mentiroso nadie confía. El impulso hacia la verdad es en
búsqueda de preservar la existencia social misma.
Entonces, ¿qué valor podría tener la filosofía o las ciencias sobre el arte o la literatura?
Si seguimos la tesis nietzscheana, ambas son expresiones distintas del lenguaje que muchas
veces se refieren a los mismos problemas. Desde la perspectiva pedagógica, por tanto, es
problemática la dicotomía entre lo racional y lo pasional, pues, como ya hemos dicho
ampliamente, son fenómenos del lenguaje, ¿o acaso existe una forma “correcta” de percibir el
mundo? ¡Por supuesto qué no! En primer lugar, porque no todos los seres humanos lo
observan de igual forma (por eso no la expresan con el mismo estilo literario), esa exterioridad
a la cual llamamos mundo no es objetiva, la crean los sujetos. Ciertamente, dice Nietzsche, a
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
60 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
los seres humanos se nos hace difícil reconocer que los animales no humanos pueden percibir
el mundo de otras formas, además, no tiene ningún sentido preguntarse cuál de las
percepciones tiene más sentido, “[…] ya que para decidir sobre ello tendríamos que medir con
la medida de la percepción correcta, es decir, con una medida de la que no se dispone”
(Nietzsche, 1996, p. 29), por ello resulta muy difícil, siguiendo la filosofía nietzscheana, la
consideración sobre una supuesta objetividad del mundo, pues, la verdad siempre es una
interpretación, en consecuencia, aquello que llamamos racional, también lo es. En el fondo, la
filosofía y la ciencia son sólo otras formas de expresión literaria.
Ficción vs realidad: el valor de la utopía
¿Dónde se encuentra el límite entre la ficción y la realidad? Este apartado se refiere a la
utopía como expresión literaria ya que, es un género que presenta una constante disputa entre
lo “ficticio” y lo “verdadero”, pero cuyo valor pedagógico radica en su relación con aquello que
es posible..
Hablar de utopías nos obliga simultáneamente a hablar del problema de la posibilidad,
ya que, el pensamiento utópico usualmente se enfrenta a la pregunta que refiere a la aplicación
y la utilidad. Además, hablar del futuro, de una comunidad que viene parece no tener mucho
sentido pero para la pedagogía contemporánea, al menos si seguimos el razonamiento de
Vattimo (1991), cuando indica que una de las características más importantes del siglo XX,
tiene que ver con producir imágenes negativas del futuro: distopías, contra utopías y
antiutopías fundamentalmente, es decir, el futuro es un lugar desolador, y no hay mucho qué
decir sobre el mismo.
No obstante, nosotros preferimos seguir, en este punto, el argumento de Gramsci
(1970), pues, para el filósofo italiano, hablar de utopías no es una pérdida de tiempo, y mucho
menos carece de valor filosófico, sino que, la utopía “[…] tiene un valor político y toda política
es implícitamente una filosofía, aunque sea inconexa y en esbozo” (p. 56). Si atendemos lo que
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
61 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
dice Gramsci, y la utopía tiene un valor político, entonces no la debemos pensar únicamente
como “no-lugar”, no es únicamente una ficción o, mejor dicho, la ficción también se nutre de la
realidad, la división entre ambas no es radical. Toda utopía, podríamos decir, contiene dentro
de sí misma una filosofía de la educación.
Las utopías, nos dicen Carendell y Skinner (1973), no refieren únicamente a cuestiones
irrealizables, pues, aunque son propuestas ideales de una sociedad, los autores señalan que
muchos de los elementos que han contenido las obras utópicas se han realizado, aunque
nunca con plenitud global. Los autores recuperan la idea de Tomás Moro (fundador del
concepto de utopía) y advierten que no sólo para él, sino también para “[…] la mayoría de sus
sucesores, Utopía es la tierra de la sabia organización social” (Carendell & Skinner, 1973, p.
26), lo cual, pensado desde la pedagogía social, no parece radicalmente imposible.
Existen varias lecturas sobre las utopías, especialmente respecto de su posibilidad, no
obstante, se pueden condensar en la siguiente definición:
El concepto de utopía es, en todas las épocas, una variación sobre un presente
ideal, un pasado ideal y un futuro ideal, y, sobre la relación entre los tres. Cada uno
de ellos puede ser mítico o imaginario, o tener una base real en la historia (Claeys,
2011, p. 7).
Es posible pensar la utopía al menos en tres sentidos: 1) el pensamiento utópico, 2) la
literatura del género utópico y, 3) los intentos prácticos de fundar sociedades mejoradas,
aunque, es importante señalar que, no cualquier proyecto de mejoramiento social es
necesariamente una utopía (ej: la reparación de una carretera), sin embargo, tienen ciertas
características frecuentes, tales como la búsqueda por la igualdad y la “construcción” de
ciudades imaginarias (idealizadas), se caracterizan por hacer proyecciones detalladas del
futuro (Claeys, 2011).
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
62 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Como hemos dicho, no debemos confundir las utopías con la imposibilidad, ya que, su
contenido no es necesariamente fantástico. Aunque muchos de sus elementos pueden ser
propios de una ficción, otros de ellos los podemos encontrar en tratados de filosofía política,
que no se pretenden utópicos, tales como la igualdad o la justicia social, que incluso podemos
encontrar en programas de gobierno en nuestro siglo, por ello, la utopía merece ser pensada,
más aún en América Latina, porque nos permite soñar, nos ofrece herramientas para pensar
aquello que parece impensable, y eso, es nuestro contexto, es valioso para pensar la
transformación social.
El concepto de posibilidad es clave cuando hablamos de futuro y utopía, porque como
hemos dicho, siempre existe una pregunta respecto de esto, sin embargo, como bien dice
Guibourg (2012), el significado de posible puede tener distintas acepciones, es diverso. Según
el autor, el concepto existe al menos en tres sentidos: 1) en sentido lógico, 2) en sentido
empírico y, 3) en sentido técnico; cada uno de ellos se enfrenta al problema de modos distintos.
Nos da la impresión de que, cuando se exige posibilidad a las utopías, se refiere al sentido
técnico, es decir, a la capacidad que se tiene en un momento histórico específico de lograr
aquello que se plantea, no obstante, observamos que es un concepto que contempla otras
variables. Incluso si quisiéramos responder desde el plano técnico, podríamos decir que “Es
arriesgado, pues, afirmar que cierto acontecimiento futuro sea técnicamente imposible y, por lo
tanto, completamente ilusorio” (Guibourg, 2012, p. 124), desde ese punto de vista, una crítica
de imposibilidad al pensamiento utópico, sería debatible, por el concepto mismo de
posibilidad/imposibilidad.
El futuro, en el pensamiento utópico, también tiene relación con el concepto de
esperanza, para Bloch, por ejemplo, “Siempre existe la posibilidad de que una cosa se
convierta en otra distinta de lo que es” (Bloch, et al, 1973, p, 62), por ello considera que es
fundamental darle importancia a lo que él llama soñar despierto, porque “No hay hombre que
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
63 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
viva sin soñar despierto; de lo que se trata es de conocer cada vez más estos sueños, a fin de
mantenerlos así dirigidos a su diana eficaz y certeramente” (Bloch, 2004, p. 26). Son estos
sueños los que nos permiten mantener un impulso utópico, un interés en cambiar el mundo, la
posibilidad (en sentido técnico) no debería ser un límite, sino que, una de las licencias que nos
podemos otorgar cuando pensamos el futuro o lo que viene, es la ausencia de condiciones
empíricas, y eso no le resta potencia al ejercicio, sino que, lo coloca en un plano distinto del de
las ciencias políticas, ya que, el pensamiento utópico es abierto por excelencia, por ello, es
inagotable y siempre permite ir más allá, la imaginación utópica no ha pasado desapercibida.
Las utopías (y particularmente la literatura utópica) no son únicamente delirios sino que,
la mayoría de las veces, tienen interés filosófico, y no me refiero únicamente al interés estético,
sino también al interés político. Pensar utopías es abrir posibilidades, como hemos mencionado
al inicio de este apartado, en esa medida, vemos que la dicotomía entre ficción y realidad, así
como las que hemos trabajado en los apartados anteriores, no es estricta, y hay mucho en la
ficción que sirve para pensar y transformar la realidad, dicho esto, es importante decir que la
filosofía y la ciencia también se alimentan de la ficción para construir relatos aparentemente
“reales”.
CONCLUSIONES
En la actualidad, es innegable que existe una departamentalización formal entre aquello
que es literario o creativo y entre aquello que es filosófico, teórico o racional, lo cual se refleja
en la organización de los planes de estudio. No obstante, es importante notar que estas
barreras no son estrictas y que, a menudo tienden a traspasarse.
Para la filosofía de la educación, la reflexión contenida en este texto es importante,
pues, a partir de la ruptura de algunas de las más estrictas dicotomías que se presentan en la
historia del pensamiento, la filosofía y la literatura se hallan unidas. Separar y jerarquizar estas
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
64 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
disciplinas no evitará que los filósofos puedan desarrollar escritura creativa, ni evitará que la
literatura plantee problemas filosóficos. La clave para una epistemología educativa más amplia
es pensar filosofía y literatura como dos expresiones de un mismo fenómeno (el lenguaje).
Declaración de conflicto de interés
El autor declara no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.
Declaración de contribución a la autoría
Christopher Rojas Matamoros: conceptualización, curación de datos, análisis formal,
adquisición de fondos, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos,
software, supervisión, validación, visualización, redacción del borrador original, revisión y
edición de la redacción.
Declaración de uso de inteligencia artificial
El autor declara que no utilizó Inteligencia Artificial en ninguna parte de este manuscrito.
REFERENCIAS
Bloch, E. (1973). El futuro de la esperanza. Salamanca: Sígueme.
Bloch, E. (2004). El principio de esperanza. Madrid: Trotta.
Butler, J. (2001). El grito de Antígona. Barcelona: El Roure.
Carendell, J., & Skinner, B. (1973). Las utopías. Barcelona: Salvat Editores.
Claeys, G. (2011). Utopía: Historia de una idea. Madrid: Siruela.
Cuervós, L. (2000). El poder de la palabra: Nietzsche y la retórica. En F. Nietzsche, Escritos
sobre retórica (pp. xx–xx). Madrid: Trotta.
Eco, U. (2011). Confesiones de un joven novelista. Buenos Aires: Lumen.
DOI: https://doi.org/10.71112/jgz2pn63
65 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Freud, S. (1992). Tres ensayos de teoría sexual. En Obras completas (Vol. VII). Buenos Aires:
Amorrortu.
Gramsci, A. (1970). Introducción a la filosofía de la praxis. Barcelona: Península.
Guibourg, R. A. (2012). Posibilidad y utopía. Revista de Filosofía del Derecho, 1(1), 119–133.
Heidegger, M. (s. f.). Ser y tiempo (J. E. Rivera, Trad.). Madrid: Trotta.
Nietzsche, F. (1996). Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Madrid: Tecnos.
Nietzsche, F. (2000). Escritos sobre retórica. Madrid: Trotta.
Nietzsche, F. (2008). Fragmentos póstumos (Vol. IV). Madrid: Tecnos.
Platón. (2008). República. Madrid: Alianza Editorial.
Ricoeur, P. (1990). Freud: Una interpretación de la cultura. México: Siglo XXI.
Uhde, B. (2009). En el principio era el lógos – ¿o más bien el mythos? En torno al principio de
re-presentación en el judaísmo y el cristianismo. Areté. Revista de Filosofía, 21(1), 111–
121. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-
913X2009000100006
Vattimo, G. (1991). Ética de la interpretación. Barcelona: Paidós.