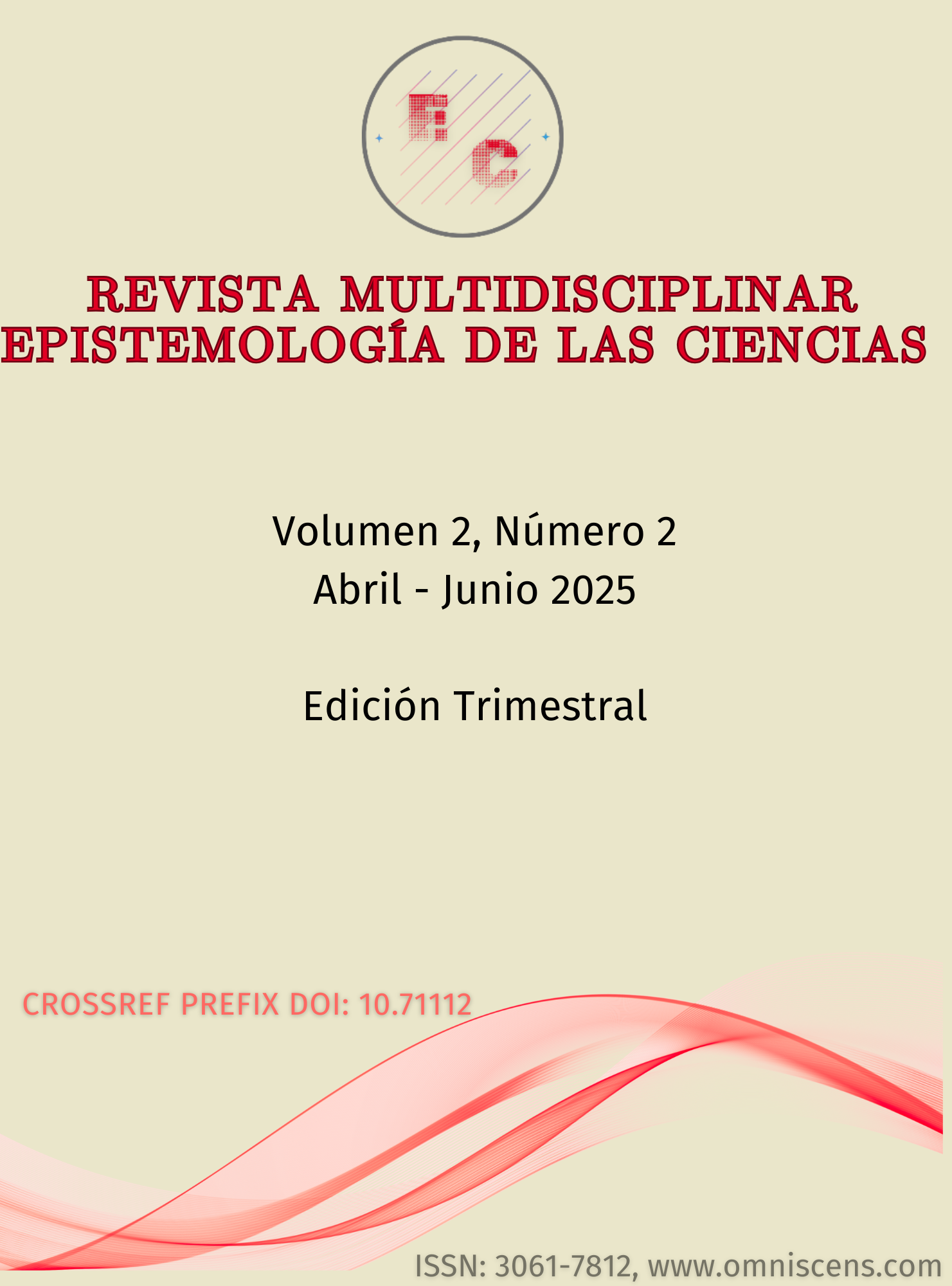
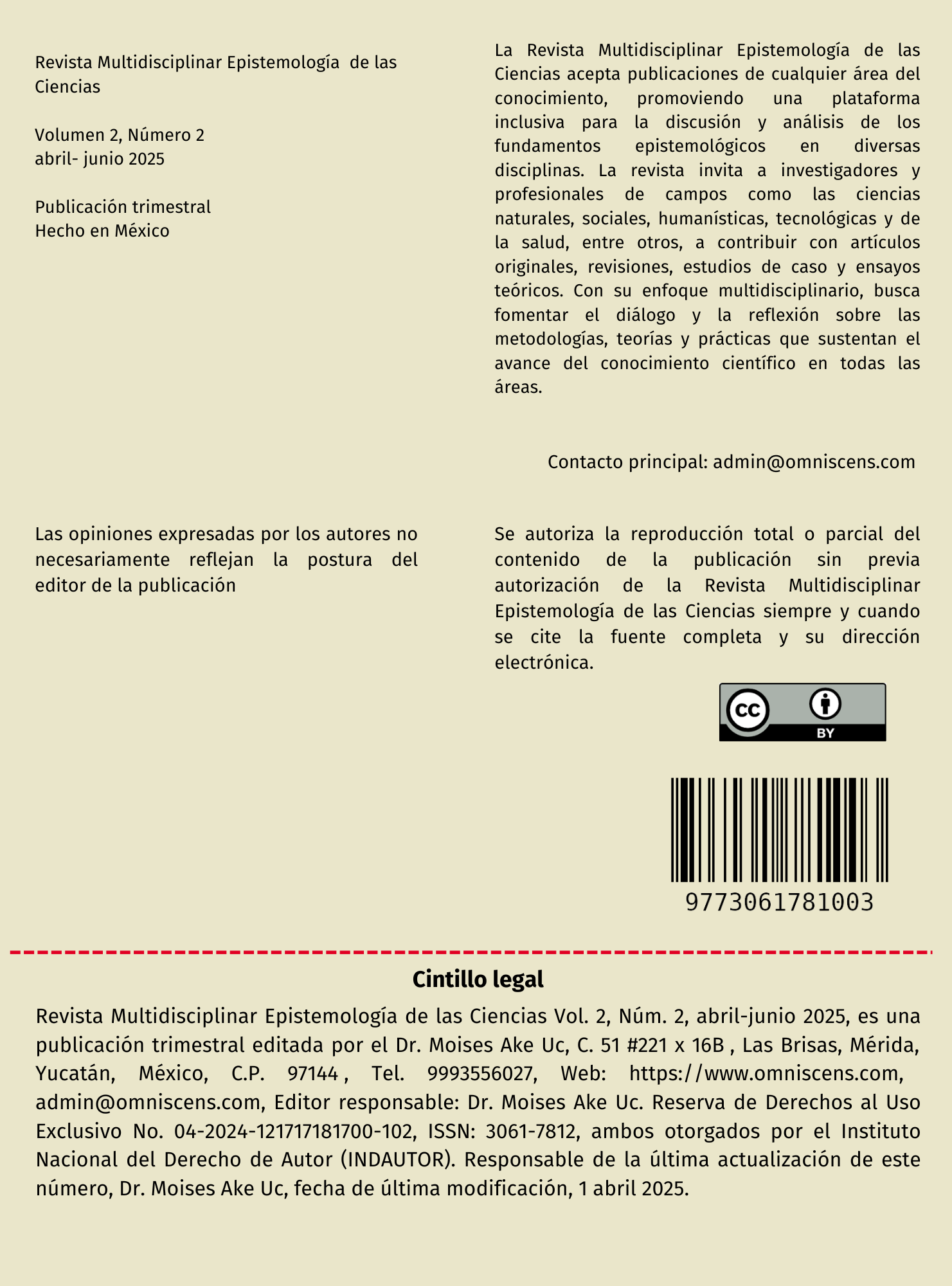
Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 2, 2025, abril-junio
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
LA CONCILIACIÓN JUDICIAL: UN MECANISMO EFICAZ PARA CONCLUIR UN
PROCESO DE FALTAS
JUDICIAL CONCILIATION: AN EFFECTIVE MECHANISM FOR CONCLUDING A
MISCONDUCT PROCEEDING
Nelva Micarelli Araujo Montes
Perú
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1327 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
La conciliación judicial: un mecanismo eficaz para concluir un proceso de faltas
Judicial Conciliation: an effective mechanism for concluding a misconduct
proceeding
Nelva Micarelli Araujo Montes
Araujomontesnelvamicarelli@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-8664-4742
Universidad Peruana los Andes
Perú
RESUMEN
El presente ensayo tiene como objetivo analizar la eficacia de la conciliación judicial como
mecanismo alternativo para la resolución de conflictos en los procesos por faltas, conforme al
marco jurídico peruano, particularmente el artículo 484°, numeral 2, del Código Penal. Se realiza
una revisión doctrinaria y legal sobre la conciliación, sus fundamentos y su aplicación práctica en
el ámbito penal, evidenciando cómo esta herramienta contribuye a la descarga procesal, a la
satisfacción de las partes y a la reparación efectiva del daño. Se concluye que la conciliación es
una vía idónea para concluir procesos por faltas, siempre que se respete el debido proceso y los
principios de voluntariedad y equidad.
Palabras clave: conciliación; faltas penales; derecho penal; proceso penal; mecanismos
alternativos de solución de conflictos
ABSTRACT
This research aims to analyze the effectiveness of conciliation as an alternative mechanism for
conflict resolution in cases of minor offenses, according to the Peruvian legal framework,
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1328 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
particularly Article 484, paragraph 2, of the Criminal Code. A doctrinal and legal review is carried
out on conciliation, its foundations, and its practical application in the criminal field, demonstrating
how this tool contributes to procedural efficiency, victim-offender satisfaction, and effective harm
reparation. It concludes that conciliation is an appropriate means to conclude processes for minor
offenses, provided that due process and the principles of voluntariness and fairness are
respected.
Keywords: conciliation; criminal offenses; criminal law; criminal procedure; alternative dispute
resolution mechanisms
Recibido: 10 de mayo 2025 | Aceptado: 30 de mayo 2025
INTRODUCCIÓN
La conciliación constituye un instrumento esencial dentro de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos, cuya aplicación se ha extendido al ámbito penal,
especialmente en casos de menor gravedad. En un contexto de sobrecarga judicial y necesidad
de eficiencia procesal, la conciliación ofrece una vía adecuada para alcanzar soluciones
consensuadas entre las partes, promoviendo la reparación del daño y el restablecimiento del
tejido social.
En el ordenamiento jurídico peruano, el artículo 484°, numeral 2, del Código Penal
establece expresamente que en los casos de faltas penales es procedente la conciliación, lo
que demuestra una voluntad legislativa de fomentar soluciones no adversariales en este tipo de
procesos. La normativa reconoce así el valor de la justicia restaurativa y la participación activa
de los involucrados en la solución de sus conflictos.
Diversos autores como Binder (2000) y Goldstein (2003) sostienen que los mecanismos
alternativos, entre ellos la conciliación, permiten desjudicializar conflictos menores y generar
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1329 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
respuestas más satisfactorias y efectivas que la simple sanción punitiva. En ese sentido, la
conciliación penal se presenta como una herramienta que contribuye no solo a la resolución del
caso, sino también a la pacificación social.
El presente ensayo busca analizar el rol de la conciliación en los procesos por faltas
desde una perspectiva normativa y práctica, estableciendo sus ventajas, limitaciones y
condiciones para su correcta implementación.
DESARROLLO
a) Las faltas penales
Según Binder (2000), las faltas penales son infracciones menores que, a
diferencia de los delitos, no generan un daño social significativo y por ello merecen una
respuesta penal menos intensa, usualmente sanciones leves como multas o prestaciones
sociales.
Zaffaroni (2002) sostiene que las faltas penales son conductas antijurídicas de
escasa lesividad, cuyo tratamiento punitivo responde más a razones de orden público que
a una verdadera necesidad de prevención general.
Villavicencio Terreros (2011) define las faltas penales como infracciones
tipificadas en el Código Penal que afectan levemente bienes jurídicos protegidos y cuya
sanción no implica pena privativa de libertad, siendo susceptibles de conciliación o
reparación directa.
Nuestro Código Penal peruano en su artículo 11° precisa que son delitos y faltas
las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Las faltas se diferencian
de los delitos por no tener gravedad relevante en la comisión de los hechos delictivos,
son menos lesivos, pero no por ello dejan de ser sancionados, pues lesionan levemente
los bienes jurídicos tutelados por ley.
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1330 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
De este modo, las faltas penales pueden entenderse como una conducta ilícita de
baja gravedad que afecta de manera leve un bien jurídico protegido, y que, por su escasa
lesividad, no amerita una sanción severa como la privación de libertad. Su tratamiento
jurídico busca más el restablecimiento del orden social que el castigo, permitiendo
mecanismos alternativos como la conciliación para su resolución eficaz y restaurativa.
b) Antecedentes sobre la conciliación
La conciliación, como mecanismo alternativo de solución de conflictos, tiene sus
raíces en las civilizaciones antiguas, particularmente en las culturas grecorromanas,
donde se valoraba la solución pacífica de las disputas mediante el diálogo entre las
partes, con la intervención de un tercero neutral. En Roma, por ejemplo, existía la figura
del arbiter, un ciudadano de prestigió que ayudaba a resolver conflictos sin llegar al juicio
formal. Esta tradición fue evolucionando y manteniéndose de forma informal durante la
Edad Media especialmente en comunidades pequeñas donde el acceso a jueces era
limitado (Céspedes, 2020).
Con la llegada del pensamiento moderno y la consolidación de los Estados
Modernos, los sistemas judiciales se formalizaron y la justicia penal paso a concentrarse
en el castigo estatal. Sin embargo, en el siglo XX, especialmente desde los años 70,
surge un renovado interés por la justicia restaurativa y la conciliación, impulsado por la
crisis de los sistemas judiciales tradicionales, el aumente de la litigiosidad y la necesidad
de soluciones más humanas y eficaces. Países como Estados Unidos, Canadá y varios
de Europa, comenzaron a incorporar la conciliación en asuntos civiles y penales menores,
promoviendo una justicia más participativa (Salas, 2018).
En el Perú, la conciliación se formaliza como política pública con la Ley de la
Conciliación N° 26872 (1997) que en su artículo 2 establece que, la conciliación es una
institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflicto,
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1331 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación Extrajudicial, a fin de que se
les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. Posteriormente con el
Nuevo Código Procesal Penal (D. Leg. N° 957), introduce esta figura en el ámbito penal
para casos de menor lesividad, como faltas o delitos perseguidles pro-acción privada.
Desde Entonces la conciliación penal ha sido vista como un instrumento útil para
descongestionar el sistema judicial penal en acciones privadas y promover acuerdos que
prioricen la reparación del daño sobre la sanción. Su evolución continúa en el marco de la
modernización de la justicia y del enfoque restaurativo impulsando estándares
internacionales (De la Serna & De la Fuente, 2010).
Desde una prospectiva personal, considero que la conciliación penal en materia
de faltas es una herramienta valiosa y necesaria dentro del sistema de justicia peruano,
siempre que se aplique con criterios de equidad, transparencia y respeto de los derechos
fundamentales. Su desarrollo a lo largo del tiempo refleja una transformación positiva en
la concepción de la justicia, que ha pasado de ser exclusivamente punitiva a incorporar
enfoques restaurativos y diálogos. La conciliación ha dejado de ser una práctica informal
y marginal para convertirse en una política pública reconocida y regulada, especialmente
en sociedades que buscan una justicia más humanizada y accesible. Su inclusión
progresiva en los marcos legales, como en el caso de Perú, con la Ley de conciliación y
el Nuevo Código Procesal Penal, demuestra que el sistema jurídico está adaptándose a
nuevas realidades sociales, promoviendo la resolución pacífica de conflictos sin
desnaturalizar el rol del Estado. Esta evolución es un avance significativo, aunque todavía
requiere ajustes y vigilancia para garantizar que se utilice con responsabilidad y en
beneficio de una justicia realmente equitativa.
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1332 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
c) La Conciliación penal
La conciliación proviene del latín conciliatio, derivado de conciliare, que significa
“reunir”, “poner de acuerdo” o “hacer amigable”. Esta raíz etimológica refleja la esencia de
este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, centrado en el dialogo y el
entendimiento mutuo.
Según Cárdenas Quinteros (2016), la conciliación es un medio de
autocomposición por el cual dos partes, con la ayuda de un tercer neural, llegan a un
acuerdo voluntario sobre un conflicto, sin necesidad de llegar a un juicio. El autor enfatiza
que la conciliación busca preservar la armonía social a través del consenso.
La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que busca
resolver disputas mediante el acuerdo voluntario de las partes involucradas, con la
intervención de un tercero imparcial llamado conciliador (Binder, 2000).
Para la autora, la conciliación es un proceso voluntario y dialogado mediante el
cual dos partes involucradas en un conflicto buscan resolver sus diferencias con la ayuda
de un tercero neutral, sin necesidad de recurrir a un juicio. Este mecanismo no solo
promueve la solución rápida y pacífica de los desacuerdos, sino que también fortalece
una cultura de paz y la responsabilidad compartida. Al estar basada en el acuerdo mutuo
y en el respeto de las voluntades, la conciliación representa una vía efectiva para
restablecer relaciones y prevenir futuros enfrentamientos, favoreciendo así una justicia
más cercana, accesible y humanizada.
En el ámbito penal, la conciliación tiene una función restaurativa, orientada a la
reparación del daño causado por el infractor, promoviendo el diálogo y el consenso como
formas legítimas de solución (Goldstein, 2003).
De este modo, en el Código Penal peruano, en su artículo 484°, numeral 2,
establece que en los procesos por faltas es procedente la conciliación, siempre que no se
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1333 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
trate de hechos graves o que involucren violencia contra la mujer u otros integrantes del
grupo familiar, la misma que conforme a la Ley N° 29990 publicada el 26 de enero de
2013, por el que se modifica el artículo 170° del Código del Niño y Adolescente, el
artículo 7-A del Decreto Legislativo 1070, Decreto Legislativo que modifica la Ley 26872,
Ley de Conciliación, y el artículo 7 de la Ley 27939, Ley que establece el procedimiento
en casos de faltas y modifica los artículos 440, 441 y 444 del Código Penal, elimina la
Conciliación en los procesos de violencia familiar; asimismo ha establecido que no
procede la conciliación en los casos de violencia familiar. Por su parte la Ley 30364 Ley
para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar,
en su artículo 25, regula sobre la protección de las víctimas en las actuaciones de
investigación, estableciendo que: “En el trámite de los procesos por violencia contra las
mujeres e integrantes del grupo familiar está prohibida la confrontación y la conciliación
entre la víctima y el agresor (…)”.
Sin perjuicio a ello, existen faltas que no provienen de casos de violencia familiar,
tales como las faltas contra la persona, contra el patrimonio, contra las buenas
costumbres, contra la seguridad pública y contra la tranquilidad pública, reguladas desde
el artículo 441 al 452 del Código Penal, que permiten arribar a un acuerdo conciliatorio
para dar fin al proceso penal instaurado, convirtiéndose así la conciliación como una
mecanismo alternativo de paz en la solución de la denuncia instaurada. De este modo, es
posible conciliar una denuncia penal por faltas que no provengan de violencia familiar,
mediante el diálogo, evitando el desgaste de un proceso judicial prolongado.
Esta disposición normativa (artículo 484, numeral 2 del C.P) permite que los
jueces de paz letrado puedan suspender el proceso y dar paso a una conciliación cuando
las partes así lo acuerden, bajo ciertos requisitos formales y materiales.
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1334 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
La conciliación penal en faltas se rige por los principios de voluntariedad,
confidencialidad, imparcialidad y legalidad, los cuales garantizan un proceso justo y
equitativo para las partes (Zaffaroni, 2002). Su implementación ha permitido reducir la
carga procesal en los juzgados de paz letrado, contribuyendo a una justicia más célere y
eficiente (Salas, 2015).
Según Aróstegui (2017), la conciliación en materia penal refuerza el rol activo de
la víctima en la resolución del conflicto, brindándole protagonismo en la búsqueda de
reparación.
No obstante, la aplicación de la conciliación debe ser cuidadosamente evaluada
para evitar que se convierta en una herramienta de impunidad o de revictimización,
siendo obligación del Juzgador velar porque los acuerdos no sean contrarios a ley, y se
respete el principio de legalidad.
d) Rol del Juez de Paz Letrado
Los Jueces de Paz Letrado son competentes para conocer el proceso de falta,
conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 57), en concordancia con el
artículo 482° del Código Penal. Siendo así, el juez cumple un papel esencial como
garante del uso legítimo de la conciliación penal en procesos por faltas, asegurando que
este mecanismo no sea utilizado de forma abusiva ni con fines de impunidad. Para ello,
debe verificar que el caso cumpla con los requisitos legales establecidos por el artículo
484°, numeral 2, del Código Penal peruano, y que se trate de una falta realmente
conciliable, sin indicios de violencia, reiteración de conductas ni desequilibrios de poder
entre las partes.
Asimismo, corresponde al juez evaluar si el acuerdo conciliatorio responde a los
principios de voluntariedad, equidad y reparación efectiva del daño, protegiendo en todo
momento los derechos de la víctima. Esta labor implica un control judicial cuidadoso
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1335 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
sobre la legalidad y razonabilidad de lo acordado, evitando que el proceso se convierta
en una vía para eludir la responsabilidad penal.
De este modo, el juez no solo actúa como facilitador del acceso a mecanismos
alternativos, sino también como garante de que la conciliación se aplique con criterios de
justicia y respeto al interés público, contribuyendo a una resolución legítima y restaurativa
del conflicto penal.
e) Tipos de conciliación penal
El proceso de faltas es iniciado a instancia de parte, los sujetos procesales en el
Código Procesal Penal tienen roles definidos, donde no interviene el Ministerio Publico
como acusador o persecutor, este rol recae en el querellante particular, ofendido o
agraviado, por ser un proceso esencialmente de naturaleza privada, por lo tanto, es el
particular quien asume la cualidad de agente acusador a lo largo del proceso; sobre el
particular, el numeral 1) del artículo 483° del Código Procesal Penal, establece respecto a
la iniciación del proceso que: “(...) la persona ofendida por una falta puede denunciar su
comisión ante la Policía o dirigirse directamente al Juez comunicando el hecho,
constituyéndose en querellante particular”; por otra parte, el numeral 1) del artículo 484º
del mismo Código, señala respecto a la audiencia que: “(...) la audiencia se instalará con
la presencia del imputado y su defensor, y de ser el caso, con la concurrencia del
querellante y su defensor (…)”. De este modo, una vez instalada la audiencia el juez
efectúa una breve relación de los cargos que aparasen en el Informe Policial o de la
querella. Y cuando se encontrare presente el agraviado, el Juez instará una posible
conciliación y la celebración de un acuerdo de reparación de ser el caso. Si se produce
dicho acuerdo, se homologará la conciliación, dando por concluida las actuaciones,
conforme se precisa en el numeral 2 del artículo 484° del Código Penal. Ello implica que
la conciliación homologada permite concluir el proceso, con un archivo definitivo del caso,
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1336 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
siempre que se cumplan los acuerdos arribados. Existiendo mecanismos legales para dar
cumplimiento a dichos acuerdos, tales como multas compulsivas, pago de intereses
legales si se trata de una reparación civil de naturaleza pecuniaria, remisión de copias al
Ministerio Público por desobediencia a la autoridad, etc.
En ese sentido, el Juez de Paz Letrado tiene tres formas de conciliar en materia
de faltas, conforme los refiere Abanto (2012):
1) Conciliación Pura, es aquella que se produce por voluntad de la persona agraviada, que
en el caso de audiencia perdona el agravio causado por la falta, renunciando al pago de
una reparación civil. Por su parte el imputado debe reconocer su responsabilidad penal y
ofrecer las disculpas del caso. Incluso, es posible que ambas partes o una de ellas,
solicite al juez la imposición temporal de reglas de conducta a las que voluntariamente la
contraparte del querellante particular se somete, de acuerdo con la naturaleza del
conflicto. Asimismo, tiene como consecuencia la cancelación de antecedentes policiales
y el archivo definitivo de los actuados.
2) Conciliación civil, al que se denomina acuerdo reparatorio o transaccional, es aquella
que se propicia por la voluntad de la persona agraviada, que en el acto de audiencia
reclama únicamente la indemnización como condición para desistirse de la pretensión
penal. No perdona no existe el ofrecimiento de disculpas. Ello sin perjuicio de que la parte
denunciada admita su responsabilidad penal. Dicho pago puede realizarse mediante
depósito judicial o de forma efectiva, con entrega inmediata del dinero a la parte
agraviada, lo que se dejará constancia.
Asimismo, en este tipo de conciliación, las partes pueden pactar el plazo de pago, de no
llegar a un acuerdo el Juez puede establecerla, y de no ser aceptada se frustra la
conciliación. Al igual que la conciliación pura, es posible el establecimiento de reglas de
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1337 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
conducta según la naturaleza del caso, a pedido de una o de ambas partes, pero siempre
con su aceptación y conformidad.
3) Conciliación Mixta, es aquella en la que se combinan las dos posibilidades previas. El
agraviado perdona y existe la indemnización, como condiciones para disponer de la
pretensión penal; en tanto que el procesado reconoce su responsabilidad y se
compromete a prestar la reparación. Las variantes ya explicadas también son admisibles:
el requerimiento para ofrecer disculpas y el pedido para imposición temporal de reglas de
conducta, en la que se recomienda que sea un año, en referencia con el término mínimo
de la reserva del fallo condenatorio en el que también se impone reglas de conducta y
para inhibir la reincidencia.
Así, se tiene que la conciliación puede culminar en acuerdos que incluyan
disculpas, reparación económica, o reglas de conducta, donde necesariamente la parte
denunciada tiene que reconocer los cargos que se le atribuye, de lo contrario se pasa a
juicio oral.
En ese entender, el Juez conciliador debe estar debidamente capacitado para
manejar situaciones de conflicto penal y garantizar el respeto de los derechos de las
partes (Cillero, 2010). El éxito de la conciliación penal radica en la buena fe de los
intervinientes y en la disposición de asumir compromisos efectivos y verificables.
En países como Colombia y México, se ha demostrado que la conciliación penal
contribuye significativamente a la descongestión judicial y a la resolución pacífica de
conflictos (Ramírez, 2016). En el Perú, diversos distritos judiciales han implementado
programas piloto con resultados positivos en términos de satisfacción de las partes y
cumplimiento de los acuerdos. El Ministerio Público (principio de oportunidad) y el Poder
Judicial (Ley de conciliación extrajudicial, Código Procesal Penal, Ley orgánica del
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1338 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
Poder Judicial), han emitido directivas para fomentar la conciliación penal, como parte
de una política de justicia restaurativa.
La conciliación también promueve una cultura de paz y diálogo, fortaleciendo la
cohesión social y previniendo la reincidencia (Bazán, 2019), donde la reparación del
daño se convierte en un elemento clave para la reintegración del infractor y la
superación del conflicto (Tovar, 2014).
Desde la perspectiva de la víctima, la conciliación permite una atención más
personalizada y efectiva que un proceso judicial estándar (Pérez, 2018).
f) Ventajas, limitaciones y condiciones
En la realidad práctica, muchos de los procesos penales por faltas que concluyen en
conciliaciones judiciales, advierten las siguientes ventajas, limitaciones y condiciones a
tener en cuenta para el Juzgador, con el fin de fomentar dicha cultura de paz.
Tabla 1
Ventajas
Descongestiona el sistema judicial
Reduce la carga procesal de jueces al
permitir que los casos de menor
gravedad calificados como faltas se
resuelvan sin juicio oral.
Rapidez y economía procesal.
Permite una solución más rápida y
menos costosa para ambas partes, sin la
formalidad del proceso judicial completo.
Respiración directa de la victima
Por lo general se enfoca en la
compensación del daño causado, lo cual
favorece a la satisfacción de la víctima.
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1339 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
Fomenta una cultura de paz
Promueve el diálogo, el entendimiento
mutuo, lo cual favorece la satisfacción de
la víctima.
Participación activa de las partes
Otorga protagonismo a victima e
imputado, quienes construyen la solución
en vez de recibir una imposición judicial.
Tabla 2
Limitaciones
Posible impunidad
Puede ser usada estratégicamente por
los imputados para evitar una sanción
penal, especialmente si se concilia
reiteradamente, por lo que el Juzgador
debe velar que no se trata de casos
reincidentes o habituales.
Desigualdad entre las partes
Si no es instruido sobre las facilidades de
las conciliaciones, y sus consecuencias
puede generar perjuicio a las partes.
Falta de seguimiento eficaz
En algunos casos, no se supervisa
debidamente el cumplimiento de los
acuerdos, restando efectividad a la
conciliación.
Desnaturalización del derecho penal
Al priorizar acuerdos privados en
infracciones públicas, puede debilitar la
función punitiva del Estado.
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1340 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
Aplicación inconsistente
No todos los operadores aplican criterios
uniformes, lo que genera inseguridad
jurídica y decisiones dispares.
Tabla 3
Condiciones para su correcta aplicación
Consentimiento Libre e Informado
Ambas partes deben participar
voluntariamente, sin coacción y
comprendiendo el alcance legal del
acuerdo.
Faltas permitidas por ley
La conciliación sólo procede en casos
expresamente autorizados por el Código
Penal y Procesal Penal (faltas contra el
patrimonio, contra la persona, etc.)
Supervisión judicial efectiva
EL juez debe verificar que el acuerdo no
vulnere derechos fundamentales ni sea
resultado de intimidación.
Proporcionalidad en los acuerdos
Los compromisos asumidos deben ser
justos, razonables y proporcionales al
daño causado.
Registro y control de reincidencias
Debe existir un sistema que impida que
imputados frecuentes se beneficien de la
conciliación de manera sistemática.
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1341 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
De lo expuesto, se tiene que la conciliación en materia de faltas, conforme se ha
evidenciado en el cuadro que antecede, constituye un instrumento valioso dentro del
sistema procesal penal peruano, ya que permite resolver conflictos menores de manera
rápida, eficiente y con enfoque reparador, fomentar dialogo entre las partes, y promover
soluciones consensuadas, que prioricen la reparación del daño antes que la sanción
punitiva. Además, refuerza la cultura de paz al incentivar mecanismos alternativos de
resolución de conflictos.
Sin embargo, el uso indiscriminado o deficiente de esta herramienta puede
generar efectos negativos, como la impunidad de hechos reiterativos, la revictimización
de personas vulnerables o la desigualdad entre las partes. Cuando no existen garantías
procesales suficientes – como un consentimiento verdaderamente libre e informado o
una adecuada supervisión judicial -, el proceso de conciliación puede transformarse en
una vía para evitar responsabilidades penales. De igual manera, la falta de seguimiento
y control del cumplimiento de los acuerdos debilita la efectividad del mecanismo y afecta
la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Por ello, su correcta aplicación exige el cumplimiento de condiciones mínimas
que aseguren que se trata de un proceso justo y transparente. Debe existir una
intervención activa de los operadores de justicia para verificar que la conciliación no sea
el resultado de presión ni amenaza, y que los acuerdos sean proporcionales y
equitativos. Asimismo, el imprescindible contar con un sistema de registro que impida la
reiterada utilización de esta figura por parte de los denunciados habituales. Sólo de esta
manera la conciliación penal podrá cumplir su verdadera función: ser un mecanismo
eficaz de justicia restaurativa dentro del marco legal y constitucional vigente.
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1342 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
g) Rol de los abogados
Los abogados desempeñan un rol crucial en los procesos de conciliación penal, ya
que actúan como orientadores jurídicos de las partes y garantes del respeto a sus
derechos. Es responsabilidad del defensor explicar con claridad los alcances y
consecuencias de acogerse a una conciliación, asegurándose de que su patrocinado
comprenda tanto los beneficios como las obligaciones que conlleva un acuerdo. En este
sentido, los abogados deben actuar con ética, promoviendo decisiones informadas y no
presionadas.
Además, los abogados tienen la tarea de verificar que el proceso conciliatorio se
desarrolle bajo condiciones de equidad, asegurando que no exista coerción, manipulación
ni ventajas indebidas entre las partes. Su intervención debe contribuir a que el acuerdo
conciliatorio sea justo y proporcional, especialmente en lo que respecta a la reparación del
daño. La participación activa del abogado garantiza que los principios de voluntariedad,
legalidad y buena fe no sean vulnerados durante la audiencia de conciliación.
Por último, los abogados deben fomentar una cultura jurídica orientada a la solución
pacífica de los conflictos, reconociendo la utilidad de la conciliación en casos de menor
lesividad, como las faltas penales. Su función no se limita a la defensa adversarial, sino que
también incluye una dimensión conciliadora, donde puedan contribuir al logro de soluciones
restaurativas que beneficien tanto a la víctima como al infractor. Así, los abogados se
convierten en agentes claves para la implementación efectiva de la justicia restaurativa en
el sistema penal.
CONCLUSIONES
❖ La conciliación penal representa una herramienta eficaz para resolver conflictos
derivados de faltas, especialmente por su capacidad de ofrecer soluciones rápidas y
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1343 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
consensuadas. Este mecanismo promueve la participación activa de las partes
involucradas y favorece la reparación efectiva del daño. Su implementación fortalece los
principios de justicia restaurativa en el sistema penal peruano.
❖ Además, la conciliación permite descongestionar los órganos jurisdiccionales, facilitando
que los jueces se concentren en delitos de mayor complejidad. Al tratarse de
infracciones de baja lesividad, su tratamiento a través del diálogo y el acuerdo resulta
más beneficioso que una sanción penal tradicional. Esto contribuye a una justicia más
eficiente y cercana al ciudadano.
❖ No obstante, para evitar su uso indebido, se requiere una supervisión judicial rigurosa
que garantice la legalidad del proceso y la equidad entre las partes. De esta forma, la
conciliación no se convierte en un espacio de impunidad, sino en una vía legítima de
solución de controversias penales menores.
❖ Asimismo, es fundamental que los jueces asuman su rol de garantes del proceso,
evaluando con criterio cada caso antes de admitir la conciliación. Deben asegurar que
los acuerdos alcanzados sean voluntarios, proporcionales y respeten los derechos de
las víctimas. Esto fortalece la confianza en el sistema judicial y evita
desnaturalizaciones del proceso conciliatorio.
❖ Del mismo modo, los abogados deben actuar con responsabilidad ética, orientando a
sus patrocinados sobre las implicancias de conciliar. Su intervención debe garantizar
que el acuerdo no sea impuesto ni desventajoso para ninguna de las partes. Así, se
promueve una participación informada y equilibrada dentro del proceso.
❖ Por último, el Estado debe invertir en la formación continua de jueces, fiscales y
abogados en temas de conciliación penal. Esta capacitación es clave para fortalecer
una cultura jurídica comprometida con la justicia restaurativa. Solo con operadores
capacitados se garantizará la eficacia y legitimidad de este mecanismo.
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1344 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
Declaración de conflicto de interés
Declaro no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.
Declaración de contribución a la autoría
Nelva Micarelli Araujo Montes: metodología, conceptualización, redacción del borrador
original, revisión y edición de la redacción
Declaración de uso de inteligencia artificial
La autora declara que utilizó la Inteligencia Artificial como apoyo para este artículo, y
que esta herramienta no sustituyó de ninguna manera la tarea o proceso intelectual,
manifiestan y reconocen que este trabajo fue producto de un trabajo intelectual propio, que no
ha sido publicado en ninguna plataforma electrónica de inteligencia artificial.
REFERENCIAS
Abanto Quevedo. (2012). [Artículo]. Recuperado de
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/issue/view/7/26
Aróstegui, J. (2017). Justicia restaurativa en Latinoamérica. Bogotá: Ediciones Jurídicas.
Bazán, V. (2019). La conciliación penal en el Perú. Lima: Palestra.
Binder, A. (2000). Introducción al derecho penal. Buenos Aires: Ad-Hoc.
Cárdenas Quintero, M. (2016). Mecanismos alternativos de solución de conflictos: Conciliación,
mediación y arbitraje. Universidad Nacional de Colombia.
Céspedes, A. (2020). La conciliación penal en el Código Procesal Penal peruano. Revista Ius
Et Praxis, 25(1), 123–140.
Cillero, M. (2010). La justicia penal juvenil y sus alternativas. Montevideo: UNICEF.
DOI: https://doi.org/10.71112/gvtv7819
1345 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 2, 2025, abril-junio
Código Procesal Penal. Recuperado de https://lpderecho.pe/nuevo-codigo-procesal-penal-
peruano-actualizado/
De la Serna, J., & De la Fuente, J. (2010). Manual de psicología jurídica y forense. Barcelona:
Ariel.
Goldstein, H. (2003). Problemas de la justicia penal. Madrid: Trotta.
La Ley N.º 26872, Ley de Conciliación. Recuperado de https://lpderecho.pe/ley-conciliacion-ley-
26872/
Ley Orgánica del Poder Judicial. Recuperado de
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a6d71b8044baf16bb657ff1252eb7eb2/TEXTO+
UNICO+ORDENADO+DE+LA+LEY+ORGANICA+DEL+PODER+JUDICIAL.pdf?MOD=A
JPERES
Pérez, F. (2018). Conciliación penal y derechos humanos. Santiago: Legal Publishing.
Ramírez, M. (2016). Métodos alternos en derecho penal. México DF: Oxford University Press.
Salas, J. (2015). Gestión judicial y conciliación en el Perú. Lima: PUCP.
Salas, L. (2018). Conciliación penal: Límites y oportunidades en materia de faltas. Lima:
Palestra Editores.
Tovar, L. (2014). Conciliación penal: Enfoque restaurativo. Caracas: Juris.
Villavicencio Terreros, F. (2011). Manual de derecho penal peruano (Vol. I). Lima: Palestra
Editores.
Zaffaroni, E. R. (2002). Derecho penal y criminología. Buenos Aires: Ediar.